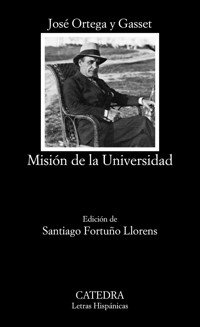Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica y otros ensayos E-Book
Jose Ortega Y. Gasset
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
Las importantes transformaciones que trajeron consigo la revolución industrial y el desarrollo de una sociedad de consumo hicieron que la técnica se convirtiese en tema de reflexión filosófica para comprender el mundo contemporáneo. El avance científico-tecnológico era un pilar del progreso pero también un elemento transformador de un mundo sencillo y, a veces, añorado. La Gran Guerra mostró a la humanidad que los inventos técnicos también podían producir grandes males. Ortega y Gasset fue uno de los primeros filósofos en analizar la importancia que la técnica tiene en la evolución humana. Lo hizo desde su comprensión del hombre como ser histórico que ya en su mismo origen es técnico porque es capaz de ensimismarse y crear una sobrenaturaleza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
Ensimismamiento y alteración
Meditación de la técnica y otros ensayos
Índice
Nota preliminar
ENSIMISMAMIENTO Y ALTERACIÓNMEDITACIÓN DE LA TÉCNICA
Prólogo
Ensimismamiento y alteración
Meditación de la técnica
I. Primera escaramuza con el tema
II. El estar y el bienestar. – La «necesidad» de la embriaguez. – Lo superfluo como necesario. – Relatividad de la técnica
III. El esfuerzo para ahorrar esfuerzo es esfuerzo. – El problema del esfuerzo ahorrado. – La vida inventada
IV. Excursiones al subsuelo de la técnica
V. La vida como fabricación de sí misma. – Técnica y deseos
VI. El destino extranatural del hombre. – Programas de ser que han dirigido al hombre. – El origen del Estado tibetano
VII. El tipo «gentleman». – Sus exigencias técnicas. – El «gentleman» y el «hidalgo»
VIII. Las cosas y su «ser». – La pre-cosa. – El hombre, el animal y los instrumentos. – La evolución de la técnica
IX. Los estadios de la técnica
X. La técnica como artesanía. – La técnica del técnico
XI. Relación en que el hombre y su técnica se encuentran hoy. – El técnico antiguo
XII. El tecnicismo moderno. – Los relojes de Carlos V. – Ciencia y taller. – El prodigio del presente
OTROS ENSAYOS
[Introducción al curso ¿Qué es la técnica?]
Sobre ensimismarse y alterarse
La «crisis» de hoy y de hace cinco siglos. Creación y recepción. La «socialización» del hombre y la «vuelta» a la naturaleza
Del «humanismo» y de la generación cartesiana
El mito del hombre allende la técnica
En torno al «Coloquio de Darmstadt, 1951»
I. Sobre el estilo en arquitectura
II. El especialista y el filósofo
III. Sobre el estilo filosófico
En torno al «Coloquio de Darmstadt, 1951»
III. [Borrador]
Créditos
Nota preliminar
Este libro se publicó en 1939. La primera parte, «Ensimismamiento y alteración», como explica el autor en el prólogo, es la lección inicial del curso «El hombre y la gente» que estaba impartiendo en la Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires. La segunda, «Meditación de la técnica», se había publicado con anterioridad como una larga serie de artículos en el diario porteño La Nación bajo el título común «Sobre la técnica» entre abril y octubre de 1935. Su origen está en el curso de seis lecciones titulado «¿Qué es la técnica?», impartido por José Ortega y Gasset en 1933 dentro de las actividades docentes de la Universidad Internacional de Verano en Santander, inaugurada aquel año. Varias ediciones póstumas han recogido sólo esta segunda parte porque «Ensimismamiento y alteración», con algunas pequeñas variantes que Ortega introdujo para el curso del Instituto de Humanidades de 1949-1950, se publicó en el libro póstumo El hombre y la gente (Madrid, Revista de Occidente, 1957). Aquí presentamos Ensimismamiento y alteración. Meditación de la técnica tal y como Ortega lo dio a la imprenta y lo incorporó a sus Obras completas. La unión de estas dos partes en un único volumen es menos circunstancial de lo que pudiera pensarse porque los conceptos de «ensimismamiento» y «alteración» son fundamentales para entender la reflexión orteguiana sobre la técnica.
Añadimos otros ensayos relacionados con esta obra. En primer lugar, la introducción al citado curso «¿Qué es la técnica?», que Ortega no publicó y recuperó Paulino Garagorri en la edición de Meditación de la técnica y otros ensayos (Madrid, Revista de Occidente, 1977). Al tema de la técnica volvió Ortega en la conferencia que pronunció en el Coloquio de Darmstadt el 5 de agosto de 1951 con el título «El mito del hombre allende la técnica». Se publicó en alemán en el volumen Mensch und Raum, edición de Otto Bartning (Darmstadt, Neue Darmstädter Verlagsanstalt, 1952). El original de este texto no se encontró entre los papeles del legado orteguiano, por lo que fue traducido del alemán por Fernando Vela y revisado por Paulino Garragorri cuando éste lo incluyó en Pasado y porvenir para el hombre actual (Madrid, Revista de Occidente, 1962) y luego en las Obras completas del filósofo. El editor corrigió nuevamente el texto al publicarlo en Meditación de la técnica y otros ensayos sobre ciencia y filosofía (Madrid, Revista de Occidente en Alianza Editorial, 1982). Estas sucesivas revisiones se han tenido presentes en la edición que aquí ofrecemos, al tiempo que se ha cotejado nuevamente el original alemán, lo que ha dado lugar a algunas ligeras correcciones.
Sobre aquel Darmstädter Gespräch de 1951, en el que Ortega coincidió con Martin Heidegger, el filósofo español publicó una serie de tres artículos titulada «En torno al “Coloquio de Darmstadt”, 1951», que apareció en el semanario España de Tánger (7, 14 y 21 de enero de 1952) y en La Nación de Buenos Aires (15 de junio y 6 y 7 de julio de 1952). El tercero de ellos se publicó también, con el título «Martin Heidegger und die Sprache der Philosophen», en el número 9 de la revista Universitas de Stuttgart ese mismo año. Ofrecemos aquí estos artículos por su vinculación con la conferencia del citado Coloquio y con el tema de la técnica. En la citada edición de Pasado y porvenir para el hombre actual, el editor añadió a los mismos un cuarto apartado, «[Campos pragmáticos]», que es una versión desechada de la tercera entrega, de la que hemos recuperado los párrafos iniciales que muestran su conexión con la misma. Por eso, aquí se da con el título «En torno al “Coloquio de Darmstadt”, 1951. III. [Borrador]». Los párrafos que van tras los asteriscos no está del todo claro que pertenezcan a este borrador porque el manuscrito no continúa la numeración del anterior y el texto está casi todo él en alemán, mientras que las páginas anteriores están escritas en español. En cualquier caso, parece evidente su relación con esta serie o con la citada conferencia.
Por su vinculación temática con «Ensimismamiento y alteración», se publica asimismo «Sobre ensimismarse y alterarse», que vio la luz en La Nación de Buenos Aires los días 19 y 26 de marzo y 2 de abril de 1933. Paulino Garagorri recuperó esta serie en Meditación de la técnica y otros ensayos (Madrid, Revista de Occidente, 1977), tras haberlo publicado en Cuadernos Hispanoamericanos (n.º 303, 1975). El editor siguió para estas ediciones tanto la versión publicada como el manuscrito que se conserva; además revisó una parte de la segunda entrega a la luz de las modificaciones que Ortega introdujo en el texto cuando incorporó varios párrafos a los capítulos V y VI de su libro En torno a Galileo. La edición que aquí ofrecemos sigue la versión de La Nación, que es la que el autor dio a la imprenta.
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»– así como los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Isabel Ferreiro Lavedán y Javier Zamora Bonilla, quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, Enrique Cabrero Blasco, José Ramón Carriazo Ruiz, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Patricia Giménez Eguíbar, Felipe González Alcázar, Azucena López Cobo, Juan Padilla Moreno y Mariana Urquijo.
Ensimismamiento y alteraciónMeditación de la técnica
Prólogo
Bajo el epígrafe Ensimismamiento y alteración, doy al público la primera lección del curso titulado «Seis lecciones sobre el hombre y la gente», que estoy desarrollando en la Asociación de Amigos del Arte, de Buenos Aires, y que en su casi totalidad puede desintegrarse del resto de ese curso, como prólogo a él. Algunos puntos que esta lección no hacen sino anunciar, sobre todo el toque de bélico clarín contra ciertas frivolidades de los sociólogos, han recibido en las lecciones sucesivas la demostración concreta y reiterada que aquí había de faltar.
Agrego, con el nombre de Meditación de la técnica, otro curso dado en el año 1933 en la Universidad de Verano de Santander, que entonces fue inaugurada. Este curso, como observará en seguida el lector, no ha sido, propiamente, escrito, sino que consiste en los dictados hechos a la carrera para el uso de la cátedra. No se busque en ellos ni aun, tal vez, aseada corrección gramatical. Tal y como fueron pronunciadas estas lecciones aparecieron en La Nación, de Buenos Aires, segmentadas mecánicamente en artículos dominicales. No debía publicarlas en volumen, porque ni su forma ni su contenido son labor conclusa. Pero en La Naciónyace labor mía de este género, e igualmente inmatura para llenar muchos volúmenes. En ella creo que hay, toscas aún o balbucientes, ideas que pueden ser de importancia. Yo esperaba, para publicarlas, la hora de darles figura más noble y más depurada entraña. Pero veo que los editores fraudulentos de Chile recortaban de La Naciónestas informales prosas mías y formaban con ellas volúmenes. En vista de lo cual he decidido hacer concurrencia a esos piratas del Pacífico y cometer el fraude de publicar yo estos libros suyos, que son míos.
JOSÉ ORTEGA Y GASSETBuenos Aires, 27 de octubre de 1939
Ensimismamiento y alteración
Señoras, señores:
Se trata de lo siguiente: Hablan los hombres hoy, a toda hora, de la ley y del derecho, del Estado, de la nación y de lo internacional, de la opinión pública y del Poder público, de la política buena y de la mala, de pacifismo y belicismo, de la patria y de la humanidad, de justicia e injusticia social, de colectivismo y capitalismo, de socialización y de liberalismo, de autoritarismo, de individuo y colectividad, etcétera, etcétera. Y no solamente hablan en el periódico, en la tertulia, en el café, en la taberna, sino que, además de hablar, discuten. Y no sólo discuten, sino que combaten por las cosas que esos vocablos designan. Y en el combate acontece que los hombres llegan a matarse, los unos a los otros, a centenares, a miles, a millones. Sería una inocencia suponer que en lo que acabo de decir hay alusión particular a ningún pueblo determinado. Sería una inocencia, porque tal suposición equivaldría a creer que esas faenas truculentas quedan confinadas en territorios especiales del planeta, cuando son, más bien, un fenómeno universal y de extensión progresiva, del cual serán muy pocos los pueblos europeos y americanos que logren quedar por completo exentos. Sin duda, la feroz contienda será más grave en unos que en otros y puede que alguno cuente con la genial serenidad necesaria para reducir al mínimo el estrago. Porque éste, ciertamente, no es inevitable; pero sí es muy difícil de evitar. Muy difícil, porque para su evitación tendrían que juntarse en colaboración muchos factores de calidad y rango diversos, magníficas virtudes junto a humildes precauciones.
(Agradeceré a ustedes, en el caso de que, no obstante la complicidad de este amplificador, mi voz –las cenizas de mi voz– no alcance a todos los lugares de estas salas, que me lo adviertan enérgicamente. Nada me será más grato. Pues sé muy bien que, si escuchar una conferencia es ya de suyo una operación heroica, escucharla sin oírla es el único tormento que Dante olvidó, tal vez porque le pareció excesivo).
Una de esas precauciones, humilde –repito– pero imprescindible, si se quiere que un pueblo atraviese indemne estos tiempos atroces, consiste en lograr que un número suficiente de personas en él se den bien cuenta de hasta qué punto todas esas ideas –llamémoslas así–, todas esas ideas en torno a las cuales se habla, se combate, se discute y se trucida, son grotescamente confusas y superlativamente vagas.
Se habla, se habla de todas esas cuestiones, pero lo que sobre ellas se dice carece de la claridad mínima, sin la cual la operación de hablar resulta nociva. Porque hablar trae siempre algunas consecuencias, y como de los susodichos temas se ha dado en hablar mucho –desde hace años, casi no se habla ni se deja hablar de otra cosa–, las consecuencias de esas habladurías son, evidentemente, graves.
Una de las desdichas mayores del tiempo es la aguda incongruencia entre la importancia que al presente tienen todas esas cuestiones y la tosquedad y confusión de los conceptos sobre las mismas que esos vocablos representan.
Noten ustedes que todas esas ideas –ley, derecho, Estado, internacionalidad, colectividad, autoridad, libertad, justicia social, etcétera–, cuando no lo ostentan ya en su expresión, implican siempre, como su ingrediente esencial, la idea de lo social, de sociedad. Si ésta no está clara, todas esas palabras no significan lo que pretenden y son meros aspavientos. Ahora bien; confesémoslo o no, todos, en nuestro fondo insobornable, tenemos la conciencia de no poseer, sobre esas cuestiones, sino nociones vagarosas, imprecisas, necias o turbias. Pues, por desgracia, la tosquedad y confusión respecto a materia tal, no existe sólo en el vulgo, sino también en los hombres de ciencia, hasta el punto de que no es posible dirigir al profano hacia ninguna publicación donde pueda, de verdad, rectificar y pulir sus conceptos sociológicos.
No olvidaré nunca la sorpresa teñida de vergüenza y de escándalo que sentí cuando, hace muchos años, consciente de mi ignorancia sobre este tema, acudí lleno de ilusión, desplegadas todas las velas de la esperanza, a los libros de sociología, y me encontré con una cosa increíble, a saber: que los libros de sociología no nos dicen nada claro sobre qué es lo social, sobre qué es la sociedad. Más aún: no sólo no logran darnos una noción precisa de qué es lo social, de qué es la sociedad, sino que, al leer esos libros, descubrimos que sus autores –los señores sociólogos– ni siquiera han intentado un poco en serio ponerse ellos mismos en claro sobre los fenómenos elementales en que el hecho social consiste. Inclusive, en trabajos que por su título parecen enunciar que van a ocuparse a fondo del asunto, vemos luego que lo eluden –diríamos concienzudamente. Pasan sobre esos fenómenos –repito, preliminares e inexcusables– como sobre ascuas; y, salvo alguna excepción, aun ella sumamente parcial –como Durkheim–, les vemos lanzarse con envidiable audacia a opinar sobre los temas más terriblemente concretos de la humana convivencia.
Yo no puedo, claro está, demostrar ahora a ustedes esto, porque intento tal consumiría mucho tiempo del escaso que tenemos a nuestra disposición. Básteme hacer esta simple observación estadística que parece ser un colmo.
Primero: Las obras en las cuales Augusto Comte inicia la ciencia sociológica suman por valor de más de cinco mil páginas con letra bien apretada. Pues bien: entre todas ellas no encontraremos líneas bastantes para llenar una página que se ocupen de decirnos lo que Augusto Comte entiende por Sociedad.
Segundo: El libro en que esta ciencia o pseudociencia celebra su primer triunfo sobre el horizonte intelectual –los Principios de sociología, de Spencer, publicados entre 1876 y 1896–, no contará menos de 2.500 páginas. No creo que lleguen a cincuenta las líneas dedicadas a preguntarse el autor qué cosa sean esas extrañas realidades, las sociedades, de que la obesa publicación se ocupa.
En fin: hace pocos años ha aparecido el libro de Bergson –por lo demás, encantador–, titulado Las dos fuentes de la moral y la religión.Bajo este título hidráulico, que por sí mismo es ya un paisaje, se esconde un tratado de sociología de 350 páginas, donde no hay una sola línea en que el autor nos diga formalmente qué son esas sociedades sobre las cuales especula. Salimos de su lectura, eso sí, como de una selva, cubiertos de hormigas y envueltos en el vuelo estremecido de las abejas, porque el autor, todo lo que hace para esclarecernos sobre la extraña realidad de las sociedades humanas es referirnos al hormiguero y a la colmena, a las presuntas sociedades animales, de las cuales –por supuesto– sabemos menos que de la nuestra.
No es esto decir, ni mucho menos, que en estas obras como en algunas otras falten entrevisiones, a veces geniales, de ciertos problemas sociológicos. Pero, careciendo de evidencia en lo elemental, esos aciertos quedan secretos y herméticos, inasequibles para el lector normal. Para aprovecharlos, tendríamos que hacer lo que sus autores no hicieron: intentar traer bien a luz esos fenómenos preliminares y elementales, esforzarnos denodadamente, sin excusa, en precisarnos qué es lo social, qué es la sociedad. Porque sus autores no lo hicieron, llegan como ciegos geniales a palpar ciertas realidades –yo diría, a tropezar con ellas–; pero no logran verlas, y mucho menos esclarecérnoslas. De modo que nuestro trato con ellos viene a ser el diálogo del ciego con el tullido:
–¿Cómo anda usted, buen hombre? –pregunta el ciego al tullido. Y el tullido responde al ciego:
–Como usted ve, amigo...
Si esto pasa con los maestros del pensamiento sociológico, mal puede extrañarnos que las gentes en la plaza pública vociferen en torno a estas cuestiones. Cuando los hombres no tienen nada claro que decir sobre una cosa, en vez de callarse suelen hacer lo contrario: dicen en superlativo, esto es, gritan. Y el grito es el preámbulo sonoro de la agresión, del combate, de la matanza. Dove si grida non è vera scienza –decía Leonardo. Donde se grita no hay buen conocimiento.
He aquí cómo la ineptitud de la sociología, llenando las cabezas de ideas confusas, ha llegado a convertirse en una de las plagas de nuestro tiempo. La sociología, en efecto, no está a la altura de los tiempos, y, por eso, los tiempos, mal sostenidos en su altitud, caen y se precipitan.
Si esto es así, ¿no les parece a ustedes que sería una de las mejores maneras de no perder por completo el tiempo durante estos ratos que vamos a pasar juntos dedicarnos a aclararnos un poco qué es lo social, qué es la sociedad? Ustedes –por lo menos, muchos de entre ustedes– saben muy poco o no saben nada del asunto. Yo, por mi parte, no estoy seguro de que no me acontezca lo mismo. ¿Por qué no juntar nuestras ignorancias? ¿Por qué no formar una sociedad anónima, con un buen capital de ignorancia, y lanzarnos a la empresa, sin pedantería o con la menor dosis de ella posible, pero con vivo afán de ver claro, con alegría intelectual –una virtud que empezaba a perderse en Europa–, con esa alegría que suscita en nosotros la esperanza de que súbitamente vamos a llenarnos de evidencias?
Partamos, pues, una vez más, en busca de ideas claras. Es decir, de verdades.
La Argentina goza, por fortuna todavía, de la tranquilidad de horizonte que permite escoger la verdad, recogerse en la reflexión. Son muy pocos los pueblos que a estas horas –y me refiero a antes de estallar esta guerra tan torva, que extrañamente nace como no queriendo acabar de nacer; son muy pocos –digo– los pueblos que en el último tiempo gozaban ya de esa tranquilidad. Casi todo el mundo está alterado, y en la alteración el hombre pierde su atributo más esencial: la posibilidad de meditar, de recogerse dentro de sí mismo para ponerse consigo mismo de acuerdo y precisarse qué es lo que cree y qué es lo que no cree; lo que de verdad estima y lo que de verdad detesta. La alteración le obnubila, le ciega, le obliga a actuar mecánicamente en un frenético sonambulismo.
En ninguna parte advertimos mejor que es, en efecto, la posibilidad de meditar el atributo esencial del hombre como en el Jardín Zoológico, delante de la jaula de nuestros primos, los monos. El pájaro y el crustáceo son formas de vida demasiado distantes de la nuestra para que, al confrontarnos con ellos, percibamos otra cosa que diferencias gruesas, abstractas, vagas de puro excesivas. Pero el simio se parece tanto a nosotros que nos invita a afinar el parangón, a descubrir diferencias más concretas y más fértiles.
Si sabemos permanecer un rato quietos contemplando pasivamente la escena simiesca, pronto destacará de ella, como espontáneamente, un rasgo que llega a nosotros como un rayo de luz. Y es aquel estar las diablescas bestezuelas constantemente alerta, en perpetua inquietud, mirando, oyendo todas las señales que les llegan de su derredor, atentas sin descanso al contorno, como temiendo que de él llegue siempre un peligro al que es forzoso responder automáticamente con la fuga o con el mordisco, en mecánico disparo de un reflejo muscular. La bestia, en efecto, vive en perpetuo miedo del mundo, y a la vez en perpetuo apetito de las cosas que en él hay y que en él aparecen, un apetito indomable que se dispara también sin freno ni inhibición posibles, lo mismo que el pavor. En uno y otro caso son los objetos y acaecimientos del contorno quienes gobiernan la vida del animal, le traen y le llevan como una marioneta. Él no rige su existencia, no vive desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que pasa fuera de él, a lo otro que él. Nuestro vocablo otro no es sino el latino alter. Decir, pues, que el animal no vive desde sí mismo sino desde lo otro, traído y llevado y tiranizado por lo otro, equivale a decir que el animal vive siempre alterado, enajenado, que su vida es constitutiva alteración.
Contemplando este destino de inquietud sin descanso, llega un momento en que, con una expresión muy argentina, nos decimos: «¡qué trabajo!» Con la cual enunciamos con plena ingenuidad, sin darnos formalmente cuenta de ello, la diferencia más sustantiva entre el hombre y el animal. Porque esa expresión dice que sentimos una extraña fatiga, una fatiga gratuita, suscitada por el simple anticipo imaginario de que tuviésemos que vivir como ellos, perpetuamente acosados por el contorno y en tensa atención hacia él. Pues, qué, ¿por ventura el hombre no se halla lo mismo que el animal, prisionero del mundo, cercado de cosas que le espantan, de cosas que le encantan, y obligado de por vida, inexorablemente, quiera o no, a ocuparse de ellas? Sin duda. Pero con esta diferencia esencial: que el hombre puede, de cuando en cuando, suspender su ocupación directa con las cosas, desasirse de su derredor, desentenderse de él, y sometiendo su facultad de atender a una torsión radical –incomprensible zoológicamente–, volverse, por decirlo así, de espaldas al mundo y meterse dentro de sí, atender a su propia intimidad o, lo que es igual, ocuparse de sí mismo y no de lo otro, de las cosas.
Con palabras que de puro haber sido usadas, como viejas monedas, no logran ya decirnos con vigor lo que pretenden, solemos llamar a esa operación pensar, meditar. Pero estas expresiones ocultan lo que hay de más sorprendente en ese hecho: el poder que el hombre tiene de retirarse virtual y provisoriamente del mundo y meterse dentro de sí, o dicho con un espléndido vocablo, que sólo existe en nuestro idioma: que el hombre puede ensimismarse.
Noten ustedes que esta maravillosa facultad que el hombre tiene de libertarse transitoriamente de ser esclavizado por las cosas implica dos poderes muy distintos: uno, el poder desatender más o menos tiempo el mundo en torno sin riesgo fatal; otro, el tener dónde meterse, dónde estar, cuando se ha salido virtualmente del mundo. Baudelaire expresa esta última facultad con romántico y amanerado dandismo, cuando al preguntarle alguien dónde preferiría vivir, él respondió: «¡En cualquier parte, con tal que sea fuera del mundo!» Pero el mundo es la total exterioridad, el absoluto fuera que no consiente ningún fuera más allá de él. El único fuera de ese fuera que cabe es, precisamente, un dentro, un intus, la intimidad del hombre, su sí mismo que está constituido principalmente por ideas.
Porque las ideas poseen la extravagantísima condición de que no están en ningún sitio del mundo, que están fuera de todos los lugares, aunque simbólicamente las alojemos en nuestra cabeza, como los griegos de Homero las alojaban en el corazón, y los prehoméricos las situaban en el diafragma o en el hígado. Noten ustedes que todos estos cambios de domicilio simbólico que hacemos padecer a las ideas coinciden siempre en colocarlas en una víscera; esto es, en una entraña, esto es, en lo más interior del cuerpo, bien que el dentro del cuerpo es siempre un dentro meramente relativo. De esta manera, damos una expresión materializada –ya que no podamos otra– a nuestra sospecha de que las ideas no están en ningún sitio del espacio, que es pura exterioridad, sino de que constituyen, frente al mundo exterior, otro mundo que no está en el mundo: nuestro mundo interior.
He aquí por qué el animal tiene que estar siempre atento a lo que pasa fuera de él, a las cosas en torno. Porque aunque éstas menguasen sus peligros y sus incitaciones, el animal tiene que seguir siendo regido por ellas, por lo de fuera, por lo otro que él; porque no puede meterse dentro de sí,ya que no tiene un sí mismo,un chez soi,donde recogerse y reposar.
El animal es pura alteración. No puede ensimismarse. Por eso, cuando las cosas dejan de amenazarle o acariciarle; cuando le permiten una vacación; en suma, cuando deja de moverle y manejarle lo otro que él, el pobre animal tiene que dejar virtualmente de existir, esto es: se duerme. De aquí la enorme capacidad de somnolencia que manifiesta el animal, la modorra infrahumana, que continúa en parte en el hombre primitivo y, opuestamente, el insomnio creciente del hombre civilizado, la casi permanente vigilia –a veces, terrible, indomable– que aqueja a los hombres de intensa vida interior. No hace muchos años, mi grande amigo Scheler –una de las mentes más fértiles de nuestro tiempo, que vivía en incesante irradiación de ideas– se murió de no poder dormir.
Pero bien entendido –y con esto topamos por vez primera algo que reiteradamente va a aparecérsenos en casi todos los rincones y los recodos de este curso, si bien cada vez en estratos más hondos y en virtud de razones más precisas y eficaces–, las que ahora doy no son ni lo uno ni lo otro. Bien entendido, que esas dos cosas, el poder que el hombre tiene de sustraerse al mundo y el poder ensimismarse, no son dones hechos al hombre. Me importa subrayar esto para aquéllos de entre ustedes que se ocupan de filosofía: no son dones hechos al hombre. Nada que sea sustantivo ha sido regalado al hombre.Todo tiene que hacérselo él.
Por eso, si el hombre goza de ese privilegio de libertarse transitoriamente de las cosas, y poder entrar y descansar en sí mismo, es porque con su esfuerzo, su trabajo y sus ideas ha logrado reobrar sobre las cosas, transformarlas y crear en su derredor un margen de seguridad siempre limitado, pero siempre o casi siempre en aumento. Esta creación específicamente humana es la técnica. Gracias a ella, y en la medida de su progreso, el hombre puede ensimismarse. Pero también, viceversa, el hombre es técnico, es capaz de modificar su contorno en el sentido de su conveniencia, porque aprovechó todo respiro que las cosas le dejaban para ensimismarse, para entrar dentro de sí y forjarse ideas sobre ese mundo, sobre esas cosas y su relación con ellas, para fraguarse un plan de ataque a las circunstancias; en suma, para construirse un mundo interior. De este mundo interior emerge y vuelve al de fuera. Pero vuelve en calidad de protagonista, vuelve con un sí mismo que antes no tenía –con su plan de campaña–, no para dejarse dominar por las cosas, sino para gobernarlas él, para imponerles su voluntad y su designio, para realizar en ese mundo de fuera sus ideas, para modelar el planeta según las preferencias de su intimidad. Lejos de perder su propio sí mismo en esta vuelta al mundo, por el contrario lleva su sí mismo a lo otro, lo proyecta enérgica, señorialmente sobre las cosas, es decir, hace que lo otro –el mundo– se vaya convirtiendo poco a poco en él mismo. El hombre humaniza al mundo, le inyecta, lo impregna de su propia sustancia ideal y cabe imaginar que, un día de entre los días, allá en los fondos del tiempo, llegue a estar ese terrible mundo exterior tan saturado de hombre, que puedan nuestros descendientes caminar por él como mentalmente caminamos hoy por nuestra intimidad –cabe imaginar que el mundo, sin dejar de serlo, llegue a convertirse en algo así como un alma materializada y, como en La tempestad, de Shakespeare, las ráfagas del viento soplen empujadas por Ariel, el duende de las ideas.
Yo no digo que esto sea seguro –tal seguridad la tiene sólo el progresista y yo no soy progresista, como irán viendo ustedes–, pero sí digo que eso es posible.
Ni presuman ustedes, por lo que acaban de oír, que soy idealista. ¡Ni progresista ni idealista! Al revés, la idea del progreso y el idealismo –ese nombre de gálibo tan lindo y tan noble; el progreso y el idealismo son dos de mis bestias negras, porque veo en ellas, tal vez, los dos mayores pecados de los dos últimos doscientos años, las dos formas máximas de irresponsabilidad. Pero dejemos este tema para tratarlo a su sazón y vayamos ahora gentilmente nuestro camino adelante.
Me parece que al presente podemos representarnos, siquiera sea en vago esquematismo, cuál ha sido la trayectoria humana mirada bajo este ángulo. Hagámoslo en un texto condensado, que nos sirva a la par como resumen y recordatorio de todo lo anterior.
Se halla el hombre, no menos que el animal, consignado al mundo, a las cosas en torno, a la circunstancia. En un principio, su existencia no difiere apenas de la existencia zoológica: también él vive gobernado por el contorno, inserto entre las cosas del mundo como una de ellas. Sin embargo, apenas los seres en torno le dejan un respiro, el hombre, haciendo un esfuerzo gigantesco, logra un instante de concentración, se mete dentro de sí, es decir, mantiene a duras penas su atención fija en las ideas que brotan dentro de él, ideas que han suscitado las cosas y que se refieren al comportamiento de éstas, a lo que luego el filósofo va a llamar «el ser de las cosas». Se trata, por lo pronto, de una idea tosquísima sobre el mundo, pero que permite esbozar un primer plan de defensa, una conducta preconcebida. Mas ni las cosas en torno le permiten vacar mucho tiempo a esa concentración ni aunque ellas lo consintieran sería capaz este hombre primigenio de prolongar más de unos segundos o minutos esa torsión atencional, esa fijación en los impalpables fantasmas que son las ideas. Esa atención hacia adentro, que es el ensimismamiento, es el hecho más antinatural, más ultrabiológico. El hombre ha tardado miles y miles de años en educar un poco –nada más que un poco– su capacidad de concentración. Lo que le es natural es dispersarse, distraerse hacia afuera, como el mono en la selva y en la jaula del Zoo.