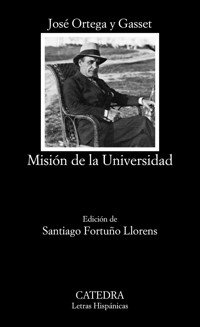Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
¿Puede una nación reinventarse a sí misma? Ortega y Gasset analiza los retos y posibilidades de la España moderna en busca de renovación. Los años veinte estuvieron marcados por la momentánea y tensa estabilidad europea de entreguerras, y en España por la dictadura de Primo de Rivera. Ortega respondería ampliamente en el recién fundado periódico "El Sol" al devenir del nuevo régimen durante estos años de su madurez intelectual, especialmente con "Mirabeau o el político", publicado después como libro en Revista de Occidente en 1927, ejemplo del género ensayístico biográfico que desarrolló con epígonos de generaciones históricas cruciales, como Goethe o Velázquez, para problematizar su función como modelos del modo de vida actual. En el caso de la figura del político francés, comienza con la definición de "arquetipo" vital, para ensayar a continuación la consistencia del político. Acompañamos su edición con los ensayos escritos entre 1920 y 1930 en que interpreta la problemática política a distancia suficiente como para sentar las bases teóricas con que reimpulsar una participación, que ya sucedería en la década siguiente con la Agrupación al Servicio de la República.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
Mirabeau o el político
Escritos políticos II (1920-1930)
Índice
Nota preliminar
Mirabeau o el político
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Escritos políticos (1920-1930)
El momento español.— Políticos y técnicos
La «crisis histórica»
Imperativo de intelectualidad
Ideas políticas: ejercicio normal del Parlamento
I.
II.
III.
Sobre la vieja política
[Mi artículo «Sobre la vieja política»...]
[El intelectual y la política]
Entreacto polémico
I.
Intelectualidad y política
Liberalismo abstracto
II. Del realismo en política
III. No es tanta la prisa
Maura o la política
I.
II. Política y magia
III. Descubrimiento de las provincias
IV. La reforma local
V. Autonomía, descentralización
VI. La autonomía regional y sus razones
[Maura y la diversidad de España]
Dislocación y restauración de España
I. Introducción casi lírica
II. Condiciones
Selección
El poder social
I.
II.
III.
IV.
V.
[Las elecciones y la vida nacional]
No ser hombre de partido
I. ¿Quién es usted?
II. Partidismo e ideología
Créditos
Nota preliminar
En esta edición continuamos el recorrido por los escritos de contenido político de Ortega, presentando junto a Mirabeau o el político otros ensayos fundamentales en que interpreta su circunstancia desde una perspectiva política en los años de madurez de su producción intelectual.
Junto con la comprensión de su circunstancia, Ortega procura una intervención activa para su «salvación», motivación específicamente política. En sus primeros años, ambos objetivos van de la mano en sus ensayos, a través del medio periodístico, pero en los años veinte ya podemos observar cómo se van separando. La Liga de Educación Política Española, en que participó y fue presentada por él mismo en la conferencia de 1914 Vieja y nueva política, publicada en esta «Biblioteca de autor», tuvo corta duración, y los años siguientes fueron muy convulsos en Europa y en España: tras la crisis del gobierno de Antonio Maura, se produce el levantamiento de las Juntas de Defensa del Arma de Infantería en verano de 1917. A partir de ese momento, Ortega publicará de manera ininterrumpida la mayor parte de su obra en el periódico El Sol, fundado por Nicolás María de Urgoiti en diciembre de 1917. Había roto con El Imparcial, periódico familiar, en 1913 precisamente por desavenencias ideológicas. En 1916, Ortega emprende su propio proyecto de revista, con un declarado objetivo contemplativo y, por tanto, no expresamente político, con el primer volumen de El Espectador.
Aun así, especialmente en los primeros años de la década de los veinte, escribe numerosos artículos de tema y perspectiva políticos. La década en España estuvo marcada, tras el deterioro del régimen de la Restauración, y con la momentánea y tensa estabilidad europea de entreguerras, por la dictadura de Primo de Rivera. Iniciada en 1923, duraría ocho años, y Ortega respondería desde la rotativa ampliamente al devenir del nuevo régimen.
Mirabeau o el político es una obra en la que Ortega interpreta la política desde una distancia suficiente para sentar las bases teóricas con que reimpulsar una participación más activa, algo que sucederá en la década siguiente con la fundación de la Agrupación al Servicio de la República. El libro, cuya primera edición de 1927 en Revista de Occidente tiene el título Tríptico I. Mirabeau o el político, está compuesto por una serie de cinco artículos homónimos, publicados en El Sol entre el 23 de enero y el 20 de febrero de 1927, que dan contenido, con ligeras modificaciones, a los cinco primeros capítulos; y por dos artículos publicados en el mismo periódico poco después, «La política por excelencia», de 29 de mayo, y «La inteligencia del político», de 30 de julio de 1927. Este último conforma el octavo capítulo de la monografía, mientras que el artículo del 27 de mayo es incorporado por Ortega a los capítulos sexto y séptimo. Solo los tres primeros párrafos de este artículo se incluyen en el sexto capítulo, sin que se tenga constancia de que aparecieran antes en prensa los siguientes.
El Mirabeau es un ejemplo del género ensayístico biográfico que desarrolló Ortega con otros epígonos de generaciones históricas cruciales, como Goethe o Velázquez, para problematizar su función como modelos del modo de vida actual. Su aproximación a la figura del político francés comienza, en efecto, con la definición de su noción de «arquetipo», para ensayar a continuación la consistencia del político.
Incluimos en esta edición, además, los escritos políticos que enumeramos a continuación en orden cronológico. En primer lugar, «El momento español.— Políticos y técnicos», artículo publicado en El Sol el 26 de febrero de 1920. Del mismo año es «La “crisis histórica”», publicado en el mismo diario el 21 de abril. A continuación, recogemos el artículo «Imperativo de intelectualidad», que vería la luz en España el 14 de enero de 1922, en que Ortega ya promueve una demarcación del ámbito intelectual respecto a la política, pero con la esperanza del influjo del intelectual sobre la vida pública. También de este año, incluimos «Ideas políticas: ejercicio normal del Parlamento», publicado en tres entregas en El Sol los días 28 de junio, y 1 y 2 de julio, en defensa de la institución parlamentaria y de su mejora. Del año siguiente, «Sobre la vieja política», que publica en el mismo diario el 27 de noviembre, muestra la inicial y cautelosa convergencia de Ortega con el directorio militar recién instaurado, acotada en la común finalidad de acabar con los manes de la llamada «vieja política». En torno al artículo de 1923, ofrecemos el manuscrito publicado póstumamente «[Mi artículo “Sobre la vieja política”…]», en que Ortega se planteaba responder al editorial que El Sol publica al día siguiente en desacuerdo con el filósofo. «[El intelectual y la política]», datado en 1924, constituye otro artículo que Ortega no llega a entregar, sobre la temática aludida, dirigido al director del diario. A continuación, recogemos la serie de prensa «Entreacto polémico», dividida en tres entregas en El Sol, los días 15, 18 y 19 de marzo de 1925, en que defiende la profesión de realismo en política. Dirigido al antiguo gobernante conservador Antonio Maura, recién fallecido, publica «Maura o la política» en el mismo diario, en seis entregas, los días 18, 19, 22 y 31 de diciembre de 1925, y 7 y 10 de enero de 1926. En tono mucho más conciliador con su ejercicio que en años anteriores, Ortega ve en su propuesta de reforma local incoado un proyecto de «autonomía regional». También dedica al mismo político español el artículo «[Maura y la diversidad de España]», que no entrega a galeradas y cuya escritura está datada en primavera de 1926, donde continúa desarrollando la temática de la serie de prensa. Publicada en dos entregas en El Sol los días 14 y 17 de julio de 1926, incluimos «Dislocación y restauración de España», serie interrumpida, como señala su autor en el artículo «Selección» de 20 de agosto en el mismo periódico. Aunque no es expresado por Ortega en este artículo, que editamos a continuación, es probable que fuera interrumpida por la censura de la dictadura. Del año siguiente, recogemos «El poder social», publicado en el acostumbrado diarioen cinco entregas, los días 9, 23 y 30 de octubre, y 6 y 20 de noviembre. La tercera entrega también aparece en el diario La Nación de Buenos Aires el día 27 de noviembre, con título «El escritor y el poder social». Ya en la nueva década, editamos el manuscrito «[Las elecciones y la vida nacional]», escrito en 1930, que consiste en unas galeradas para El Sol de probable escritura en junio de 1930, que finalmente no ven la luz, donde Ortega muestra su acuerdo con el diario El Debate sobre la conveniencia de unas elecciones municipales. Una vez hubo acabado el directorio militar, a finales de enero de 1930, serían celebradas las elecciones el 12 de abril de 1931, con el conocido resultado que provocó el advenimiento de la II República española. Cerramos el arco de fechas con la serie de dos artículos «No ser hombre de partido», publicados en el diario La Nación, los días 15 de mayo y 3 de junio de 1930; el 15 de junio aparece la segunda en El Sol, que amplía el penúltimo párrafo y añade uno más, modificación que luego mantendría en su inclusión en las Obras completas.
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset — Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor —como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»—, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus —generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Ignacio Blanco Alfonso e Iván Caja Hernández-Ranera, quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Carmen Asenjo Pinilla, Cristina Blas Nistal, José Ramón Carriazo Ruiz, María Isabel Ferreiro Lavedán, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Patricia Giménez Eguíbar, Felipe González Alcázar, Alejandro de Haro Honrubia, Azucena López Cobo, Juan Padilla Moreno y Javier Zamora Bonilla.
Mirabeau o el político
I
Yo había leído este librito de Herbert Van Leisen, titulado Mirabeau y la política real,con prólogo de Jacques Bainville, esperando alguna nueva claridad sobre el magnífico provenzal1. Siempre he creído ver en Mirabeau una cima del tipo humano más opuesto al que yo pertenezco, y pocas cosas nos convienen más que informarnos sobre nuestro contrario. Es la única manera de complementarnos un poco. Nada capaz para la política, presumo en Mirabeau algo muy próximo al arquetipo del político. Arquetipo, no ideal. No debiéramos confundir lo uno con lo otro. Tal vez el grande y morboso desvarío que Europa está ahora pagando proviene de haberse obstinado en no distinguir los arquetipos y los ideales. Los ideales son las cosas según estimamos que debieran ser. Los arquetipos son las cosas según su ineluctable realidad. Si nos habituásemos a buscar de cada cosa su arquetipo, la estructura esencial que la Naturaleza, por lo visto, ha querido darles, evitaríamos formarnos de esa misma cosa un ideal absurdo que contradice sus condiciones más elementales. Así, suele pensarse que el político ideal sería un hombre que, además de ser un gran estadista, fuese una buena persona. Pero ¿es que esto es posible? Los ideales son las cosas recreadas por nuestro deseo —son desiderata.Pero ¿qué derecho tenemos a considerar lo imposible, a considerar como ideal el cuadrado redondo?
Hace mucho tiempo he postulado una higiene de los ideales, una lógica del deseo. Tal vez lo que más diferencia la mente infantil del espíritu maduro es que aquélla no reconoce la jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por sus imágenes deseadas. Siente lo real como una materia blanda y mágica, dócil a las combinaciones de nuestra ambición. La madurez comienza cuando descubrimos que el mundo es sólido, que el margen de holgura concedido a la intervención de nuestro deseo es muy escaso y que más allá de él se levanta una materia resistente, de constitución rígida e inexorable. Entonces empieza uno a desdeñar los ideales del puro deseo y a estimar los arquetipos, es decir, a considerar como ideal la realidad misma en lo que tiene de profunda y esencial. Estos nuevos ideales se extraen de la Naturaleza y no de nuestra cabeza: son mucho más ricos de contenido que los píos deseos y tienen mucha más gracia. En definitiva: el «idealismo» vive de falta de imaginación. Todo el que sea capaz de imaginarse con exactitud realizado su abstracto ideal sufre una desilusión, porque ve entonces cuán sórdido y mísero era si se compara con la fabulosa cuantía de cosas deseables que la realidad, sin nuestra colaboración, ha inventado. Sería admirable que, para confusión de los «idealistas», aun de los mayores, de Platón o de Kant, un irónico taumaturgo dejase por unas horas reducido el universo a lo que éste sería según su esquemático programa.
El «ideal» al uso es menos, y no más, que la realidad. Así, el atributo de buena persona que imponemos al político ideal es muy fácil de imaginar y definir; en cambio, todo lo demás que constituye al gran político no podríamos jamás extraerlo de nuestra minerva, sino que necesitamos humildemente esperar a que la Naturaleza tenga a bien inventarlo ella, magníficamente, y se resuelva a parir un titán como Mirabeau. Una vez que está ahí, por obra y gracia de las potencias cósmicas, nosotros, ingratos y petulantes, nos apresuramos a censurar el engendro, porque no tiene las virtudes de un honrado y corriente burgués. La humanidad es como la mujer que se casa con un artista porque es artista y luego se queja porque no se comporta como un jefe de negociado.
El librito del señor Van Leisen está muy lejos de aclararnos punto alguno de importancia sobre Mirabeau. Pertenece a una clase de emanaciones impresas que cada día son más frecuentes, por mala ventura, en las letras de Francia. Son obras maniáticas, de angosto horizonte, que ni siquiera aspiran a la agudeza intelectual. Así, el señor Van Leisen, discípulo de Maurras, se propone, con el beneplácito de Bainville, no más que demostrar la identidad radical entre la política de Mirabeau y la de Luis XIV y Luis XV. Éste es el propósito; pero claro es que no hay ni la apariencia del logro.
La política de Mirabeau no tiene oscuridad alguna. Como los hechos de todo un siglo se encargaron de comprobar, fue la obra más clara que se intentó en la Revolución Francesa. Si algo en el mundo tiene derecho a causar sorpresa y maravilla, es que este hombre, ajeno a las Cancillerías y a la Administración, ocupado en un tráfago perpetuo de amores turbulentos, de pleitos, de canalladas, que rueda de prisión en prisión, de deuda en deuda, de fuga en fuga, súbitamente, con ocasión de los Estados Generales, se convierta en un hombre público, improvise, cabe decir que en pocas horas, toda una política nueva, que va a ser la política del siglo xix (la Monarquía constitucional); y esto, no vagamente y como en germen, sino íntegramente y en su detalle; crea no sólo los principios, sino los gestos, la terminología, el estilo y la emoción del liberalismo democrático según el rito del Continente. En un instante, Mirabeau ve en todo su futuro desarrollo la nueva política, y ve más allá aún: ve sus límites, sus vicios, sus degeneraciones y hasta los medios de desacreditarla, que han sido, en efecto, lo que siglo y medio más tarde la han traído al desprestigio. Quien quiera convencerse de que este hecho portentoso ha acaecido y no es una fantasía ni un inexacto encarecimiento, lea cualquier libro sobre Mirabeau2 —menos el del señor Van Leisen, que, a decir verdad, no pretende tampoco estudiar su fisonomía histórica.
Pero el pensamiento político es sólo una dimensión de la política. La otra es la actuación. Sin preverlo él mismo, Mirabeau encuentra en sí, mágicamente presto, el formidable instrumento para la nueva forma de vida pública: la oratoria romántica, la magnífica musa vociferante de los Parlamentos continentales, que sopla, como el espíritu divino sobre las aguas, sobre el alma líquida de las muchedumbres, haciendo tormentas e imponiendo calmas. El efecto de su primer discurso fue electrizante. Un testigo de la sesión —el reflexivo Dumont, nos lo dice: «En el tumultuoso preludio de las Comunas no se había oído aún nada comparable en fuerza y dignidad: fue como una delicia nueva, porque la elocuencia es el encanto de los hombres reunidos». Su estatura enorme, su cabeza de gigante y la cabellera ampulosa, que la aumentaba, le daban un aire de león.
Se dirá que todo eso —oratoria y pelambre y leonismo— es retórica. Ya es bastante que fuera retórica. Pero demos que sólo sea eso. No es retórica, en cambio, su valor personal y de la especie propia al político, que es el valor ante los encrespamientos multitudinarios. Si entera la Asamblea Nacional se levanta contra él, Mirabeau no se inmuta, no pierde un quilate de serenidad; al contrario: su mente se aguza, penetra mejor la situación, la hace transparente, la disocia en sus elementos y pasa gentil al otro lado, llevando a la rastra, domesticada, aquella misma Asamblea unos minutos antes tan arisca y tan fiera. (A esto llamaba él déterminer le troupeau).Del león, pues, tendría la retórica y la melena; pero también el coraje, la serenidad y la garra. (Este león decía en un discurso al chacal Robespierre: «Joven: la exaltación de los principios no es lo sublime de los principios»).
Más clarividente que los historiadores de un siglo después, no se dejó engañar por las quejas de hambre y carestía, tópico de la época que aquéllos han tomado en serio, enalteciendo ambas plagas hasta el rango de causas de la revolución. Francia estaba mejor que nunca, y, por lo mismo, necesitaba un Estado más ancho. Mirabeau lo percibe con toda evidencia y quisiera convencer de ello al rey mediante el ministro Montmorin. Por eso escribe a éste: «Francia no se ha sentido nunca más fuerte ni más saludable, intrínsecamente hablando; jamás ha estado tan cerca de desarrollar toda su estatura. El único mal que hay es el muy pasajero inconveniente de una Administración poco sistemática y el miedo ridículo de recurrir a la nación para constituir la nación».
Mirabeau no se apea de esto. Había inexorablemente llegado el tiempo de constituir la nación por medio de la nación misma, y todo lo demás eran zarandajas. Los expedientes y arbitrismos que se proponían a Luis XVI en forma de despotismos ilustrados o sin ilustrar, tiranías, dictaduras, le parecían puras superfluidades; peor: le parecían caminos funestos. Con la visión profética que abunda en sus locuciones, dijo a los palaciegos: «Así se conduce un rey al patíbulo».
No se comprende que mente tan sagaz confiase en que el rey habría de reconocer la situación. La clave está acaso en que Mirabeau, de espíritu liberal y democrático, era de alma y de raza un noble. Ahora bien; el noble, por muy inteligente que sea, por muy libre de prejuicios que se imagine, suele padecer un fatal misticismo palatino.
Sin embargo, en aquel estadio histórico no había más que una posibilidad seria: la Monarquía constitucional. Mirabeau fue el único que vio esto sin vacilaciones. Los demás, o eran demasiado monárquicos, o demasiado constitucionales. Descartados aquéllos por la violencia popular, fueron éstos —los archirrevolucionarios, los radicales— quienes hicieron fracasar la revolución. Pues no debe olvidarse que la Revolución Francesa —uno de los trozos más animados de la historia universal— fue un completo fracaso. Los principios por ella defendidos tardaron casi un siglo en lograr una aproximada y tranquila instauración. Fracasó porque en la Asamblea Nacional no había más que un político auténtico que, además, desapareció en 1791. Mirabeau sentía sumo desdén por aquellos colegas definidores, geómetras del Estado, que tenían la cabeza llena de fórmulas luminosas, tan luminosas, que los ofuscaban en el trato con las cosas. De ellos decía: «Yo no he adoptado jamás ni su novela ni su metafísica ni sus crímenes inútiles».
Dotado de una capacidad de trabajo fabulosa, Mirabeau era un organizador nato. Donde llegaba ponía orden, síntoma supremo del gran político. Ponía orden en el buen sentido de la palabra, que excluye como ingredientes normales policía y bayonetas. Orden no es una presión que desde fuera se ejerce sobre la sociedad, sino un equilibrio que se suscita en su interior.
Como siempre es delicioso contemplar la perfección, conmueve leer la historia de estos primeros tiempos revolucionarios, de esta primera etapa en la vida de la Asamblea, porque se ve a un hombre que posee el genio de su oficio henchir sobradamente el perfil de éste, moverse elástico y triunfante, rebosar toda circunstancia. La Asamblea se veía forzada a tomar medidas que la defendieran del poder sugestivo que sobre ella misma ejercía este único varón. Su muerte fue declarada desdicha nacional, y su enorme cadáver inauguró el Panteón de Grandes Hombres.
Pero he aquí que después fueron descubiertas las pruebas de su venalidad. Mirabeau, que era cuanto acabo de decir, era además un hombre inverecundo. En seguida el pedante que siempre está a punto, a la sazón Joseph Chénier, pidió la palabra en la Asamblea y propuso que los restos de Mirabeau fuesen extraídos del Panteón, «considerando que no hay grande hombre sin virtud». ¡La gran frase!
Ella nos plantea la cuestión. Porque la historia de Mirabeau recuerda gravemente la de César y, en varia medida, la de casi todos los grandes políticos. Con rara coincidencia, el gran político ha repetido siempre el mismo tipo de hombre, hasta en los detalles de su fisiología.
II
«Considerando que no hay grande hombre sin virtud», dijo Joseph Chénier para denigrar la memoria de Mirabeau. Se comprende que todo el mundo le hiciese caso, porque había dicho una «frase», y durante mucho tiempo, el europeo ha necesitado para vivir respirar frases como balones de oxígeno3.
Yo propongo ahora al lector que cargue un rato su atención sobre esa «frase» y procure analizar con cautela su sentido. Chénier se refiere especialmente al grande hombre político; de suerte que al oír o leer la primera parte del juicio por él formulado, si queremos llenar de significación las palabras «grande hombre», nuestra mente se orienta hacia realidades como César o Mirabeau. Avanzan entonces hacia nosotros, como heroicos fantasmas, las ciclópeas calidades de estos hombres o sus congéneres. Vemos su inagotable energía, la tensión constante de su esfuerzo, la fertilidad y monumentalidad de sus proyectos, la rapidez, la eficacia con que los ejecutan, la previsión genial de los acontecimientos, la entereza y serenidad con que acogen los peligros, el garbo triunfal de su actitud en todas las circunstancias. Si en algún momento, por descuido trivial, se nos ocurre calificar sus acciones de egoístas, nos corregimos al punto avergonzados, porque caemos en la cuenta de que en estos hombres el ego está ocupado casi totalmente por obras impersonales, mejor dicho, transpersonales. ¿Tiene sentido decir de César que era egoísta, que vivía para sí mismo? Pero ¿en qué consistía el «sí mismo», el «yo» de César? En un afán indomable de crear cosas, de organizar la historia. Por eso toma sobre sí, con la misma naturalidad, los grandes honores y las grandes angustias. Y es inaceptable que el hombre mediocre, incapaz de buscar voluntariamente y soportar estas últimas, discuta al grande hombre el derecho al grande honor y al gran placer.
Nuestro tiempo no hubiera nunca inventado estas dos palabras: magnanimidad y pusilanimidad. Más bien lo que ha hecho es olvidarlas, ciego para la distinción fundamental que designan. Desde hace siglo y medio todo se confabula para ocultarnos el hecho de que las almas tienen diferente formato, que hay almas grandes y almas chicas, donde grande y chico no significan nuestra valoración de esas almas, sino la diferencia real de dos estructuras psicológicas distintas, de dos modos antagónicos de funcionar la psique. El magnánimo y el pusilánime pertenecen a especies diversas; vivir es para uno y otro una operación de sentido divergente y, en consecuencia, llevan dentro de sí dos perspectivas morales contradictorias. Cuando Nietzsche distingue entre «moral de los señores» y «moral de los esclavos», da una fórmula antipática, estrecha y, a la postre, falsa de algo que es una realidad innegable.
La perspectiva moral del pusilánime, certera cuando trata de juzgar a sus congéneres, es injusta cuando se aplica a los magnánimos. Y es injusta sencillamente porque es falsa, porque parte de datos erróneos, porque al pusilánime le suele faltar la intuición inmediata de lo que pasa dentro del alma grande. Así en la cuestión que ahora tangenteamos. El magnánimo es un hombre que tiene misión creadora: vivir y ser es para él hacer grandes cosas, producir obras de gran calibre. El pusilánime, en cambio, carece de misión; vivir es para él simplemente existir él, conservarse, andar entre las cosas que están ya ahí, hechas por otros —sean sistemas intelectuales, estilos artísticos, instituciones, normas tradicionales, situaciones de poder público. Sus actos no emanan de una necesidad creadora, originaria, inspirada e ineludible —ineludible como el parto. El pusilánime, por sí, no tiene nada que hacer: carece de proyectos y de afán rigoroso de ejecución. De suerte que, no habiendo en su interior «destino», forzosidad congénita de crear, de derramarse en obras, sólo actúa movido por intereses subjetivos —el placer y el dolor. Busca el placer y evita el dolor. Este modo de funcionar vitalmente que en sí encuentra le lleva a suponer, por ejemplo, que si un pintor se afana en su oficio es movido por el deseo de ser famoso, rico, etcétera. ¡Como si entre el deseo de fama, riqueza, delicias, y la posibilidad de pintar este o aquel gran cuadro, de inventar un estilo determinado, existiese la menor conexión! El pusilánime debía advertir que el primer pintor famoso no se pudo proponer ser un pintor famoso, sino exclusivamente pintar, por pura necesidad de crear belleza plástica. Sólo a posteriori de su vida y obra se formó en la mente de los otros, especialmente de los pusilánimes, la idea o ideal de ser «famoso pintor». Y entonces, sólo entonces, atraídos en efecto por las ventajas egoístas de ese papel —«ser famoso pintor»—, empezaron a pintar los pusilánimes, es decir, los malos pintores.
¿No es cómico que se califique a César de ambicioso? ¡Hay que ver! ¡César pretendía nada menos que ser un César, y Napoleón tuvo la avilantez de aspirar durante toda su vida al puesto ilustre de Napoleón! Este gracioso contrasentido resulta siempre que se considere la vida del grande hombre, u hombre de obras, bajo la perspectiva moral y según los datos psicológicos del hombre menor, sin destino de creación.
Pero la verdad es muy diferente: la previsión de placeres y honores tuvo sobre el alma de César tan poca influencia como, viceversa, la evitación de dolores. Así como el deseo de eludir sufrimientos no le apartó de su obra, tampoco le movió a ella la esperanza de delicias. Esto es lo que no comprenderá nunca bien el pusilánime: que para ciertos hombres la delicia suprema es el esfuerzo frenético de crear cosas —para el pintor, pintar; para el escritor, escribir; para el político, organizar el Estado.
La oposición entre egoísmo y altruismo pierde sentido referida al grande hombre, porque su «yo» está lleno hasta los bordes con «lo otro»: su ego es un alter —la obra. Preocuparse de sí mismo es preocuparse del Universo.
La «frase» de Chénier, en su segunda parte, habla de virtudes. Pero éstas no son esas cualidades que hemos descubierto en César o Mirabeau —no son las virtudes o virtualidades del grande hombre. Son, por el contrario, las maneras normales de comportarse los pequeños hombres, las almas chicas. Chénier exige a Mirabeau que sea Mirabeau y además que sea el señor Duval, uno de los varios millones de señores Duval que componían la mediocridad de Francia o de cualquier otro pueblo en cualquiera otra época. Porque, en efecto, estos millones de hombres son virtuosos: no estafan, no mienten, no estupran. Todo su valer se reduce a no hacer ninguna de esas cosas, en efecto, inmorales.
Conste, pues, que no me ocurre disputar el título de virtudes a la honradez, a la veracidad, a la templanza sexual. Son, sin duda, virtudes; pero pequeñas: son las virtudes de la pusilanimidad. Frente a ellas encuentro las virtudes creadoras, de grandes dimensiones, las virtudes magnánimas. Chénier no quiere reconocer el valor substantivo de éstas cuando faltan aquéllas, y esto es lo que me parece una inmoral parcialidad en favor de lo pequeño. Pues no es sólo inmoral preferir el mal al bien, sino igualmente preferir un bien inferior a un bien superior. Hay perversión dondequiera que haya subversión de lo que vale menos contra lo que vale más. Y es, sin disputa, más fácil y obvio no mentir que ser César o Mirabeau. Ni fuera exagerado afirmar que la inmoralidad máxima es esa preferencia invertida en que se exalta lo mediocre sobre lo óptimo, porque la adopción del mal suele decidirse sin pretensiones de moralidad, y, en cambio, aquella subversión se encarece casi siempre en nombre de una moral, falsa, claro está, y repugnante.
En vez de censurar al grande hombre porque le faltan las virtudes menores y padece menudos vicios, en vez de decir que «no hay grande hombre sin virtud», en vez de coincidir con su ayuda de cámara, fuera oportuno meditar sobre el hecho, casi universal, de que «no hay grande hombre con virtud»; se entiende con pequeña virtud. Esto es lo que, en una u otra proporción, pero con escandalosa insistencia, nos muestra la historia. Y en lugar de evadirnos por la dimensión vana de una «frase», debemos hincar ahí el bisturí del análisis. El pensamiento no nos ha sido dado para eludir los problemas, los agudos problemas bicornes, sino al contrario: para citarlos a cuerpo limpio y mancornarlos.
Es posible que el régimen de magnanimidad —sobre todo en el hombre público— incapacite para el servicio a las virtudes menores y arrastre consigo automáticamente la propensión para ciertos vicios. Esto es lo que puede verse con alguna claridad en el caso de Mirabeau.
Es preciso ir educando a España para la óptica de la magnanimidad, ya que es un pueblo ahogado por el exceso de virtudes pusilánimes. Cada día adquiere mayor predominio la moral canija de las almas mediocres, que es excelente cuando está compensada por los fieros y rudos aletazos de las almas mayores, pero que es mortal cuando pretende dirigir una raza y, apostada en todos los lugares estratégicos, se dedica a aplastar todo germen de superioridad.
Veamos, veamos un poco más de cerca a Mirabeau, por lo mismo que es de nuestro problema un caso extremo: el más inmoral de los grandes hombres.
III
Veamos, veamos qué fue, como máquina psicofísica, como aparato vital este Mirabeau. Con tal fin voy a enumerar lacónicamente los hechos principales de su vida, subrayando, sobre todo, los que han motivado la fama de inmoral.
Nace en Provenza en 1749. Por ambas alas familiares, numerosos dementes. Sobre todo, los Mirabeau venían siendo, de muchas generaciones atrás, unos frenéticos. Los Mirabeau podían denominarse los Karamazof gascones. El padre de nuestro héroe, hablando de su familia, la llamará «tempestiva raza». En 1767, el marqués de Mirabeau —economista, publicista, «amigo de los hombres», absurdo, inquieto— envía a su hijo, el pequeño gigante Gabriel, a un regimiento. Gabriel reúne dieciocho años. Apenas llega, tiene una formidable cuestión con el coronel. Su padre pide una orden de prisión, y este diabólico arcángel Gabriel entra por vez primera en la cárcel. Poco después es libertado. Retorna a casa. Es un vendaval de actividad. Estudia la tierra de Mirabeau, dibuja planos contra las inundaciones; trabaja, toma notas sobre el estado de los cultivos entre los campesinos, que le adoran. Su padre le llama monsieur le Comte de Bourrasque.Su padre le detesta y él a su padre. Marqués y marquesa riñen y se separan. Comienza entre ellos un pleito de intereses. Incitado por su padre, Gabriel ataca a su madre violentamente.
El viejo economista quiere organizar en sus tierras y confinantes una oficina de prudomía para que los campesinos diriman entre sí sus querellas. Gabriel logra esta organización, que parecía imposible. Va, viene, insinúa, aplaca, armoniza, convence. Entretanto, pobre, hace deudas.
Se casa en 1772. Crecen las deudas. Descubre un desliz de su mujer. La perdona. Apretado por los acreedores, tiene que entrar nuevamente en prisión. Sale de ella en 8 de junio de 1774. El 21 de agosto insultan a su hermana y él se bate para ampararla, con lo cual el 20 de septiembre vuelve a la cárcel, en el castillo de If, donde son enviadas órdenes de extremado rigor en el tratamiento. Su mujer no le quiere acompañar, y Mirabeau, desde el castillo, riñe con su mujer. Conquista la benevolencia del gobernador, monsieur d’Allegre, y se hace dueño de la situación. También se hace dueño de la única mujer que hay en el castillo: la mujer del cantinero.
Es trasladado al castillo de Joux bajo órdenes no menos severas. No se le permiten libros ni nada. Conquista al gobernador, monsieur de Maurin y probablemente a su mujer. Consigue libros. Lee frenéticamente, toma notas, compone memorias; por ejemplo: sobre las Salinas del Franco-Condado, que es el problema más inmediato al sitio donde se encuentra. Monsieur de Maurin corteja a una dama: Sofía de Monnier. La invita a comer, juntamente con su detenido. Sofía se enamora del detenido. Mirabeau entra y sale a su antojo. Publica en Neuchâtel el Ensayo sobre el despotismo