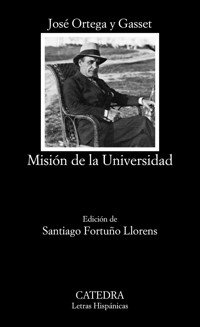Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
José Ortega y Gasset es uno de los grandes pensadores de la unidad europea. En sus primeros escritos señaló que España tenía que europeizarse para modernizarse. En La rebelión de las masas propuso, a finales de los años veinte del pasado siglo, la constitución de los Estados Unidos de Europa. Es idea que nunca abandonó y a la que volvió en sus últimos escritos, tras la Segunda Guerra Mundial, como su conferencia "De Europa meditatio quaedam" y un pequeño librito titulado Cultura europea y pueblos europeos, que hasta hace muy poco sólo se conocía en alemán. Junto a estos textos de madurez y algún otro como su última conferencia, "La Edad Media y la idea de Nación", se compendian aquí textos juveniles y de su primera madurez que muestran la evolución del pensamiento europeísta y europeizador del filósofo español.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
Meditación de Europa y otros ensayos
Índice
Nota preliminar
MEDITACIÓN DE EUROPA
Cultura europea y pueblos europeos
De Europa meditatio quaedam
Discurso a los universitarios de Berlín
OTROS ENSAYOS
Asamblea para el progreso de las ciencias
I
II
Unamuno y Europa, fábula
España como posibilidad
Nueva revista
La pedagogía social como programa político
Pesimismo metódico
Los dos patriotismos
España, problema político
Educación
Se busca al hombre
El hombre no es el individuo biológico
El hombre, individuo de la humanidad
Pedagogía social
Socialización de la escuela
La escuela laica
Teología social
Conclusión
Cosas de Europa
Prólogo a Las épocas de la Historia alemana, de Johannes Haller
Europa y el hombre gótico
Vistas sobre el hombre gótico
§ 1
§ 2
[§ 3]
[Comienzo desechado].– § 2. Las tres dimensiones de la creencia gótica: cristianismo, romanismo y caballería
[§ 3].– [Borrador]
La Edad Media y la idea de Nación
Créditos
Meditación de Europa
Cultura europea y pueblos europeos
Esta conferencia fue leída el 29 de septiembre de 1953 en Múnich con ocasión de la asamblea del Kulturkreises im Bundesverband der Deutschen Industrie con el título «¿Hay una conciencia cultural europea?».
¿Han observado ustedes que el signo de interrogación se asemeja al lazo con el que los gauchos argentinos atrapan sus huidizas presas? Pues bien, el tema sobre el que hablaré hoy es una pregunta y lleva al final un peligroso signo de interrogación. La Asociación Nacional de Industria Alemana me ha echado también el guante con su pregunta-tema; ha lanzado el lazo sobre mí y me ha atrapado en sus redes.
El problema, el cual se halla incrustado en el tema y con él muchos otros que se ocultan tras él, atormenta de hecho a muchas personas en Occidente. Y con toda razón. El doctor Reusch ha señalado en pocas, pero manifiestas y atinadas palabras, los motivos que han dado lugar a cierta preocupación sobre la situación actual del espacio europeo.
Los pueblos de Europa se encuentran hoy ante una serie de peligros y ante una serie de dificultades que parecen reclamar soluciones más amplias que la que cada uno de ellos, aislado y por sí, puede lograr. Parece como si en la hora presente todos esos pueblos debieran sentirse aufeinander angewiesen y dispuestos a hacer labor común, a actuar como una unitaria Europa. Esto no sería ni será posible si los pueblos occidentales se son fremd, si no existe en ellos un fondo común. No bastaría la presión de las circunstancias –aunque ésta, ya veremos, es decisiva–; no hasta que técnicamente parezca la solución de una Europa más unificada, la única posible. Fabricar una unidad de Europa, cualquiera sea la forma que se le quiera dar, es una empresa enorme que no se puede improvisar. Esta empresa sería imposible sin un capital previo. Este capital previo sólo puede consistir en que exista hoy la conciencia común de una cultura. Se trata de diagnosticar si esa conciencia común de una cultura existe hoy en los pueblos geográficamente llamados europeos. A mi juicio no es posible contestar con alguna solidez a esta pregunta si nuestra mirada se fija quieta en el hoy, en el presente. La razón es ésta:
Todo lo humano, en tanto que humano, es histórico, y esto quiere decir: movible. Esta movilidad de lo histórico, es decir, de lo humano, consiste no sólo en que el hoy es diferente del ayer como mañana será diferente del hoy. Esto significaría sólo que la historia es cambio, que las cosas en ella cambian; el movimiento sería sólo exterior. Pero la afirmación de que lo histórico, lo humano es movible contiene un significado más profundo, a saber: que el hoy, el presente en su realidad auténtica, en su propio contenido, no es finalmente otra cosa, sino movimiento. El presente, el hoy no se hallan quietos, puesto que consisten esencialmente en un «proceder de algo anterior» y un «avanzar hacia algo posterior». Por esta razón, para ver en su auténtica realidad algo presente es preciso que nuestra mirada no se quede quieta ante ello sino que lo vea como viniendo de lo que fue ayer y avanzando hacia lo que será mañana. La mirada histórica tiene que ser móvil como la realidad misma que contempla.
La advertencia no tiene nada de abstrusa porque lo mismo acontece en nuestra vida personal. La verdadera, interna realidad de que estén ustedes aquí ahora consiste en que les han pasado a ustedes ciertas cosas en el tiempo antecedente, en virtud de las cuales se les ha ocurrido a ustedes venir hoy aquí. Ustedes no han sido lanzados aquí como un proyectil sino que se han traído ustedes a sí mismos en virtud de ciertos motivos anteriores. Pero además, están ustedes ahora ahí para algo que esperan ustedes luego. De suerte que aunque externamente parecen ustedes estar quietos este trozo momentáneo de sus vidas «viene de» algo anterior y «va a» algo subsecuente. Si el tema de mi Vortrag no fuera obligado, yo en vez de hablar sobre la conciencia cultural europea hablaría de por qué y para qué están ustedes ahí –tema sobremanera sugestivo aunque contiene algunos componentes peligrosos.
De aquí, señoras y señores, que no debamos dejar directamente y sin más fija nuestra mirada en lo que hoy se ve respecto a la conciencia cultural europea sino que es necesario mirar de dónde esa conciencia viene –es decir, no sólo lo que hoy es Europa sino lo que Europa ha sido.
Sobre ello dije algo hace dos años en la Universidad de Múnich1*. Pero hoy tengo que volver sobre el asunto, lo que me obliga a emplear algunas fórmulas ya entonces usadas por mí.
Este enjambre de pueblos occidentales que partió a volar sobre la historia desde las ruinas del mundo antiguo se ha caracterizado siempre por una forma dual de vida. Pues ha acontecido que conforme cada uno iba poco a poco formando su genio peculiar, entre ellos o sobre ellos se iba creando un repertorio común de ideas, maneras y entusiasmos. Más aún: este destino que les hacía, a la par, progresivamente homogéneos y progresivamente diversos, ha de entenderse con cierto superlativo de paradoja. Porque en ellos la homogeneidad no fue ajena a la diversidad. Al contrario, cada nuevo principio uniforme fertilizaba la diversificación. La idea cristiana engendra las iglesias nacionales; el recuerdo del Imperium romano inspira las diversas formas del Estado; la «restauración de las letras clásicas» en el siglo XV dispara las literaturas divergentes; la ciencia y el principio unitario del hombre como «razón pura» crea los distintos estilos intelectuales que modelan diferencialmente hasta las extremas abstracciones de la obra matemática. En fin, y para colmo, hasta la extravagante idea del siglo XVIII según la cual todos los pueblos han de tener una constitución idéntica produce el efecto de despertar románticamente la conciencia diferencial de las nacionalidades, que viene a ser como incitar a cada uno hacia su particular vocación.
Y es que para estos pueblos llamados europeos vivir ha sido siempre –claramente desde el siglo XI, desde Otón iii– moverse y actuar en un espacio o ámbito común. Es decir, que para cada uno vivir era convivir con los demás. Esta convivencia tomaba indiferentemente aspecto pacífico o combativo. Peleaban dentro del vientre de Europa, como los gemelos Eteocles y Polinice en el seno materno. Las guerras intereuropeas han mostrado casi siempre un curioso estilo que las hace parecerse mucho a las rencillas domésticas. Evitan la aniquilación del enemigo y son más bien certámenes, luchas de emulación, como las de los mozos dentro de una aldea, o disputas de herederos por el reparto de un legado familiar. Un poco de otro modo, todos van a lo mismo. Eadem sed aliter. Como Carlos V decía de Francisco I: «Mi primo Francisco y yo estamos por completo de acuerdo; cada uno de los dos quiere Milán».
Lo de menos es que a ese espacio histórico común donde todas las gentes de Occidente se sentían como en su casa corresponda un espacio físico que la geografía denomina Europa. El espacio histórico a que aludo se mide por el radio de efectiva y prolongada convivencia. De suyo e ineluctablemente segrega ésta costumbres, usos, lengua, derecho, poder político. Uno de los más graves errores del pensamiento «moderno», cuyas salpicaduras aún padecemos, ha sido confundir la sociedad con la asociación, que es, aproximadamente, lo contrario de aquélla. Una sociedad no se constituye por acuerdo de las voluntades. Al revés, todo acuerdo de voluntades presupone la existencia de una sociedad, de gentes que conviven, y el acuerdo no puede consistir sino en precisar una u otra forma de esa convivencia, de esa sociedad preexistente. La idea de la sociedad como reunión contractual, por tanto, jurídica es el más insensato ensayo que se ha hecho de poner la carreta delante de los bueyes. Porque el derecho, la realidad «derecho» –no las ideas sobre él del filósofo, jurista o demagogo– es, si se me tolera la expresión barroca, secreción espontánea de la sociedad y no puede ser otra cosa. Querer que el derecho rija las relaciones entre seres que previamente no viven en efectiva sociedad, me parece –y perdóneseme la insolencia– tener una idea bastante confusa y ridícula de lo que el derecho es.
Los pueblos europeos son desde hace mucho tiempo una sociedad, una colectividad en el mismo sentido que tienen estas palabras aplicadas a cada una de las naciones que integran aquélla. Esa sociedad manifiesta todos los atributos de tal: hay costumbres europeas, usos europeos, opinión pública europea, derecho europeo, poder público europeo. Pero todos estos fenómenos sociales se dan en la forma adecuada al estado de evolución en que se encuentra la sociedad europea, que no es, claro está, tan avanzado como el de sus miembros componentes, las naciones.
Hablando, pues, rigorosamente, entiendo por sociedad la convivencia de hombres bajo un determinado sistema de usos –porque derecho, opinión pública, poder público no son sino usos. Desgraciadamente no es ahora ocasión para hacer ver cómo y por qué ello es así.
Pero si una sociedad es eso que acabo de decir, parecerá incuestionable que lo ha sido Europa, más aún, que Europa como sociedad existe con anterioridad a la existencia de las naciones europeas. La comunidad de vida bajo un sistema de usos puede tener los grados más diversos de densidad; ese grado depende de que el sistema de usos sea más o menos tupido, o lo que es igual, que incluya mayor o menor número de «lados de la vida». En este sentido las naciones de Occidente se han ido formando poco a poco, como núcleos más densos de socialización, dentro de la más amplia sociedad europea que como un ámbito social preexistía a ellas. Este espacio histórico impregnado de usos, en buena parte comunes, fue creado por el Imperio romano, y la figura geográfica de las naciones luego emergentes coincide sobremanera con la simple división administrativa de las Diócesis en el Bajo Imperio.
La historia de Europa, que es la historia de la germinación, desarrollo y plenitud de las naciones occidentales, no se puede entender si no se parte de este hecho radical: que el hombre europeo ha vivido siempre, a la vez, en dos espacios históricos, en dos sociedades, una menos densa, pero más amplia, Europa; otra más densa, pero territorialmente más reducida, el área de cada nación o de las angostas comarcas y regiones que precedieron, como formas peculiares de sociedad, a las actuales grandes naciones. Hasta tal punto es esto así que en ello reside la clave para la comprensión de nuestra historia medieval, para aclararnos las acciones de guerra y de política, las creaciones de pensamiento, poesía y arte de todos aquellos siglos. La estructura de la vida y el alma del hombre gótico está basada en esta circunstancia peculiarísima de que pueblos nuevos, cuya mentalidad era tierna y elemental –en unos, porque pertenecía a los adolescentes pueblos germánicos; en otros, los pueblos de antiguo romanizados, porque la decadencia de la civilización antigua los había retrotraído como a una segunda infancia–, se encontraban en la necesidad de vivir una doble vida. Por una parte vivían, tanto el señor feudal como el labriego en su terruño, en su gleba de angostísimo horizonte. Ésta era la porción más densa, más íntima, más adecuada a sus medios mentales. Por otra parte, se sentían perteneciendo a un enorme espacio histórico que era todo el Occidente, del cual les llegaban muchos principios, normas, técnicas, saberes, fábulas, imágenes; en suma, el organismo residual de la civilización romana. Esta otra vida era, como no podía menos, algo abstruso, superpuesto a la más espontánea e inmediata. La civilización del Imperio romano era producto tardío de una civilización muy vieja, ya en sus últimas horas, por tanto, abstracta, complicada y en muchos órdenes, como el administrativo y el jurídico, de un superlativo refinamiento. Todo este segundo sistema de usos caía, como desde fuera, sobre aquellos hombres nuevos y éstos lo recibían en sí y procuraban alojar en aquel gigantesco ámbito sus vidas, pero, claro está, no lo entendían bien, les quedaba siempre un mucho distante, como algo sublime y transcendente. Mas por lo mismo –y esto es lo humanamente curioso– el hombre gótico, cuando desde su vida espontánea e irreflexiva quería, digamos, «comportarse como es debido», se esforzaba con conmovedora torpeza para obedecer a aquellos principios ajenos a él, que le llegaban impuestos desde fuera para someterle a aquellas normas, para vivir aquellas imágenes, para representarse a Alejandro, a Catón o a Virgilio. Pero, como no podía menos, lo que en efecto hacía era interpretar esa vida en el gran espacio venerable y venerado del Imperio por medio de los pequeños usos y maneras y apetitos e ideas de su estrecha vida comarcana. De aquí la encantadora ingenuidad de sus manifestaciones, que nosotros percibimos como «primitivismo», para aplicar a la historia general un término forjado en la historia del arte. Noten que la gracia, charme de los pintores llamados primitivos consiste en que representan la vida de la Virgen como si fuera la de una buena mujer de una aldea flamenca o italiana que acaba de parir, y al gran Alejandro como si fuese un capitán de milicia urbana o como un condottiere cualquiera. Pero el ejemplo más convincente y a la par más humanamente extraño es que la más alta pero más extravagante hazaña de la Edad Media, a saber, las Cruzadas, sólo es inteligible si la contemplamos mediante este esquema y esta óptica del primitivismo –por tanto, del tener que existir, a la vez, en un doble espacio histórico. Los grandes señores feudales y los reyes se iban a Oriente tan tranquilos, como si partiesen para una escaramuza con algún incómodo vecino. Y lo mismo hallamos si nos hacemos presente cómo el hombre gótico iba absorbiendo las vetustas, preexistentes formas de cultura creadas por los antiguos; por tanto, la escolástica, el Derecho romano, el humanismo. En estas sucesivas recepciones vuelve a la superficie de los pueblos europeos en formación, aún como dispersos y divergentes, el fondo primero, inicial del espacio social «Europa».
Cada uno de los pueblos a que ustedes y yo y franceses y británicos, etcétera, pertenecemos ha vivido permanentemente a lo largo de su historia esa forma dual de vida: la que le viene de su fondo europeo, común con los demás, y la suya diferencial que sobre ese fondo se ha creado. Pero como la realidad que esto enuncia es de carácter social debe ser expresada en términos sociológicos, y entonces podemos formularla, declararla así: la peculiar sociedad que cada una de nuestras naciones es tiene desde el principio dos dimensiones. Por una de ellas vive en la gran sociedad europea constituida por el gran sistema de usos europeos que con una expresión nada feliz solemos llamar su «civilización»; en la otra procede comportándose según el repertorio de sus usos particulares, esto es, diferenciales.
Ahora bien, si contemplamos sinópticamente todo el pasado occidental advertimos que aparece en él un ritmo en el predominio que una de esas dos dimensiones logra sobre la otra. Ha habido siglos en que en la sociedad europea predominaba la vida particular de cada pueblo, a que han seguido otros en que la peculiaridad nacional sobresalía en cada pueblo. Como ejemplo de lo primero recordemos sólo dos de esos siglos. Uno se halla en la aurora de la historia europea: es el siglo de Carlomagno. En este europeísmo del siglo IX lo de menos era la unidad estatal de casi todo el Occidente. Mucho más expresivo de la efectiva comunidad existente es, por ejemplo, la expansión por casi toda Europa de la bellísima letra llamada minuscula carolingia, de que procede nuestra escritura actual, y el brote de cultura intelectual que se ha llamado Renacimiento carolingio. Nada más característico de la unidad de vida colectiva en toda el área geográfica de Europa y, por tanto, prueba curiosa de la comunicabilidad doméstica, diríamos familiar, entre todos sus pueblos, entonces en primaria germinación, que el paradójico hecho siguiente. Los pueblos románicos, por haber pertenecido al mundo romano, hablaban, claro está, como lenguaje nativo y vernacular el latín. Pero este latín era el llamado «latín vulgar», que se formó en los siglos avanzados del Imperio y era, salvas mínimas modulaciones, idéntico en Galia y en Dalmacia, en Hispania y en Rumanía. Era un latín plebeyo, simplificado y degenerado. Mas irlandeses y británicos, insuficientemente romanizados, no hablaban el latín como lengua materna. Esto les obligó a aprenderlo y, al tener que aprenderlo, tuvieron que aprender un buen latín, por lo menos un latín mejor. Y he aquí que Carlomagno al intentar un retorno a la antigua cultura tuvo que llamar de las Islas Británicas a Alcuino y sus compañeros para que enseñasen latín a los pueblos latinos.
Otro siglo de predominio europeo, de lo que llamaremos «europeísmo», está inmediato a la época contemporánea: es el siglo XVIII. Sobre él no hay que decir ni una palabra, porque es de sobra conocido.
Frente a ello encontramos, viceversa, siglos de particularismo en que el fondo común europeo es menos activo y predominante, de suerte que queda como un horizonte cerrando el paisaje de la vida internacional. Así en algún siglo de la Edad Media, pero sobre todo en el siglo XVII y en el XIX. No son fechas cualesquiera que el azar determinó. Debiera constar más al hombre medio culto que lo que llamamos estrictamente «naciones» no aparece plenamente en el área histórica antes del siglo XVII. Los pueblos de Occidente habían llegado en su desarrollo a constituirse una vida propia lo suficientemente rica, creadora y característica para que en esa fecha saltase a los ojos de cada uno que era diferente de los demás. Por vez primera entonces, al menos con acusada frecuencia e intensidad, se habla en cada país de nuestros capitanes, nuestros hombres de Estado, nuestros sabios, nuestros poetas; es la plena conciencia de nacionalidad. Noten cómo ya en su aparición forma parte de la conciencia de nacionalidad y, por tanto, del ser nación una mirada en que cada pueblo se compara a otros, pero, bien entendido, no a cualesquiera otros, sino precisa y exclusivamente a otros pueblos europeos con los cuales, al mismo tiempo, se siente y sabe en comunidad. Esto nos descubre, de paso, que una nación no puede ser nunca una sola. Al estricto y no vagoroso concepto de nación pertenece ineludiblemente la pluralidad... Ningún pueblo europeo se hubiera reconocido a sí mismo como nación, pongamos, frente a los árabes. La diferenciación consciente de éstos hubiera tenido, y en efecto tuvo, otro sentido. Fue la contraposición al Islam y ésta se había fundado en la conciencia de pertenecer al Occidente frente al Oriente, donde Occidente significaba entonces, muy principalmente, Cristiandad, pero, a su vez, Cristiandad significaba Europa, era el perfil con que entonces se presentaba la gran sociedad europea.
Nada más representativo y esclarecedor de aquella –diríamos– unitaria dualidad Europa-Nación como el brote, durante estos años del siglo XVII, de las literaturas nacionales como conscientemente nacionales, por tanto, diferenciales. Porque, ¡fenómeno curioso!, esta dispersión relativa de la cultura superior europea, hasta entonces unitaria, se produjo precisamente como efecto de un movimiento formalmente unitario y común europeo: el Humanismo. ¡Hasta tal punto ambas dimensiones –la común occidental, la diferenciadora nacional– están trabadas entre sí en permanente reciprocidad e inspirándose la una a la otra! En el siglo XVIII, pues, nuestras naciones llegan a ser organismos completos y la conciencia de ello les hace cerrarse –relativamente– las unas frente a las otras. El fenómeno es normal y corresponde a lo que acontece, al formarse plenamente, en los cuerpos orgánicos y que los anatómicos y fisiólogos llaman obliteratio, el encerramiento u oclusión sobre todo del sistema óseo. Así, algún tiempo, a veces algunos años después del nacimiento pierde el niño la fontanela, breve trozo de la cabeza donde los huesos craneanos no están aún del todo suturados.
Este movimiento hacia una conciencia de nacionalidad se anuncia ya claramente desde comienzos del siglo anterior y tiene entonces sus primeras manifestaciones, aún parciales y más bien sólo sintomáticas, en el siglo XVI, es decir, en el siglo en que se ha extendido por toda Europa y en todas partes triunfa la fuerza ultranacional del Humanismo. Cuando Carlos V llegó a España, en 1517, para ceñirse su corona, los españoles se sintieron incomodados e irritados porque no sabía aún hablar español. Y viceversa, cuando, sobre cuarenta años después, su hijo Felipe II fue a recibir la soberanía de Flandes provocó el enojo del pueblo porque no entendía ni hablaba flamenco ni alemán.
Dije que en el siglo XVII los pueblos de Europa llegan plenamente a sentirse «naciones». Esto tiene, sin embargo, dos excepciones que conviene tener presentes, porque acaso en ellas se encierra el secreto del próximo porvenir. Una es que Inglaterra se anticipa, por lo menos un siglo, a los pueblos del continente en adquirir la conciencia madura de nacionalidad. La otra es que Alemania tarda siglo y medio más que las demás colectividades europeas en verse a sí misma como una nación. No podemos ahora dedicar ni un instante a sugerir por qué se produjeron ambas anomalías. Sólo importa, para entender lo que va a acontecer en estos años inmediatos, no olvidar que Inglaterra tiene un siglo más de experiencia nacional que los demás pueblos de Occidente y que Alemania al llegar demasiado tarde a la clara voluntad de ser una nación no ha logrado que su nacionalidad se solidifique, sino que la situación actual sorprende en un estado único entre los pueblos de Europa, estado que puede ser de incalculable fecundidad para el inmediato porvenir, a saber: un gran pueblo cuya conciencia de nación no se ha cerrado sino que está abierta y se halla mejor que ningún otro pueblo en disponibilidad para poder ser «nación» en un sentido muy distinto y más actual que las viejas naciones.
En las lecciones que impartí hace dos años en Múnich, intenté mostrar cómo se dieron en la primera mitad del siglo XIX dos corrientes en Alemania. La primera quería hacer de Alemania una nación que mostrara el mismo rostro que supuestamente tuvieron hace dos siglos Francia, España e Inglaterra. La otra corriente, representada por hombres como Fichte, Humboldt, Gneisenau, tenía ya la idea de que Alemania debía ser nación en un sentido que se diferenciara significativamente de las naciones ya existentes. Desafortunadamente la primera corriente salió ganando. Los acontecimientos de los últimos años han situado a los alemanes de nuevo, sin embargo, ante la posibilidad de realizar su existencia nacional fuera del esquema tradicional de la idea de nación y de dotarse de un perfil de nacionalidad que sea lo suficientemente pronunciado como para proyectarse en el futuro, lo que en las viejas nacionalidades no resulta fácil. De forma paradójica puede presentarse para Alemania, ya que se trata de una nación joven, una situación que se asemeja mucho en su interior a aquélla en la que se encuentra la vieja Inglaterra. Lo que los ingleses llevan haciendo desde hace un cuarto de siglo se comprende solamente si se admite, a modo de hipótesis, la sospecha de que han perdido la fe en el rostro tradicional de la nación. Y ahora intentan dotar de sentido a su nacionalidad, sentido éste que se diferencia del que tuvo antaño, y que capacitaría mejor a una nación para subsistir en la nueva estructura del mundo y de la vida histórica. Me parece que muchas de las cosas que les suceden a los ingleses no se entienden muy bien. Ustedes ven únicamente que en Inglaterra ocurren cosas desafortunadas, pero descubrirían sorprendidos al analizar este infortunio que Inglaterra las acepta en su mayoría, incluso me atrevería a afirmar que no las acepta de mala gana. Quien quiera penetrar en el enigma que Inglaterra siempre ha sido debe leer atentamente los comunicados del gobierno inglés de la época de las discusiones con los Dominions allá por 1926, comunicados que dieron forma a lo que se denominaría el «tercer imperio inglés», es decir, antes de que Inglaterra comenzase a vivir infortunios. Difícilmente puede haber una lectura más provechosa que ésta para quien desee realmente descubrir la verdad sobre el futuro inmediato.
Todo lo dicho hasta aquí debe servirnos como fondo y cuadrícula orientadora para poder, sin demasiada e irresponsable vaguedad, responder a la pregunta que el Bundesverband der Deutschen Industrie me ha arrojado a la cabeza como un peligroso proyectil que tiene la ironía de obligarme a considerarlo como un homenaje.
¿Hay hoy una conciencia cultural europea? Si lo expuesto anteriormente anda cerca de la verdad, la respuesta no ofrece duda: esa conciencia cultural europea existe y no puede menos que existir. Para que esto no fuera así sería preciso que hubiese otra cultura completa, propia y aparte, en cada uno o en algunos pueblos de lo que había sido Europa. De ello no hay el menor signo. Creo, por tanto, que el verdadero sentido de la pregunta es más bien el intento de precisar cómo, con qué caracteres peculiares, en qué estado, en suma, se halla en estos años que vivimos esa conciencia unitaria de cultura.
Es evidente que los últimos cincuenta años representan una de aquellas etapas en que predomina lo que hay de diferente en nuestros pueblos sobre lo que hay de común. Por este lado no habría que calificar como anormal la situación, puesto que eso ha acontecido otras veces. Sin embargo, ese predominio de lo diferencial sobre lo unitario ha adquirido un aspecto completamente nuevo en estos últimos años porque coincide con necesidades históricas que obligan a los pueblos europeos a dar a su básica unidad tradicional formas más precisas y expresas, a saber, formas jurídicas de unidad. La estructura de la economía actual fuerza a nuestros pueblos, quieran ellos o no, a adoptar acuerdos formalmente constituidos que limiten la soberanía de cada uno, subordinándola a poderes supranacionales en que Europa como tal adquiere figura jurídica. Lo propio acontece con los peligros comunes que obligan a crear una defensa unitaria con formal carácter europeo. Todas estas cuestiones son las designadas por la expresión «unidad de Europa» que estos años tan frecuentemente es empleada. Mas conviene que no se confunda el problema de la unidad de Europa con el de la conciencia cultural europea. Ambos tienen sólo una dimensión común. Por eso convenía hacer constar que ha existido siempre una conciencia cultural europea y, sin embargo, no ha existido nunca una unidad europea en el sentido que hoy tiene esa expresión. En ella la unidad se refiere a formas estatales. Europa como cultura no es lo mismo que Europa como Estado. Pero una vez que hemos subrayado la diferencia de ambas cosas importa mucho, a mi juicio, representarse claramente la relación que entre ambas hay.
La tesis, expuesta por mí, puede resumirse en estas tres proposiciones:
1. Los pueblos europeos han convivido siempre.
2. Toda convivencia continuada engendra automáticamente una sociedad, y sociedad significa un sistema de usos que es válido o, lo que es igual, que ejerce su mecánica presión sobre los individuos que conviven.
3. Si lo anterior es cierto, han tenido que existir siempre usos generales europeos, tanto intelectuales como morales; tiene que haber habido una opinión pública europea. Ahora bien, la opinión pública crea siempre, indefectiblemente, un poder público que da a aquella opinión carácter impositivo.
Esto nos lleva a hacernos perentoriamente esta pregunta: ¿Ha habido en el pretérito un poder público europeo? Nótese que decir «poder público» es como decir Estado. ¿Qué responderemos a aquella pregunta? La respuesta no es fácil, porque tropieza con una viciosa tendencia, sobremanera generalizada, que lleva a no querer ver la realidad que es el Derecho y la realidad que es el Estado, sino cuando ambas presentan figuras muy especialmente dibujadas; es más, cuando han adquirido ya expresión rigorosamente formulada y nada estorba más para descubrir las auténticas realidades históricas. Pues la verdad es que nunca el Derecho ha consistido sólo en las leyes expresas y que, viceversa, muchas leyes expresas que son aún oficialmente válidas no se cumplen porque han perdido su validez real. Lo propio acontece con el Estado. Éste consiste últimamente en el funcionamiento del poder público. En su forma plena y más normal el poder público es ejercitado por lo que se llama un gobierno legalmente estatuido. Pero la verdad es que existen otros modos de funcionar la terrible presión que es el poder público, donde no aparece la figura visible de un gobierno. Dígase que ese poder público de carácter difuso es sólo un germen de poder público y un rudimento de Estado; pero germen y rudimento son la cosa misma en su manifestación primaria e inicial.
Por no advertir esto que es de tan sencilla observación, se ha tenido siempre una idea errónea de cuál era la verdadera realidad de los Estados nacionales. Se consideraba como el atributo principal del Estado su carácter soberano. No discutamos ahora si era, en efecto, y sin limitaciones soberano respecto al interior de su nación. Pero lo que es palmario es que ningún Estado nacional europeo ha sido nunca totalmente soberano en relación con los demás. La soberanía nacional ha sido siempre relativa y limitada por la presión que sobre cada una de ellas ejercía el cuerpo íntegro de Europa. La total soberanía era una declaración utópica que encabezaba la redacción de la Constitución, pero, en la realidad, sobre cada Estado nacional gravitaba el conjunto de los demás pueblos europeos que ponían limites al libre comportamiento de cada uno de ellos amenazándole con guerras y represalias de toda índole, es decir, penas y castigos según son constitutivos de todo derecho y de todo Estado. Había, pues, un poder público europeo y había un Estado europeo. Sólo que este Estado no había tomado la figura precisa que los juristas llaman Estado, pero que los historiadores, más interesados en las realidades que en los formalismos jurídicos, no deben dudar en llamarlo así. Ese Estado europeo ha recibido en el pasado diversos nombres. En tiempo de Wilhelm von Humboldt se le llama «concierto europeo» y poco después hasta la primera Guerra Mundial se le llamó «equilibrio europeo». Noten ustedes que la palabra «equilibrio», tomada de la mecánica, significa «relación de fuerzas». No era, pues, una mera palabra, sino que era una constante amenaza, nada diferente a la permanente amenaza que representan estos buenos hombres que son los policías. Wilhelm von Humboldt hablaba siempre del «concierto europeo» con el mismo temor y veneración con que se habla del propio Estado.
Por tanto, los pudores que hoy algunos pueblos sienten o fingen sentir ante todo proyecto que limite su soberanía no están justificados y se originan en lo poco claras que están en las cabezas las ideas sobre la realidad histórica. Por eso hemos usado, sin reparos, palabras claras: he hablado de representaciones dominantes, es decir de opiniones públicas; las cuales son precisamente y con toda formalidad dominantes,son poder, son Estado latente, germinal.
Pero, repito, importa mucho que no confundamos la cuestión de la unidad europea con la pregunta por el estado actual de una conciencia cultural europea.
La unidad de Europa, en el sentido que hoy se da a la expresión, es una cuestión política y de formas jurídicas, de acuerdos precisos. A ella se irá –repito, en una u otra forma–, aunque no exista la voluntad espontánea, el deseo de ir a ella. Ese género de estructuras históricas depende mínimamente de las voluntades particulares y máximamente de las necesidades o forzosidades. La vida humana es ciertamente libertad, pero es también necesidad o, si se quiere llamarla así, fatalidad. Si quisiéramos ahora hacer metafísica, veríamos cómo la una no puede estar sin la otra.
Nos encontramos ahora algo mejor preparados para arriesgar un diagnóstico de la situación actual en lo que atañe a la conciencia cultural europea.
Dije antes que el siglo XVIII se caracterizó por un muy acusado predominio de lo común europeo sobre lo que en cada pueblo había de diferente. En contraste con ello el siglo XIX