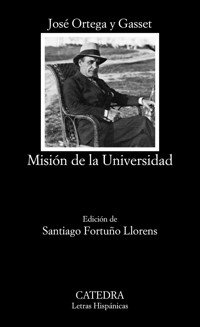Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
Con los volúmenes de El Espectador VII y VIII publicados en 1929 y 1934 respectivamente se cierra una colección fundamental dentro del corpus orteguiano. En sus páginas, dirá Ortega, «el lector habrá de contentarse con un "espectador" que lee, extracta y copia. Otros números llevarán un trozo de mi alma». Con esa conciencia, y pensando en la importancia de dichas lecturas, esta edición añade tres textos que completan este periodo. Ellos se encuentran en los orígenes de los artículos que formaron parte de los libros finales y que servirán para una lectura con mayor profundidad de los mismos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
El Espectador VII y VIII
Índice
Nota preliminar
EL ESPECTADOR VII (1929)
Hegel y América
Sobre la expresión, fenómeno cósmico
Variaciones sobre la carne
Inutilitarismo
Cuaderno de bitácora
La profundidad de Francia
El siglo XVIII, educador
El alpe y la sierra
El origen deportivo del Estado
El silencio, gran brahmán
Intimidades
La Pampa… promesas
El hombre a la defensiva
EL ESPECTADOR VIII (1934)
Abenjaldún nos revela el secreto
Divagación ante el retrato de la marquesa de Santillana
Para una ciencia del traje popular
Tiempo, distancia y forma en el arte de Proust
Egipcios
Las huellas del alma
La primera fecha
Tempo de la historia egipcia
Pueblo agrícola
Falta de individualidad
Pueblo de funcionarios
La escritura
Revés de almanaque
Socialización del hombre
OTROS ENSAYOS
Estafeta romántica
El origen deportivo del Estado
Problemas del aspecto humano
Créditos
Nota preliminar
Al divisar las monumentales Obras completas de Ortega puede ser difícil distinguir las capas de su textualidad, es decir los tipos de escritura que contienen. Quizás el vértigo complique deducir los ritmos del pensamiento orteguiano. El Espectador es un antídoto contra ello. Allí el filósofo madrileño da una clave que explica la ejecución de este estrato de su corpus que va desde 1916 hasta 1934. Recordando Les Essais de Montaigne, Ortega dirá que hay áreas sincrónicas entre cierta actitud vital y ese libro que escribe. Esta veta de su obra está vinculada a una acción interior; El Espectador es un recodo donde Ortega contempla, describe y se muestra en una especie de vigilia. Ello se adivina en las palabras de introducción del mismo: «El escritor pasa, a lo mejor, por zonas espirituales donde no brota una idea. A veces, dura meses la estéril situación. Durante ellas el lector habrá de contentarse con un “espectador” que lee, extracta y copia. Otros números llevarán un trozo de mi alma». Este es un proyecto de inercia filosófica pero también un blindaje ante la dimensión de reacción frente a la circunstancia. Concluimos con este volumen una edición completa de El Espectador. Como conjunto era casi una necesidad que dicha serie tuviera su propio espacio.
El Espectador VII fue publicado en 1929, aunque se fechó de manera errónea un año después en las Obras completas de 1946. Los textos incluidos en él fueron publicados entre 1925 y 1929. «Hegel y América» fue publicado en dos entregas en El Sol en marzo de 1928 y en La Nación en abril, y la tercera parte sólo en el diario argentino en junio de ese año. «Sobre la expresión, fenómeno cósmico» se publicó en cinco entregas en La Nación de julio a septiembre de 1925 y en cuatro partes en El Sol, pasando esta última serie a El Espectador VII. «Cuaderno de bitácora» se publicó en dos entregas españolas en El Sol en octubre de 1927 y en La Nación de Buenos Aires también en dos entregas en octubre y noviembre. «El origen deportivo del Estado» solo se publicó en La Nación de Buenos Aires en febrero de 1925 en tres entregas, la primera y la tercera pasando a formar parte de El Espectador VII. «El silencio, gran brahmán» en dos entregas en El Sol en febrero de 1928 y también en La Nación el mismo mes.
El Espectador VIII se publicó en 1934 y sus textos están en el rango cronológico comprendido entre 1918 y 1930. Este marco más amplio que el de El Espectador VII y que pareciera incluirlo temporalmente, no hace sino corroborar que los artículos de El Espectador son textos conectados por hilos reflexivos que los agrupa temáticamente o –como señalábamos antes– de manera contemplativa. «Abenjaldún nos revela el secreto (pensamientos sobre África Menor)» se publicó en cuatro entregas en El Sol entre diciembre de 1927 y marzo de 1928 y en enero de 1928 en La Nación. «Divagación ante el retrato de la marquesa de Santillana» vio la luz en El Sol en junio de 1918, como segunda parte de dos artículos con título «Estafeta romántica. Eva ausente». «Para una ciencia del traje popular» fue publicado en La Nación en febrero de 1930 y también como prólogo del libro de J. Ortiz Echagüe: Tipos y trajes de España en ese mismo año. «Tiempo, distancia y forma en el arte de Proust» se publicó en francés en la Nouvelle Revue Française en enero de 1923 y en español en La Nación el mismo año. «Egipcios» fue publicado en dos entregas en El Sol en mayo de 1925 y ese mismo año como parte del libro Cantos y cuentos del antiguo Egipto en Revista de Occidente. «Revés de almanaque» se publicó en cinco entregas para El Sol entre septiembre y octubre de 1930. «Socialización del hombre» fue publicado en El Sol en agosto de 1930.
Añadimos en este volumen tres artículos que consideramos adecuados para completar este periodo. «Para una antropología filosófica. Problemas del aspecto humano» (La Nación, Buenos Aires, 12 de julio de 1925), titulado en el tomo III de las Obras completas «Problemas del aspecto humano», tiene algunas coincidencias textuales con la primera entrega de «Sobre la expresión, fenómeno cósmico» (El Sol, 26 de julio de 1925), que sí se incluyó en El Espectador VII. Los dos textos tienen como raíz común dos conferencias que Ortega dio en mayo de 1925 en la Residencia de Señoritas. El primero no se incluyó en El Espectador VII. Dado su origen lo hemos incluido como adenda en esta edición. La segunda entrega de «El origen deportivo del Estado», publicado en La Nación de Buenos Aires del 8 de febrero de 1925, no se incluyó en El Espectador VII, así que también la añadimos aquí. Otro texto que completa la adenda es «Estafeta romántica. Eva ausente», que fue el primero de dos artículos que Ortega publicó el 28 de mayo y el 4 de junio de 1918 en el diario El Sol. Solo el segundo fue incluido en El Espectador VIII con el título de «Divagación ante el retrato de la marquesa de Santillana».
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»–, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Iván Caja Hernández-Ranera, Isabel Ferreiro Lavedán, Ángel Pérez Martínez y Javier Zamora Bonilla, quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, José Ramón Carriazo Ruiz, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Azucena López Cobo y Juan Padilla Moreno.
El Espectador VII(1929)
Hegel y América
I
Era vergonzoso que la Filosofía de la Historia Universal de Hegel no estuviese traducida ni al francés ni al castellano. Sólo hay dos versiones italianas, ambas infieles y anticuadas. Esto y la contingencia de que recientemente se haya reconstruido en Alemania un nuevo texto de la obra mucho más completo que el conocido, me ha llevado a procurar una edición española que ahora va a darse al público. Con este motivo he vuelto a recorrer cuidadosamente las formidables páginas de este libro imperial. Imperial, sí. Hegel era un emperador del pensamiento –frase estúpida si usted, lector, se empeña en entenderla como suelen entender hoy a los escritores los lectores de habla española; es decir, no entendiéndolos, suponiéndose desde luego e indefectiblemente más listos que el escritor que leen. (En algunos países de Sudamérica esta enfermedad de los lectores puede llegar a constituir una calamidad nacional).
Hegel es un caso curioso de archi-intelectual, que tiene, no obstante, psicología de hombre de Estado. Autoritario, imponente, duro y constructor. Su alma no se parece nada ni a la de Platón, ni a la de Descartes, ni a la de Spinoza, ni a la de Kant. La casta de su carácter le sitúa más bien en la línea de César, Diocleciano, Gengis-Khan y Barbarroja. Y no es que fuese uno de estos personajes aparte de ser un pensador, sino que lo fue precisamente como pensador. Su filosofía es imperial, cesárea, gengiskhanesca. Y así ocurrió que, a la postre, dominó políticamente el Estado prusiano, dictatorialmente, desde su cátedra universitaria. Ya digo que es un caso único en la historia de la filosofía. Lo habitual ha sido que cuando un filósofo pretende ser político le pase lo que a Platón. Salió ingenuamente a reformar el Estado de Dionisio, y pocos meses después tuvieron que comprarlo en un mercado de esclavos, a fin de rescatar su divina persona, caída en tan extrema desventura.
Hegel es un emperador del pensamiento en un sentido radicalmente distinto y mucho más sustancioso de lo que ha imaginado al pronto el listísimo lector. En ninguna de sus obras trasparece tanto ese carácter –organizador de grandes masas y duro para la carne de cañón– como en esta Filosofía de la Historia Universal. Sobre ella hablo largamente en el prólogo a la versión española1; pero ahora quisiera espumar un tema particular: cómo ve este gran filósofo de la historia la América emergente.
Hegel ha sido uno de los últimos filósofos para quienes el universo es algo real. Después de él vino el diluvio del fenomenalismo en todas las formas, formatos y variantes posibles. Como ahora sentimos –y no sólo sentimos– la urgencia de redescubrir la realidad tras de los meros fenómenos, más allá de todo relativismo, el contacto con Hegel, ya que no nos conquista, nos corrobora. La realidad universal que descubre fue llamada por él Espíritu. Éste no es otra cosa que aquello que se conoce a sí mismo. Y como el que se conoce a sí mismo no es más que eso, no se puede diferenciar de otro que posea la misma condición. El saberse del uno es idéntico al saberse del otro; por tanto, no hay más que un Espíritu, una única realidad absoluta. Todo lo demás es real sólo como miembro y elemento de ese Espíritu, que, consistiendo en un conocerse, consiste en una actividad, en un movimiento y esencial agilidad que le lleva del ignorarse hasta el saberse. Va, pues, pasando de idea en idea hasta arribar a la idea completa de sí, hasta volver en sí, como un jerifalte que vuelve al puño, si el puño fuese un jerifalte. Este vuelo de idea en idea no es caprichoso, constituye un itinerario forzoso, rígido –es un proceso lógico. La Lógica de Hegel desarrolla este proceso ideal, que, de etapa en etapa, aclara ante sí mismo, desvela y revela al Espíritu. El concepto con que empezamos se perfecciona en otro; éste, a su vez, en otro, y así, sucesivamente, en cadena de diamante, en disciplina dialéctica, que nos aprisiona, para al cabo dotarnos de la suma libertad. Como el Espíritu no consiste en otra cosa que en conocerse, y lo logra idealmente en ese proceso lógico, quiere decirse que él es este proceso mismo, que es, por tanto, evolución conceptual; concepto que se va transformando y enriqueciendo, como el árbol evoluciona, por íntimo despliegue, desde ser simiente hasta ser árbol.
Resulta, pues, que para Hegel la última realidad del universo es por sí evolución y progreso; consecuentemente, que lo cósmico es, desde luego, histórico. Sólo que la expresión propia de aquella evolución absoluta es la cadena de la Lógica, la cual es una historia sin tiempo. La historia efectiva es la proyección en el tiempo de esa pura serie de ideas, de ese proceso lógico. Cada uno de sus estadios adquiere al fijarse, al acaecer en un instante del tiempo, cierta existencia aparte. Y la serie temporal de estos acontecimientos evolutivos del Espíritu es la historia universal. Cada estadio lógico es vivido, representado, ejecutado por algún gran pueblo –Egipto, Persia, Grecia, Roma, etcétera–, que de este modo, como momento necesario en el autoconocimiento del Espíritu universal, adquiere un sentido, un valor absoluto.
Hay en la filosofía histórica de Hegel la ambición de justificar cada época, cada etapa humana, evitando la indiscreción del vulgar progresismo que considera todo lo pasado como esencial barbarie. Así pensaban el siglo XVII y el XVIII, para quienes razón e historia son antitéticas –por ser la historia, es decir, lo que ha pasado antes del advenimiento de la «raison», una pura irracionalidad. Hegel quiere demostrar, por el contrario, que lo histórico es emanación de la razón, que el pretérito tiene buen sentido o, dicho de otro modo, que la historia universal no es una retahíla de inepcias, sino que en su gigantesca secuencia ha pasado algo serio, algo que tiene realidad, estructura, razón. Y para esto intenta mostrar que todas las épocas han tenido razón, precisamente porque fueron diferentes y aun contradictorias.
Pero esta ordenación de las edades y de los pueblos como estadios del Espíritu en su larga faena esencial de conocerse a sí mismo, no puede verificarse sino cuando, al cabo, logra el Espíritu terminar ese descubrimiento de sí propio. Esto –claro está– no aconteció hasta nuestros días, que son, que fueron, los de Hegel. Sólo desde el presente, y en función de lo que es para nosotros nuestra vida, cabe, según Hegel, justificar las edades pretéritas; sólo desde el espíritu de nuestro pueblo cabe dignificar a los espíritus de los pueblos antiguos. ¿Cómo? Mostrando que sin ellos nuestro presente no existiría, que fueron los escalones para que nosotros pudiéramos llegar a esta deleitable suma altura en que estamos y que somos. (El optimismo sin reticencia que esta actitud de Hegel revela es un buen punto de contraste para definir el cambio de sensibilidad que en los últimos años ha experimentado el alma «moderna», sobre todo la europea. El «moderno» no se cree ya tan ingenuamente la edad definitiva). En la filosofía hegeliana de la historia, todas las calificaciones y valoraciones del pretérito están calculadas en vista del presente como término de la evolución. Lo histórico es sólo el pasado. Nosotros somos su lucido resultado. «El Espíritu del mundo actual es el concepto que el Espíritu ha llegado a tener de sí mismo; él es quien posee y rige el mundo y es el resultado de los esfuerzos de seis mil años». A mí me abruma la cantidad de gratitud que esta idea me impone para esos seis mil años y esos miles de millones de hombres que se han fatigado en producirme. Pero ésta es la dimensión de ingenuidad que reside en el hegelismo –de ingenuidad y de crueldad imperial. Es un pensamiento de faraón que mira el hormiguero de trabajadores afanados en construir su pirámide. A él debe el sistema de Hegel su carácter de sistema cerrado, sin evolución más allá de sí mismo, sin mañana. El presente, para Hegel, no es un tiempo cualquiera; es éste y sólo éste. Y por eso nuestro presente no cambiará en nada esencial, perdurará idéntico, sin preterir jamás. (El estado de espíritu de un Trajano cuando edifica sus edificios eternos). El historiador que con su persona cierra, tapona el curso futuro de la historia es arrastrado por él –no lo domina, hace de sí un pretérito perfecto. Y la defensa que de la filosofía hegeliana se ha hecho, diciendo que en ella misma está previsto el lugar que ella ocupa –ser la verdad de su época (como el rey que deja en el monumento preparada su tumba)– revela una aceptación de relativismo que pondría fuera de sí al imperial, al «absoluto» Hegel. Tal relativismo sería escepticismo. Esa verdad para un tiempo no es la verdad. De todos modos, el tema de nuestro tiempo –la unión de lo temporal y lo eterno– no está resuelto en Hegel.
El caso de Hegel patentiza sonoramente el error que hay en definir lo histórico como el pasado. Una concepción cautelosa de lo real histórico tiene que contar con el futuro, con nuestro futuro, no sólo con nosotros, en cuanto futuro de lo pretérito. Así acaece que esta filosofía de la historia no tiene futuro, no tiene escape. Por eso es de un peculiarísimo interés averiguar cómo se las arregla Hegel con América, que si es algo es algo futuro.
Pero antes conviene añadir unas palabras sobre lo que Hegel considera como pasado histórico. No se vaya a creer que un emperador está dispuesto, sin más ni más, a aceptar todo lo que se le presente. Pasado, en Hegel, son sólo aquellos pueblos que formaron claramente un Estado. La vida pre-estatal es irracional, y Hegel, en su racionalización de la historia, no llega a la generosidad de salvarla y justificarla toda. Es aún demasiado «racionalista». Antes del Estado no hay historia, sino sólo prehistoria, la cual se ocupa del hombre naturaleza, sin auténtico pasado, como no lo tienen los átomos. Los pueblos primitivos, continentes enteros, no entran en la historia. «Son pueblos –dice– de conciencia turbia. Lo único propio y digno de la consideración filosófica es recoger la historia allí donde la racionalidad empieza a manifestarse en su existencia terrestre».
¡Fuera, pues, los pueblos salvajes! Tras ellos comienza la historia propiamente tal; a ésta sigue el presente, que es la plena y estable cultura, que ya no es historia. ¿Cómo se las arreglarán los que vienen detrás? –preguntamos. Hegel se inquieta un momento cuando la realidad le plantea esta pregunta –que es el aldabonazo del futuro. Y esta pregunta se la hace América. Veamos cómo se comporta Hegel.
II
América coloca el pensamiento histórico de Hegel en una situación dramática, mejor aún, paradójica. Cuando una idea sufre de sí misma y lleva en su interior dolorido un drama lógico, adopta la máscara escénica de la paradoja. En este caso es lo paradójico que Hegel no puede instalar a América –por ser un porvenir– en el cuerpo de su Historia universal. Ya hemos visto que para Hegel lo histórico es, en un sentido muy esencial, lo pasado. Termina en el presente, cuya constitución es ya de carácter definitivo, inmutable, y no puede pasar. Prisionero de su propia perfección, hieratizado en ella, se condena el presente a una perdurabilidad que a mí me parecería desesperante. La etapa actual de la historia sería, por fin, la meta lograda, el lugar apetecido, en busca del cual todo el pretérito se afanó, se movió y, por lo mismo, pasó. Si yo estuviera convencido de esta idea hegeliana y me sintiese adscrito a este eterno presente, se me iría con nostalgia el alma hacia el pasado, que era un camino y un andar –no, como el presente, un haber llegado y reposar. Como Cervantes decía, es preferible el camino a la posada.
Pero la paradoja no radica en que Hegel elimine a América –repito, a un futuro– del cuerpo propiamente histórico, sino que, no pudiendo colocarla ni en el presente ni en el pasado propiamente tal, tiene que alojarla... ¿Dónde dirán ustedes? Pues en la prehistoria.
La prehistoria goza en el pensamiento hegeliano de un valor sustantivo. No es, simplemente, la madrugada oscura de la historia, su primer capítulo tenebroso o lívido. Es francamente no-historia, ante-historia. La historia, hemos visto, no comienza mientras no entra en escena el hombre espiritual; por tanto, el Espíritu, consciente de sí mismo, con una conciencia muy tosca de sí, pero atento ya a sí. El síntoma de esto, para Hegel, es la existencia de un Estado. No sorprende este privilegio concedido por Hegel a lo político. Conocerse a sí mismo el Espíritu es caer en la cuenta de que es libre, de que existe una realidad insumisa a mandatos ajenos, dueña y señora de sí misma, autónoma. Libre es el que se determina a sí mismo, el que se da a sí propio leyes. Ahora bien: la existencia en el universo de algo que merezca el nombre de Estado es la existencia de algo que da leyes y que no las recibe; por tanto, que se da a sí mismo sus leyes. En la naturaleza no existe nada parecido: cada cosa en ella está sometida a otra externa a ella; es por esencia esclava. La aparición del Estado es la iniciación de una realidad nueva, sobrenatural; es el anuncio de que nace un orbe cuya sustancia es Libertad. Es el orbe histórico o sobrenatural, cuya vida y evolución no consiste en más que en un «progreso de la conciencia de libertad».
En la naturaleza propiamente no pasa nada, por la sencilla razón de que siempre pasa lo mismo. El cordero que nace mañana es lo mismo que el cordero nacido hoy, o ayer o hace mil años. La vida del árbol desde que fue simiente hasta que él da simiente es un ciclo siempre idéntico. La vida natural termina siempre en un individuo igual al que fue: el padre en el hijo, que es otro ejemplar igual a él. En la naturaleza, la variación es pura repetición. Por eso –dice Hegel– la naturaleza es aburrida. «No pasa nada nuevo bajo el Sol natural»2. Sólo hay evolución cuando el Espíritu comienza. Entonces ya no hay más que evolución, y empiezan a pasar cosas siempre nuevas. En el tiempo espiritual de la historia no hay dos días iguales. El ayer es un auténtico ayer, un definitivo pasado que no se repetirá jamás. Basta que haya sido para que el mañana se diferencie de él y lo supere, se libere de él. La historia es el libertarse de la repetición y del aburrimiento. La historia es lo divertido.
En cambio, la prehistoria nos habla del hombre natural (los alemanes llaman al salvaje o primitivo Naturmensch), del hombre que aún no sospecha su latente potencia espiritual y pervive sonámbulo como el animal o la planta.
Antes que Hegel había sugerido Schelling la idea de una esencial Prehistoria. En la Introducción a la filosofía de la Mitología, que recoge ideas suyas más antiguas, dice: «El simple concepto de un tiempo rigorosamente prehistórico excluye todo antes y después que en él se quiera pensar. Porque si en él pudiese pasar algo, no sería rigorosamente prehistórico, sino que pertenecería ya al tiempo histórico... El prehistórico es, por su misma naturaleza, indivisible, idéntico», no admite diferencia de tiempos interiores. En suma: un tiempo es prehistórico no porque ignoremos lo que en él pasó, sino, al revés, porque en él no pasó nunca nada, sino que pasó siempre lo mismo, y el pasado, en vez de pasar, se repitió pertinazmente.
Hay porciones de la Humanidad que hasta nuestros días perduran en esa situación prehistórica. Los pueblos salvajes no tienen historia, como no la tienen las abejas o los termites. Al estudio de estos seres se ha llamado Historia Natural, concepto absurdo. La única Historia Natural es la Prehistoria, en la que estudiamos a un ser que puede ser histórico cuando aún es sólo natural. Prisionero aún de la Naturaleza vive el hombre ignaro de sí mismo, enajenado y fuera de su propio ser. Vive, pues, incubando un futuro ser. Esto es, en general, para Hegel la Naturaleza: aquella realidad que precede y prepara al Espíritu. En ella, mezclado con los animales y con el paisaje, fermenta lo humano. Allí debemos buscarlo; por tanto, la Prehistoria es Geografía. En el capítulo geográfico de sus Lecciones sobre la filosofía de la Historia Universal es donde paradójicamente hallamos instalada a América. Después de todo, no es sorprendente. Si decimos de ella que es un futuro, decimos que aún no es lo que va a ser y puede ser. Ahora bien: esto es precisamente la Naturaleza. Como para Hegel sólo es verdaderamente el Espíritu, la realidad de la Naturaleza consiste en algo que va a ser Espíritu, pero que aún no lo es. Así se explica que hallemos alojado el futuro en el absoluto pretérito que es la Prehistoria natural, la Geografía.
Y, en efecto, Hegel ve en todo lo americano el carácter de inmadurez. Empezando por la tierra misma. Para él, América es el nuevo mundo; incluye, pues, la Oceanía. «El nuevo mundo no es sólo relativamente nuevo, sino en absoluto, incluso en su constitución física y política». «No quiero negar al nuevo mundo el honor de haber salido de las aguas al tiempo de la creación, como suele decirse. Sin embargo, el mar de las Islas, que se extiende entre América del Sur y Asia, revela cierta inmaturidad por lo que toca también a su origen. La mayor parte de las islas se asientan sobre corales y están hechas de modo que más bien parecen cubrimiento de rocas surgidas recientemente de las profundidades marinas, y ostentan el carácter de algo nacido hace poco tiempo».
Junto a la inmadurez, o como expresión de ella, encuentra Hegel la insuficiencia, la debilidad. «Las tierras del Atlántico que tenían una cultura cuando fueron descubiertas por los europeos, la perdieron al entrar en contacto con éstos. La conquista del país señaló la ruina de su cultura, de la cual conservamos noticias. Se reducen éstas a hacernos saber que se trataba de una cultura natural, que había de perecer tan pronto como el Espíritu se acercara a ella. América se ha revelado siempre y sigue revelándose impotente, en lo físico como en lo espiritual. Los indígenas, desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la actividad europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres. La fauna tiene leones, tigres, cocodrilos, etcétera; pero estas fieras, aunque poseen parecido notable con las formas del viejo mundo, son, sin embargo, en todos los sentidos más pequeñas, más débiles, más impotentes. Aseguran que los animales comestibles no son en el nuevo mundo tan nutritivos como los del viejo. Hay en América grandes rebaños de vacuno; pero la carne de vaca europea es considerada allí como un bocado exquisito».
Durante los setenta años que aproximadamente no se ha leído a Hegel, se le acusó de opinar sobre las cosas –históricas y naturales– con soberana arbitrariedad. Y no se insinuaba al decir esto que procediese mediante puras deducciones y abstracto geometrismo de ideas –uso natural en quien no pretendía hacer otra cosa–, sino que hablaba ligeramente, sin previa inmersión en el estudio minucioso de los hechos. Mas cuando se vuelva a leer a Hegel se advertirá con sorpresa que la verdad es todo lo contrario. Maravilla la enormidad de saber detallado que en este hombre se acumuló. Sobre todo en esta Filosofía de la Historia demuestra haber absorbido toda la información asequible de su época. Y vemos que las mayores fallas de su obra no se originan en su método especulativo, sino en la limitación que todo saber empírico padece.
Pero como no se trata de extender a Hegel un certificado escolar de suficiencia, sino, por el contrario, de asomarse conmovidamente a su enorme espíritu para sorprender la refracción momentánea del Universo en aquel medio ejemplar, estas limitaciones nos causan placer porque dan autenticidad histórica y vital al espectáculo. Las gaucheries de las viejas fotografías son, a la par, su encanto mayor. Ellas, y no los elementos correctos y como actuales, nos arrancan del presente y nos trasladan con voluptuosa magia histórica a aquella hora pasada. Así, ahora nos parece ver a Hegel, bajo su gran gorro moscovita, leyendo en su despacho una relación de viajes por América donde se hace notar que allá se prefiere el beefsteak europeo al indígena.
Niña, reciente, coralina y tierna, la tierra del nuevo mundo; débiles sus fieras y sus hombres y sus culturas autóctonas. No se puede desconocer la sutileza con que todo esto está visto en 1820. Porque es el caso que posteriormente no ha hecho sino acentuarse ante la investigación científica ese carácter extraño de la fauna y del indígena americanos. ¿Cómo destaca Hegel, desde luego, sin titubeo y tan certeramente, esa peculiar debilidad y aptitud a volatilizarse o desvanecerse de los indios americanos? Una y otra vez insiste en la facilidad, en la prisa con que, al llegar los fuertes europeos, estas razas de América y del mar del Sur han huido a la nada, se han refugiado en el no-ser. «Las debilidades del carácter americano han sido causa de que se hayan llevado a América negros para los trabajos rudos. Los negros son mucho más sensibles a la cultura europea que los indígenas. Algunas costumbres han adoptado, sin duda, los indígenas al contacto con los europeos; entre otras, la de beber aguardiente, que ha acarreado en ellos consecuencias destructoras. En América del Sur y en Méjico, los habitantes que tienen el sentimiento de la independencia, los criollos, han nacido de la mezcla con los españoles y los portugueses. Sólo éstos han podido encumbrarse al superior sentimiento y deseo de la independencia. (Nótese, de la libertad). Son los que dan el tono. Al parecer, hay pocas tribus indígenas que sientan igual».
En cuanto a la fauna, leo estos días un curioso estudio de cierto biogeógrafo que explica ingeniosamente la procedencia de esas especies extrañísimas características de América del Sur y Oceanía. Su debilidad e inmadurez, tan agudamente vistas por Hegel, proceden de que son las primigenias, como nadie ignora. Lo que conviene explicar es por qué han radicado en esas porciones del globo y son en las demás obsoletas. Otro día hablaré sobre esta reciente explicación. Pero es indudable que Hegel aceptaría como auxiliar de su opinión ese atributo de arcaísmo que la ciencia postdarwiniana dedica a esas especies. La especie más vieja es, como especie y mientras pervive, infantil en relación con las más nuevas y complejas. Sería, pues, un mundo biológico perpetuamente niño, y no es exagerado afirmar que Hegel ve a América –en su geología, en su fauna, en sus indios y, como ahora observaremos, en su retoño colonial– como una niñez perdurable de la Ecumene.
III
Hemos visto que las civilizaciones indianas eran para Hegel formas de vida antehistóricas y pertenecían a la Prehistoria, a la Geografía, como la planta y la fiera. Por esta razón le parece todo el continente un «todavía no», una madrugada de humanidad. Cuando pasa a considerar los nuevos Estados surgidos de la emigración europea, Hegel mantiene este punto de vista. No se deja arrastrar por el dato primario de que esos Estados vivan de un material humano procedente de Europa y, por tanto –habría de pensarse–, plenamente actual.
Distingue ante todo entre Norte y Sudamérica. Hegel padecía una especie de patriotismo protestante y detestaba el catolicismo. Por esta razón dedica a los Estados libres del Norte su mejor benevolencia y describe con poca simpatía las naciones católicas del Sur. Sin embargo, la diferencia del trato no le lleva hasta separar el destino y la significación histórica de uno y otro lóbulo continental. A la postre los califica idénticamente. América del Sur –dice– ha sido conquistada; predominan en ella el poder militar, el clericalismo, la tesaurización y la vanidad de títulos y honores. América del Norte, en cambio, ha sido colonizada, se orienta en el principio de la industria y del protestantismo, sostiene la libertad del individuo.
«Si ahora comparamos la América del Norte con Europa, hallamos allá el ejemplo perenne de una constitución republicana. Existe la unidad subjetiva; pues existe un presidente que está a la cabeza del Estado y que –como prevención contra posibles ambiciones monárquicas– sólo por cuatro años es elegido. Dos hechos de continuo elogiados en la vida pública son: la protección de la propiedad y la casi total ausencia de impuestos. Con esto queda indicado el carácter fundamental; consiste en la orientación de los individuos hacia la ganancia y el provecho, en la preponderancia del interés particular, que si se aplica a lo universal es sólo para mayor provecho del propio goce. No deja de haber Estados jurídicos y una ley jurídica formal; pero esta legalidad es una legalidad sin justicia. Por eso los comerciantes americanos tienen la mala fama de que engañan a los demás bajo la protección del derecho» (182-183).
En cuanto a la política, «Norteamérica no puede considerarse todavía como un Estado constituido y maduro». Esto parecerá absurdo a los americanos que se consideran, apenas nacidos, al cabo de todas las perfecciones constitucionales. Hegel les imputa lo que ellos más estiman: su carácter federativo y republicano. Para el filósofo son ambas formas de pluralidad sin efectiva unidad superior y representan organizaciones políticas inestables. «Es –dice– un Estado federativo que es la peor forma de Estado en el aspecto de las relaciones exteriores. Sólo la peculiar situación de los Estados Unidos ha impedido que esta circunstancia haya causado su ruina total». Y, sobre todo, dice Hegel, esto que hoy nos produce gran sorpresa: «Es un Estado en formación: no está lo bastante adelantado para sentir la necesidad de la realeza». La idea de que Prusia llegase, andando el tiempo, a sacudir su monarquía como se sacude el hombre una pesadilla, no debió pasar nunca por la mente de Hegel. Tocamos aquí en un punto concreto la enorme limitación del pensamiento hegeliano: su ceguera para el futuro. El porvenir le desazonaba porque es lo verdaderamente irracional y, en consecuencia, lo que estima más el filósofo cuando antepone el apetito frenético de verdad al afán imperialista de un sistema. Hegel se hace hermético al mañana, se agita desasosegado cuando roza algún albor, pierde la serenidad y cierra dogmáticamente las ventanas para que con nuevas posibilidades luminosas no entren volando las objeciones.
Sin embargo, sin embargo... Hegel no se va nunca de vacío. En sus errores, como el león en sus mordiscos, se lleva siempre entre los dientes un buen pedazo de verdad palpitante.
He aquí cómo expresa –con variadas fórmulas– la razón de que América no haya comenzado aún su plena vida de Estado. «Un verdadero Estado y un verdadero Gobierno sólo se produce cuando ya existen diferencias de clase, cuando son grandes la riqueza y la pobreza y cuando se da una situación tal que la gran masa ya no puede satisfacer sus necesidades de la manera a que estaba acostumbrada. Pero América no está todavía en camino de llegar a semejante tensión, pues le queda siempre abierto el recurso de la colonización y constantemente acude una muchedumbre de personas a las llanuras del Mississippí. Gracias a este medio ha desaparecido la fuente principal de descontento, y queda garantizada la continuación de la situación actual». Y luego: «La clase agricultora no se ha concentrado aún, no se siente apretada, y, cuando experimenta este sentimiento, le pone remedio roturando nuevos terrenos. Anualmente se precipitan olas y olas de nuevos agricultores más allá de las montañas Alleghany para ocupar nuevos territorios. Para que un Estado adquiera las condiciones de existencia de un verdadero Estado es preciso que no se vea sujeto a una emigración constante y que la clase agricultora, imposibilitada de extenderse hacia afuera, tenga que concentrarse en ciudades e industrias urbanas. Sólo así puede producirse un sistema civil y ésta es la condición para que exista un Estado organizado. Norteamérica está todavía en el caso de roturar la tierra. Únicamente cuando, como en Europa, no puedan ya aumentarse a voluntad los agricultores, los habitantes, en vez de extenderse en busca de nuevos terrenos, tendrán que condensarse en la industria y en el tráfico urbano, formando un sistema compacto de sociedad civil, y llegarán a experimentar las necesidades de un Estado orgánico. Es, por tanto, imposible comparar los Estados libres norteamericanos con los países europeos; pues en Europa no existe semejante salida natural para la población. Si hubieran existido aún los bosques de Germania no se habría producido la Revolución francesa. Norteamérica sólo podrá ser comparada con Europa cuando el espacio inmenso que ofrece esté lleno y la sociedad se haya concentrado en sí misma».
He transcripto tan ampliamente estos párrafos de Hegel no sólo por el interés inmediato que tiene siempre oír el son de su palabra –son trozos tomados casi taquigráficamente de su improvisación oral en la cátedra–, sino porque poniéndolos ante los ojos del lector puedo permitirme dar de ellos una interpretación más rigorosa, más hegeliana, a mi juicio, que su propio sonido y letra. Detrás de esa definición concreta de la realidad americana late una teoría general nunca expuesta por Hegel, pero fácilmente destilable del contexto.
No olvidemos que la historia no empieza, según Hegel, sino cuando el Espíritu empieza a descubrirse a sí mismo, a reconocerse como tal Espíritu. La Naturaleza o ante-historia es también Espíritu, pero lo es precisamente en cuanto el Espíritu se ha escapado de sí mismo, se ha enajenado y perdido fuera de sí, en suma, se ha ignorado y desconocido. Dicho grosso modo: el paisaje que vemos no es, en verdad, sino un cuadro que el Espíritu pinta o proyecta ante sí. Si lo tomamos aparte, ingenuamente, según aparece, juzgaremos que existe por sí y que no proviene del Espíritu. Pero todo cuadro es emanación de un pintor que en él ha puesto su intimidad espiritual. Su realidad no es, pues, independiente del creador, sino que es el creador mismo transpuesto y como traducido en un medio que aparentemente no se parece nada a él.
Pues bien: en esa definición de América entrevemos una ley fundamental de la historia que Hegel no ha formulado nunca por separado. Por lo visto, para que el Espíritu se recoja sobre sí mismo y abandone ese aspecto de naturaleza que primero adoptó, es preciso que los hombres no encuentren ante sí grandes espacios libres, sino que, al contrario, vivan apretados. Por tanto, la historia o espiritualización del Universo es función de la densidad de población. La humanidad desparramada no segrega espíritu: es menester que se haga especialmente compacta, que se aprieten unos contra otros los individuos. Sometida a presión, la humanidad comienza a rezumar espiritualidad y la aventura propiamente histórica se inicia. Sólo ante dificultades en la vida «natural», cuya medida hallamos en la holgura de territorio, se dispara el proceso cultural.
Ahora bien: tómese un material humano que, como el europeo, se ha ido haciendo en regiones muy pobladas y por ello ha llegado a la máxima tensión del Espíritu; trasládesele a un territorio amplísimo, donde el coeficiente de libre espacio para cada individuo sea como el que el europeo gozaba hace dos mil años («los bosques de Germania»); ¿qué acontecerá? La idea de Hegel es clara y no deja lugar a dudas respecto a su opinión. Su respuesta sería ésta: esa porción de europeos actuales, viviendo en grandes espacios, retrocederá en su evolución espiritual y se parecerá mucho a un pueblo primitivo. Cuando el espacio sobra se adueña del hombre la naturaleza. El espacio es una categoría geográfica y no histórica.
Véase, pues, cómo Hegel persiste frente a los nuevos Estados americanos en su interpretación del Nuevo Mundo como un mundo esencialmente primitivo. Si hoy reviviera y asistiese a la magnífica escena de la vida «yanqui» con todas las maravillas de su técnica y organización, ¿qué diría?, ¿rectificaría su criterio? Es de sospechar que no. Todo ese aspecto de ultramodernidad americana le parecería simplemente un resultado mecánico de la cultura europea al ser transportada a un medio más fácil, pero bajo él vería en el alma americana un tipo de espiritualidad primitiva, un comienzo de algo original y no-europeo. En suma, lo que estimaría de América sería precisamente sus dotes de nueva y saludable barbarie. De éstas y no de su técnica europea, mera repercusión del Viejo Mundo, dependería, en su opinión, el nuevo estadio de la evolución espiritual que América está llamada a representar. ¿Cuál sería éste? ¿Cuáles sus rasgos distintivos? Hegel aparta con temor su vista de tal problema y dice: «Por consiguiente, América es el país del porvenir. En tiempos futuros se mostrará su importancia histórica, acaso en la lucha entre América del Norte y América del Sur. Es un país de nostalgia para todos los que están hastiados del museo histórico de la vieja Europa. Se asegura que Napoleón dijo: “Cette vieille Europe m’ennuie”. América debe apartarse del suelo en que, hasta hoy, se ha desarrollado la historia universal. Lo que hasta ahora acontece allí no es más que el eco del Viejo Mundo y el reflejo de ajena vida. Mas como país del porvenir, América no nos interesa; pues el filósofo no hace profecías. En el aspecto de la historia tenemos que habérnoslas con lo que ha sido y con lo que es. En la filosofía, empero, con aquello que no sólo ha sido y no sólo será, sino que es, y es eterno: la razón. Y ello basta».
Marzo, 1928
1. Véase La Filosofía de la Historia, de Hegel, y la Historiología, en la Revista de Occidente, e incluido en el tomo Goethe desde dentro.
2. Es sorprendente que Hegel, gran inventor de la idea de evolución, no acierte a descubrirla en las especies vivientes.
Sobre la expresión, fenómeno cósmico
I
VARIACIONES SOBRE LA CARNE
Cuando vemos el cuerpo de un hombre, ¿vemos un cuerpo o vemos un hombre? Porque el hombre no es sólo un cuerpo, sino, tras un cuerpo, un alma, espíritu, conciencia, psique, yo, persona, como se prefiera llamar a toda esa porción del hombre que no es espacial, que es idea, sentimiento, volición, memoria, imagen, sensación, instinto. Dicho de otra manera: el cuerpo humano ¿es, por su aspecto, cuerpo en el mismo sentido en que lo es un mineral? No se trata ahora de si la Química puede o no reducir a los mismos elementos un organismo humano y un mineral, sino de si el aspecto del uno se puede reducir a los mismos componentes que el aspecto del otro.
Pronto advertimos que si la forma humana pertenece, como el mineral, al género «cuerpo», y como él, ocupa espacio, tiene figura y color, es visible en suma, se diferencia de él como una especie de otra. Hay, en efecto, dos especies de cuerpo: el mineral y la carne. Podrán, en última instancia analítica, ser lo mismo; pero como fenómenos, como aspectos, son esencialmente diversos. Note cada cual su diferente actitud ante algo que es piedra o gas y algo que presenta esa característica facies de la carne. Mas ¿en qué consiste su diferencia? Ni por su color ni por su figura se diferencian esencialmente: lo visible en ellos es, en principio, igual. La diferente actitud nuestra ante la carne y ante el mineral estriba en que, al ver carne, prevemos algo más que lo que vemos; la carne se nos presenta, desde luego, como exteriorización de algo esencialmente interno. El mineral es todo exterioridad; su dentro es un dentro relativo: lo rompemos y lo que era porción interior se hace externa, patente, superficial. Mas lo interno de la carne no llega nunca por sí mismo –y aunque la tajemos– a hacerse externo: es radical, absolutamente interno. Es, por esencia, intimidad. A esta intimidad llamamos vida. A diferencia de todas las demás realidades del Universo, la vida es constitutiva e irremediablemente una realidad oculta, inespacial, un arcano, un secreto. Por eso sólo la carne, y no el mineral, tiene un verdadero «dentro».
En el caso del hombre, esta intimidad de lo vital se potencia y enriquece desmesuradamente merced a la riqueza de su alma. El hombre exterior está habitado por un hombre interior. Tras del cuerpo está emboscada el alma.
* * *
Nótese todo lo que hay de extraño en ese fenómeno, lo que hay de extravagante y aun conmovedor en el oficio de expresar que algunas realidades toman sobre sí. Para que haya expresión es menester que existan dos cosas: una, patente, que vemos; otra, latente, que no vemos de manera inmediata, sino que nos aparece en aquélla. Ambas forman una peculiar unidad, viven en esencial asociación y como desposadas, de suerte que, donde la una se presenta, trasparece la otra. Lo que en ello hay de conmovedor no es sólo ese fiel apareamiento y metafísica amistad en que las hallamos siempre, sino que una de ellas se supedita con ejemplar humildad y solicitud a la otra. La palabra que oímos no es más que un ruido; una sacudida material del aire. Sin embargo, no pretende absorber nuestra atención sobre esto que ella es, sobre ella misma como sonido, sino, al contrario, nos invita a que reparemos en ella tan sólo lo preciso para que la entendamos. Mas lo que se entiende de la palabra no es su sonido, que sólo se oye; lo que se entiende es el sentido o significación que ella expresa, que ella representa. Nos induce, pues, la palabra humildemente a que la desdeñemos a ella y penetremos lo antes posible en la idea que ella significa. Diríase que es feliz desapareciendo, anulándose, delante de su significación y que cumple su destino dejándose suplantar por la idea. Siempre, en la expresión, la cosa expresiva se sacrifica espontáneamente a la cosa expresada, la deja pasar al través de sí misma, de suerte que para ella «ser» consiste más bien en que otra cosa sea. No cabe más ejemplar altruismo, y nos hace pensar en la madre, para la cual vivir no es vivir ella, sino que viva su hijo. Así son las palabras místicas ampolluelas que viven revolando de labios en oídos, y en el aire intermedio se quiebran, derramando sus esencias interiores e impregnando la atmósfera con la materia trascendente de las ideas.
Algo del mismo género acontece con el aspecto humano. Es una falsa descripción de los fenómenos, del hecho según él se ofrece, decir que primero vemos del hombre sólo un cuerpo parejo al mineral, y que luego, en virtud de ciertas reflexiones, insuflamos en él mágicamente un alma3