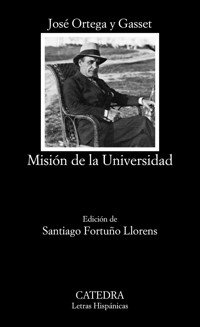Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
«¡Son de tal suerte maravillosas las cosas todas del mundo! ¡Hay tanto que decir sobre la menor de ellas!», escribe José Ortega y Gasset en estas páginas. Los tomos de El Espectador, de los que ahora se publican los números III y IV, son el mejor ejemplo de la vocación de pensador y escritor que expresan estas palabras. La mirada del filósofo se detiene morosa en las realidades más diversas, sea un paisaje, un cuadro, un libro, una orden ministerial sobre la lectura de El Quijote en la escuela primaria, un simple marco, y las escruta salvándolas, elevándolas al máximo de su significación, haciéndolas reverberar en mil imágenes e ideas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
El Espectador III y IV
Índice
Nota preliminar
EL ESPECTADOR III (1921)
INCITACIONES
Leyendo Le petit Pierre, de Anatole France
Musicalia
NOTAS DE ANDAR Y VER
De Madrid a Asturias o los dos paisajes
En el tren
Dueñas
La hermana visitadora
Las dos lunas
Geometría de la meseta
A la vuelta
Un paisaje
La mirada castellana procede con tacto
El otro paisaje
Ruralismo
ARTE
Los hermanos Zubiaurre
ENSAYOS FILOSÓFICOS (BIOLOGÍA Y PEDAGOGÍA)
El Quijote en la escuela
La bicicleta, el pie y el pseudópodo
Civilización, cultura, espontaneidad
La paradoja del salvajismo
Pedagogía de secreciones internas. – La vida como suma y como unidad
El deseo
Vida ascendente y decadente
El sentimiento
El mito
La vida infantil
El medio vital
La psicología del cascabel
Paisaje utilitario. Paisaje deportivo
La varita de virtudes
Meditación del marco
Buscando un tema
Marco, traje y adorno
La isla del arte
El marco dorado
La boca del telón
Fracaso
EL ESPECTADOR IV (1925)
INCITACIONES
Elogio del Murciélago
Pepe Tudela vuelve a la mesta
Apatía artística
Dan-Auta. (cuento negro)
Carta a un joven argentino que estudia filosofía
MORALEJAS
No ser hombre ejemplar
Esquema de Salomé
TEMAS DE VIAJE (JULIO DE 1922)
I. Tierra dramática, tierra apacible
II. ¡Helion, melion, tetragrammaton!
III. Historia y geografía
IV. Amor a la vida. Desdén a la vida
V. Destinos étnicos
VI. Babel, balbucir, bárbaro
ESTUDIOS FILOSÓFICOS
Las dos grandes metáforas
AL MARGEN DE LOS DÍAS
Conversación en el golf o la idea del dharma
CRÉDITOS
Nota preliminar
José Ortega y Gasset inició en mayo de 1916 su proyecto de revista unipersonal El Espectador con el propósito de sacar un número cada dos meses, aun a sabiendas de las dificultades que suponía un empeño de tal envergadura. Su viaje a Argentina en el verano de aquel año y su estancia allí durante varios meses, frustró desde el origen tal periodicidad. El segundo Espectador se demoró hasta mayo de 1917. Los dos siguientes, III y IV, que ahora recogemos en este volumen, aparecieron en 1921 y 1925. Si bien es evidente que ya en la segunda entrega, el autor abandonó su propósito inicial de que El Espectador fuese una revista bimestral, merece una explicación que el tercer tomo tardase cuatro años en llegar a la imprenta. En diciembre de 1917 empezó a publicarse el diario El Sol, del que el filósofo fue no sólo el intelectual de referencia sino también editorialista anónimo durante varios años y una de las personas que dirigieron su línea editorial. Ortega publicó con notable intensidad en el nuevo periódico. Es rara la semana que no encontramos en sus páginas uno de sus artículos. Este trabajo ocupó buena parte de su tiempo.
Además, siempre compatibilizó esta ardua labor de escritor con su cátedra de Metafísica de la Universidad Central y con los no pocos requerimientos que recibía como conferenciante. En 1923, añadió a todas estas ocupaciones la de director de la Revista de Occidente, por él fundada. Al año siguiente, sumó la dirección de la editorial que nació con el mismo nombre como prolongación de la revista. Desde años atrás, Ortega ya estaba muy vinculado al mundo editorial a través de Calpe, luego fusionada con Espasa. Por todo esto, no es extraño que el tercer Espectador demorase su salida y que, a partir del mismo, la inmensa mayoría de textos recogidos en este y los siguientes tomos de El Espectador hubiesen tenido una publicación previa, la inmensa mayoría de ellos en el diario El Sol. Ortega concibió, no obstante, El Espectador como un proyecto unitario y agrupó sus tomos en sus Obras de 1932 y en sus Obras completas de 1946.
Los textos recopilados en El Espectador III, publicado originalmente por Calpe en 1921, proceden de «Le Petit Pierre, de Anatole France», El Sol, 13 de abril de 1919 –recogido en El Espectador con el título «Leyendo Le Petit Pierre, de Anatole France»–; «Incitaciones. Musicalia», El Sol, 8 y 24 de marzo de 1921 –pasando en El Espectador a ser «Incitaciones» el título de la sección–; «Unas notas de andar y ver. Vaga opinión sobre Asturias», España, 23 de septiembre, y 11 y 18 de noviembre de 1915, y 6 y 13 de enero de 1916 –recogido en El Espectador con el título «Notas de andar y ver. De Madrid a Asturias o los dos paisajes»; «Los hermanos Zubiaurre», El Sol, 21 de octubre de 1920; «Biología y pedagogía o el Quijote en la escuela», El Sol, 16, 18 y 26 de marzo, y 1 de abril, y 18 y 22 de junio de 1920 –recogido en El Espectador con el título «Ensayos filosóficos (Biología y Pedagogía). El Quijote en la escuela»–; e «Incitaciones. Meditación del marco», El Sol, 5 de abril de 1921 –perdiéndose el antetítulo «Incitaciones» en El Espectador.
Los textos recopilados en El Espectador IV, publicado inicialmente por Revista de Occidente en 1925, proceden de «Incitaciones. Elogio del Murciélago», El Sol 6 y 18 de noviembre de 1921; «Incitaciones. Pepe Tudela vuelve a la mesta», El Sol, 30 de octubre 1921; «Incitaciones. Apatía artística», El Sol, 18 de octubre de 1921 (también publicado como «Reflexiones sobre nuestra sordera», La Nación, de Buenos Aires, 6 de mayo de 1923); «Dan-Auta. Cuento negro», El Sol, 25 de abril de 1922; «Carta a un joven argentino que estudia filosofía», El Sol, 4 y 28 de diciembre de 1924 –que todos juntos componían la sección «Incitaciones» de El Espectador, desapareciendo este antetítulos en los que así lo llevaban en la prensa–; «Del hombre y de la mujer (fragmentos morales)», El Sol, 17 de octubre de 1924 –recogido en El Espectador con el título «No ser hombre ejemplar»–; «Esquema de Salomé», Índice, enero de 1921; «Temas de viaje (julio 1922)», El Sol, 1, 7, 24 y 26 de noviembre de 1922; «Las dos grandes metáforas (En el segundo centenario del nacimiento de Kant)», El Sol, 3 y 22 de mayo y 15 de junio de 1924; «Conversación en el golf o la idea del dharma», El Sol, 8 de abril de 1925 (también publicado en La Nación, de Buenos Aires, el 5 de abril del mismo año).
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»–, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Iván Caja Hernández-Ranera, Isabel Ferreiro Lavedán y Javier Zamora Bonilla, quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, José Ramón Carriazo Ruiz, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Azucena López Cobo y Juan Padilla Moreno.
El Espectador III(1921)
oju xunia`sin o{kw~ diaferoVmenonevwutw` oJmologevei palivntropo~ aJrmonivh o{kwspertovxou kaiv luvrh~.
No comprendo cómo la realidaddiscrepando de sí misma, concuerdaconsigo misma: armonía de loantagónico como el arco y la lira.
HERÁCLITO EL OSCURO.– Fragmento 51.
pro; to;n bivon... kaqavpertoxovtai skopo;n e[conte~.
Seamos con nuestras vidascomo arqueros que tienen un blanco.
ARISTÓTELES.– Ética a Nicómaco,lib. I, cap. 2.
Incitaciones
Leyendo Le petit Pierre, de Anatole France
Cuando el pájaro abandona la rama en que ha cantado deja en ella un estremecimiento. Cuando un sonido sacude el aire, los objetos circunstantes se sienten vulnerados deleitosamente en no sabemos qué elemental sensibilidad oculta bajo el mutismo de su inerte materia; despiertas por el son transeúnte, vibran conmovidas las pobres cosas, piedra, madera o metal, y envían tras él íntimos rumores de respuesta que solemos llamar resonancia.
Del mismo modo, un libro, al ser cerrado, produce ante nosotros un instantáneo vacío espiritual, dentro del cual se precipitan en torbellino ideas, recuerdos, alusiones, gérmenes de ensueños, apetitos que dormitaban y, en vaga nube de oro, polvo de teorías. Son nuestras resonancias de lector. El libro leído repercute en nosotros según el timbre de nuestras íntimas voces. Dura unos momentos el fenómeno. Si los dejamos pasar, podremos hacer sobre el libro un estudio crítico más o menos sabio y reflexivo; pero no conseguiremos fijar aquellas espontáneas resonancias que, rápidas y en vuelo apasionado, deja escapar nuestra intimidad.
Lo que sigue, pues, no tiene pretensiones de crítica: son los rumores que se escuchan en mi selva interior cuando un viento ideal la ha agitado.
***
La senectud de Anatole France es florida y fructuosa como un huerto encantado. Ahora, a sus setenta y cuatro años, nos da Le Petit Pierre. La prosa de este libro es tan pulcra, tan cuidada, tan picante, tan alerta, como la de sus primeras obras. A decir verdad, este nuevo volumen no se diferencia en nada importante de todos los demás compuestos por su autor. Un libro de France no es nunca mejor ni peor que otro libro de France. Comenzó su carrera literaria con El crimen de Silvestre Bonnard, y este fruto primerizo resultó ya tan perfecto que fue premiado por la Academia Francesa. Tal apresuramiento en llegar a la perfección suele ser pernicioso, y el caso de France no hace sino confirmar esta regla. Después de Silvestre Bonnard, no le quedaba otro remedio que repetirse. Y año tras año, libro tras libro, France se ha reeditado a sí mismo. Comparando este reciente Petit Pierre con aquel primogénito Silvestre, nos admira el inmarcesible verdor de tan egregio espíritu que en la alta edad modula una canción idéntica a la de sus tiempos mejores. Pero luego advertimos que la juventud de la obra senescente vive a costa de la vejez prematura que se había infiltrado en la inicial. Cierto que Le Petit Pierrepodía suplantar a Silvestre: no es más viejo que él; pero también es cierto que Silvestre podía haber sido escrito a los setenta y cuatro años, como Petit Pierre. De esta manera, disminuye un poco nuestra admiración por el perpetuo frescor de France. No se trata de una juventud superviviente, triunfadora genial de la vejez; es más bien el caso de lo que no llega a ser viejo porque nunca fue joven. Perfección lograda a tanta costa me es un poco indeseable. No la envidio, como no envidiaría la sabiduría de Confucio. Según los chinos, Confucio fue concebido, en un jardín, de un rayo de sol que hirió el vientre de una virgen; pero vino a nacer cuando tenía ya ochenta años y los lóbulos de las orejas le habían crecido en forma de dos ciruelas.
Esta perfección quieta, ajena al tiempo, que no tiene el gesto ascendente y anheloso de un desarrollo, que no se afana, etapa tras etapa, por ampliarse y trascender, no consigue arrebatar mi temperamento. Yo hubiera preferido un France joven e imperfecto que se orienta vacilante en el ancho horizonte de la vida, que se nutre de inquietud, y que sube y desciende, y se desvía y rectifica. Aunque empezótarde a publicar, cuando se presentó era ya perfecto. ¡Grave sino! Porque esta palabra perfecto arrastra un equívoco fundado en su etimología. Perfecto es originariamente lo concluido, lo acabado, lo finito: luego significa también lo que contiene todas las virtudes y las gracias propias a su condición, lo insuperable, lo infinito. Hay, pues, una perfección que se conquista a fuerza de limitarse. Los cráneos de los niños africanos se obliteran, se cierran muy pronto; esto quiere decir que llegan antes que los europeos a la plenitud de su desenvolvimiento, pero quedando de menor tamaño; renuncian a la capacidad, en beneficio de una pronta perfección.
Salvando los términos del símil, yo diría que France a los treinta y cinco años oblitera su espíritu. De entonces acá no sorprendemos en su obra la menor variación, rectificación ni ampliación. Exactamente las mismas ideas, las mismas emociones, la misma técnica que entran en la urdimbre de su primer libro intervienen en el último. En cuarenta años, France no ha hallado pretexto para modificar la marcha de su espiritual relojería, no ha aprendido nada nuevo, no ha conquistado un nuevo sentimiento. Es hoy el mismo de anteayer y de ayer. Su obra, exenta de ocaso, no ha gozado, en cambio, de un alba invasora que alancea a la noche y, aun balbuciente, pregona ya el mediodía.
A esta belleza, que aspira sobre todo a ser incorruptible y sin edad, confieso preferir un arte más saturado de vida que se sabe hijo de un tiempo y con él destinado a transcurrir. Ese presunto carácter de eternidad, de incorruptibilidad, de insumisión a los gusanos, sólo se logra vaciando la obra de toda entraña viva, momificando el propio corazón y haciendo del rostro animado un mascarón exánime. Se ha convenido en situar sobre la cima de lo estético ciertas formas del arte griego, la escultura períclea, por ejemplo, que, en efecto, parecen colocadas más allá de toda humana mudanza. Las figuras de Fidias pretenden existir fuera de la cronología, como las verdades geométricas. Y yo no dudo que lo consigan; pero es a costa de interesar sólo la periferia racional de nuestro espíritu, aquella zona impersonal de nuestra persona capaz de respirar geometría. Padecemos aún supersticioso culto por un falso helenismo de convención que inventó Winckelmann, que descarrió a Goethe y que hoy la ciencia histórica ha desvanecido. Mientras nos inclinamos oficialmente ante un frontón del siglo V (a. de J. C.), tal vez una humilde gárgola románica muerde más hondo en nuestro sentir con sus quijadas fabulosas.
La vida es duración y mudanza: nace, florece, muere y deja tras sí la ocasión para otras vidas sucesivas y distintas. Abrimos un nuevo libro de France sin conmovernos, porque sabemos que su musa, inquilina de la cuarta dimensión, no ha tenido en el intervalo un nuevo amor, ni sus mejillas de mármol se han contraído en una arruga inesperada; no ha vivido, esto es, no ha rozado peligros de muerte.
¿Qué mujer es la más bella? Yo creo que todo espíritu delicado prefiere en la mujer esa hora vendimial del otoño, cuando se juntan en su fisonomía graciosos ecos de doncellez e inquietantes anticipaciones de caducidad. En ese momento es la mujer síntesis de sí misma: nos trae en esencia su primaveral pasado y ya entrevemos el rigor de nieves futuras. Así, con su génesis, con su actualidad y el anuncio de su desaparición; así, en su íntegra perspectiva vital, las cosas nos interesan más y adquieren sus semblantes un profundo dramatismo. Todas las formas vivientes, inclusive las artísticas, son perecederas. La vida misma es un frenético escultor, que, incesantemente afanado en producir nuevas apariencias, necesita de la muerte, como de un fámulo, para que desaloje del taller los modelos concluidos. Cuando moría un Capeto, gritaba el preboste de París: ¡El Rey ha muerto! ¡Viva el Rey! ¡Oh, sí, la mayor sabiduría es secundar esta misteriosa universal voluntad de la vida! Aprendamos a preferir lo corruptible a lo inmutable, la trémula mudanza de la existencia a la esquemática y lívida eternidad. Seamos de nuestro día: mozos al tiempo debido, luego espectros o sombras en fuga. Lo decisivo es que llenemos hasta los bordes la hora caminante, que seamos en el ánfora grácil buen vino que rebosa.
France no ha querido ligarse a los destinos de su tiempo, y, para no fenecer con él, ha hecho un arte de esquemas y convenciones. ¡Inútil precaución! Hoy es en nuestras manos un libro de France pavesa mortecina, y su prosa, que aspira a ser olímpica, eternamente risueña, nos sabe ya a ceniza.
He leído varias veces la obra del Padre Nieremberg que se titula Diferencia entre lo temporal y lo eterno, sin que ninguna de ellas lograse persuadirme. Esta sobrestima de las cosas llamadas eternas, que nos dejó en herencia Platón, me parece entre perversa y pueril, resto de la antigua y naciente dialéctica. Veo en ella la apoteosis de fáciles esquemas y una subversión de los débiles contra el destino grandioso de la vida.
Se complace, sobre todo, el Padre Nieremberg en subrayar el carácter voltario, tornadizo de la Naturaleza. ¡Cómo si fuese preferible que la Naturaleza mostrase una enfadosa insistencia de profesor! Los placeres van a la carrera, insinúa el buen Padre. ¡Bien: razón de más para galopar tras ellos!
A veces los argumentos del jesuita llegan mal atinados: apuntan a nuestra amargura y dan en nuestra sonrisa. He aquí, por ejemplo, una de las observaciones con que quisiera influir en nosotros:
«No sé yo qué más podrá declarar la mutabilidad del ingenio que aquel caso memorable que sucedió en Éfeso. Había allí una matrona honestísima que, habiendo muerto su marido, hizo los mayores extremos que vieron los nacidos. Todo era llorar inconsolablemente y desgreñarse; y no contentándose con las ceremonias comunes de otras viudas, se fue al sepulcro de su marido, que antiguamente estaban en los campos y eran en bóvedas o partes capaces, y allí se encerró,sin querer comer bocado, como no lo comió en dos días. Sucedió, pues, que allí cerca ajusticiaron a unos malhechores, y porque no los quitasen de las cruces u horcas donde estaban colgados, dejó la justicia a un soldado por guarda. El militar, sabiendo que estaba en el sepulcro aquella matrona, llevó allá su cena para que comiese. Al principio no había remedio que tomase bocado; pero tanto hizo el soldado, que la vino a convencer que comiese algo, porque no muriese desesperada. Pasó más adelante, y el que la convenció para que tomase su comida, la persuadió también cosas peores. Entretenido con la mujer, y descuidando el soldado su oficio de centinela, le hurtaron de la cruz u horca a un ajusticiado, porque sus parientes, advirtiendo que faltaba de allí la guarda, fueron por él para quitarle de allí y darle sepultura. Cuando supo que se le habían llevado, temiendo el castigo que había de hacer en él la justicia, díjoselo muy desconsolado a la viuda, la cual le consoló brevemente: porque tomando el cuerpo de su marido difunto, por el cual había hecho tantos extremos, le puso en la horca en lugar del ajusticiado. Ésta es la inconstancia y tenue permanencia del corazón humano, más mudable y variable de lo que parece posible; y mudándose él, trae a su compás las demás cosas, las cuales por mil caminos son vanas, inconstantes y frágiles».
Yo no entiendo bien por qué razones el Padre Nieremberg hubiera preferido una viuda más tenaz, que, con rigidez de estatua, prolongase indefinidamente su actitud de plañidera. La gracia insuperable de lo real, escapándose de esta narración, se venga aquí del buen jesuita abstracto, retórico e insincero. Serían graves la caducidad y trasiego de cosas y emociones si no fuesen precisamente aquéllas el aparato que hace posible la sustitución y progreso de éstas. Mohamed y su visir Hagim regresaban una tarde de la Ruzafa, lugar de campesino solaz que el califa poseía en las afueras de Córdoba. Habían gozado una jornada de sol, de vino y de versos. Los ecos melancólicos de la larga fiesta y el influjo de la luz moribunda inclinaron sus almas ardientes hacia las últimas cuestiones. «¡Hijo de los califas! –exclamó Hagim. ¡Qué hermoso sería el mundo si no existiera la muerte!» «¡Eso es absurdo! –respondió Mohamed. Si no hubiera muerte, no reinaría yo. La muerte es una cosa buena: mi antecesor ha muerto: por eso reino». Y el viento empujó estas duras, pero nobles palabras, hacia el bronce de los olivares.
Si no quedase más hombre que el marido difunto, bien estaría en la viuda un llanto inextinguible. Pero ¡he aquí que tiene a mano este inesperado militar, tan compasivo, y tan galante!... La tumba da ocasión a una nueva vida, y la raza de los efesios asegura su perpetuidad. Así, los biólogos de nuestro tiempo, con Weissmann a la cabeza, creen haber descubierto el verdadero hecho de la inmortalidad, de la eternidad, en el plasma germinal, simiente primigenia de la vida que, de individuo en individuo y de especie en especie, recorre triunfante los milenios.
No derrama, ciertamente, la musa de France llanto de viuda; insiste, por el contrario, en una hierática sonrisa de dama inviolada. Mas para el asunto, tanto da. El gran escritor francés está más próximo al Padre Nieremberg de lo que a primera vista parece. Uno y otro eluden con gesto diferente la plenaria aceptación de la vida y sus condiciones. Esto es fatal: la moral más elevada y el arte mejor dependen de esa anuencia valerosa, del trágico sí dado a la realidad. Y hubiera sido provechoso, creo yo, a la musa de France el oportuno encuentro con algún soldado atrevido que turbase un poco su marmórea displicencia. Quiso ser inalterable, y el destino la ha petrificado. De este modo se cumple el castigo que Galileo, entusiasta de la Naturaleza, proponía: I detrattori della corruttibilità –escribe– meriterebber d’esser cangiati in statue.
A primera vista, la obra de France presenta una gran riqueza de temas humanos. Lo antiguo, lo moderno y hasta la más aguda actualidad pasan bajo el diáfano cristal de su prosa. Pero tal variedad de objetos sirve únicamente para subrayar la actitud esquemática y monótona que adopta su arte.
Durante medio siglo, el lector mediocre, el filisteo de la cultura, a quien France dedicaba su preciosa cerámica literaria, supuso que era el escepticismo la forma más fina de la comprensión. Hoy ya empieza a notarse el error. El escepticismo no es, menos que el ascetismo, una postura rígida, abstracta, ciega y vacía. Sonreír de todo es tan estúpido y tan fácil como volver a todo las espaldas. Cuando menos, quisiéramos que la perspectiva, el claroscuro, el colorido del universo, se reflejasen en nuestro rostro con una variedad de gestos. Risa o llanto, perpetuados, hacen de una cara careta.
Los años y las meditaciones, al pasar sobre mi alma, van aposando en ella la convicción de que la norma superior, la más delicada, es una profunda y religiosa docilidad a la vida. Toda otra norma debe ser sometida a esta instancia. Sigamos a nuestra razón cuando construye, fiel a sus principios, irreales geometrías; pero mantengamos el oído alerta, como escuchas, para percibir las exigencias sutilísimas que, desde más hondas latitudes de nuestro ser, nos hace el imperativo de la vitalidad. No nos encerremos en el poliedro de aristas matemáticas que edifica, ingeniero, nuestro intelecto; antes bien, estemos siempre prontos a obedecer más radicales sugestiones y a levantar el vuelo, en la hora justa, como las aves migratorias.
Para dar en rostro a las acusaciones de coquetería y caprichosidad con que solían hostilizarla, Ninón de Lenclos había elegido, a guisa de emblema, una veleta. Bajo ella hizo poner esta frase castellana: No mudo, si no mudan. Esta gentil paradoja, donde se encarga a la veleta de simbolizar la verdadera constancia, me parece un pensamiento magnífico. La veleta fija siempre hacia el ábrego no es por ello más constante que las otras; es sencillamente una veleta mohosa y paralítica.
Abril, 1919
Musicalia
I
El público de los conciertos sigue aplaudiendo frenéticamente a Mendelssohn y continúa siseando a Debussy. La nueva música, y sobre todo la que es nueva en más hondo sentido, la nueva música francesa, carece de popularidad.
Verdad es que el gran público odia siempre lo nuevo por el mero hecho de serlo. Esto nos recuerda lo que en nuestro tiempo más suele olvidarse: que cuanto vale algo sobre la tierra ha sido hecho por unos pocos hombres selectos, a pesar del gran público, en brava lucha contra la estulticia y el rencor de las muchedumbres. Con no poca razón medíaNietzsche el valor de cada individuo por la cantidad de soledad que pudiese soportar, esto es, por la distancia de la muchedumbre a que su espíritu estuviera colocado. Tras ciento cincuenta años de halago permanente a las masas sociales, tiene un sabor blasfematorio afirmar que si imaginamos ausente del mundo un puñado de personalidades escogidas, apestaría el planeta de pura necedad y bajo egoísmo.
Ello es que el gran público, como ayer silbaba a Wagner, silba hoy a Debussy. ¿No acontecerá con éste como con aquél? Al cabo de cuarenta años, la gente se ha resuelto a aplaudir a Wagner, y este invierno el Teatro Real apenas si ha podido contener el fervor wagneriano de la grey melómana. Siempre pasa lo mismo. Ha sido preciso que la música de Wagner deje de ser nueva, que se evapore gran parte de su virtud y vernal sugestión, que sus óperas se hayan convertido bajo la usura del tiempo en unos tristes pedagógicos paisajes de tratado de Geología –rocas, flora gigante, saurios, grandes salvajes rubios– para que la muchedumbre crea llegada la ocasión de conmoverse con ella. ¿Acontecerá lo propio con Debussy?
Probablemente, no. Si todo lo nuevo es impopular, hay, en cambio, cosas que lo siguen siendo aun llegadas a la vejez. Hay músicas, hay versos, cuadros, ideas científicas, actitudes morales, condenadas a conservar ante las muchedumbres una irremediable virginidad.
En cierto modo, cabe hablar de culturas enteras que son impopulares.
Si se comparan las culturas asiáticas con las europeas, se advierte al punto que en aquéllas no hay apenas motivos ni principios que no sean comunes al vulgo y al erudito. La filosofía del sabio indio es, en esencia, la misma que la de los hombres indoctos de su raza. El arte chino emociona igualmente al mandarín que al coolí trashumante. El tradicional empeño que se observa en los asiáticos de separar, como dos orbes distintos, la cultura superior de la vulgar, no hace sino confirmar su identidad radical a los ojos de un observador desinteresado. En la cultura europea no ha sido nunca necesario subrayar con demarcaciones forzadas esa distancia, por lo mismo que era demasiado evidente. La obra con que inicia sus destinos la literatura de Occidente, la Ilíada, está compuesta en un lenguaje convencional que no ha sido hablado por ningún pueblo, y se formó en un círculo, relativamente estrecho, de especialistas, los rapsodas; durante siglos, la espléndida epopeya sólo podía ser cantada en las fiestas cortesanas del feudalismo helénico. La ciencia griega, matriz de todo el saber occidental, comienza desde luego con tales paradojas, que la muchedumbre renunció ipso facto a ingresar en su recinto misterioso. De aquí el odio, la hostilidad inveterada del vulgo contra la minoría creadora, que atraviesan en acres bocanadas toda la historia europea y faltan por completo en las grandes civilizaciones de Oriente.
Mas dentro de nuestra propia cultura varía, según las épocas, el coeficiente de popularidad de sus producciones. Hoy, por ejemplo, vivimos una hora en que es extrema la impopularidad de cuanto crean el sabio y el artista representativos del momento. ¿Cómo podrán ser populares la matemática y la física actuales? Las ideas de Einstein, por ejemplo, sólo son comprendidas, no ya juzgadas, por unas docenas de cabezas en toda la anchura de la tierra.
El porqué de esta incomprensión tiene, a mi juicio, sumo interés. Se le atribuye de ordinario a la dificultad de la ciencia y el arte actuales. «¡Son tan difíciles!», se dice. Si llamamos difícil a todo lo que no comprendemos, no hay duda que lo son; pero, en tal caso, nada hemos explicado. En un sentido más concreto solemos decir que es difícil lo que es intrincado, complicado. Pues bien; en este sentido es falso atribuir una peculiar dificultad a la ciencia o al arte que hoy hacemos. En rigor, las teorías de Einstein son sumamente sencillas, por lo menos más sencillas que las de Kepler o Newton.
Yo creo que la música de Debussy pertenece a este linaje de cosas irremediablemente impopulares. Todo induce a creer que compartirá la suerte de los estilos paralelos a ella en poesía y en pintura. Es la hermana menor del simbolismo poético –Verlaine, Laforgue– y del impresionismo pictórico. Ahora bien: Verlaine, y entre nosotros Rubén Darío, no serán nunca populares como lo fueron Lamartine o Zorrilla, y Claude Monet gustará siempre a menos mortales que Meissonier o Bouguereau. Y, sin embargo, me parece indiscutible que el arte de Verlaine es mucho más sencillo que el de Víctor Hugo o Núñez de Arce, así como los impresionistas son enormemente menos complicados que Rafael o Guido Reni.
Se trata, pues, de otro género de dificultad, y la música de Debussy ofrece la mejor ocasión para indicar en qué consiste. Porque nadie, pienso, desconocerá que Beethoven y Wagner, populares, son incomparablemente más complicados que el impopular autor de Pelléas. C’est simple comme bonjour –ha dicho recientemente Cocteau hablando de la nueva música. Beethoven y Wagner son, en cambio, intrincadísimas arquitecturas cuya inteligencia demuestra que el gran público no se arredra ante lo complicado con tal de que el artista se mantenga en una actitud vulgar, análoga a la suya. A mi modo de ver, éste es todo el secreto de la dificultad que suele encontrarse en la audición de la nueva música: es ésta sencillísima de procedimientos; pero va inspirada por una actitud espiritual radicalmente opuesta a la del vulgo. De suerte que no es impopular porque es difícil, sino que es difícil porque es impopular.
***
Por uno u otro rodeo, en uno u otro sentido, siempre vendremos a reconocer que el arte es expresión de sentimientos. No es esto solo ciertamente; pero nos parece lo más genuino que hay en él. ¿Qué queda, sobre todo, de la música si abstraemos su capacidad para expresar emociones?
Hablando, pues, con algún rigor, el tema artístico, especialmente el de la música, es siempre sentimental, y cuando cambia de estilo es que pasa de expresar sentimientos de una clase a expresar sentimientos de otra.
Tómese una situación cualquiera; por ejemplo, una campiña bajo el imperio floreal de primavera. El pacífico comerciante, el virtuoso profesor, el ingenuo empleado, al encontrarse ante ella, se sentirán anegados en un abundante flujo de deleitables emociones. Son los sentimientos que cualquier hombre de tipo mediocre experimenta bajo el influjo de los alientos botánicos y el festival luminoso que con honesta puntualidad da de sí en tal sazón Naturaleza. Llamad a un gran músico y haced que ponga en sonido esos sentimientos vulgares, filisteos, mediocres. El resultado será aquel trozo de la SextaSinfonía, que se titula Sentimientos agradables al llegar al campo. El trozo es admirable: no cabe expresar más perfectamente emociones más perfectamente triviales.
Pero ante la campiña llega un hombre de sensibilidad exquisita, un artista que lo sea en verdad. Si por azar germinan en él aquellos sentimientos primarios, de mediocre carácter, se apresurará a ahogarlos, avergonzado, y no dejará desarrollarse sino los estremecimientos que en el lado artista de su espíritu brotan. Eliminando sus reacciones de hombre cualquiera, retendrá, por selección, exclusivamente, sus sentimientos de artista. Si un músico de menor tamaño que Beethoven da armónica expresión a los sentimientos estéticos de ese hombre, y sólo a ellos, resultará La siesta del fauno, de Debussy.
En la SextaSinfonía, el pacífico comerciante, el virtuoso profesor, el ingenuo empleado, la señorita de comptoirven pasar sus propios afectos y, al reconocerlos, se conmueven agradecidos. La siesta del fauno, en cambio, les habla con un vocabulario sentimental que no han usado nunca y no pueden entender. Nada más difícil para el temperamento no artista que acertar con aquel sesgo, aquella rara inclinación de nuestro ánimo en que éste da sus maravillosos reflejos estéticos.
Éste es, a mi juicio, el verdadero motivo de la impopularidad a que está condenada la nueva música francesa. Debussy, en La siesta del fauno, ha descrito la campiña que ve un artista, no la que ve el buen burgués.
***
Los músicos románticos, Beethoven inclusive, han solido dedicar su talento melódico a la expresión de los sentimientos primarios que acometen al buen burgués. Lo mismo hicieron con sus versos los poetas hasta 1850. El romanticismo pertenece a la prole numerosa que trajeron al mundo las revoluciones políticas e ideológicas del siglo XVIII. Éstas vienen a resumirse en el advenimiento de la burguesía. La proclamación de los derechos del hombre, sublime en teoría, se convirtió de hecho en el triunfo de los derechos del buen burgués. Cuando se pone a los hombres en igualdad de condiciones ante la lucha por la existencia, es seguro que triunfarán los peores, porque son los más. Hasta ahora, el espíritu democrático se ha caracterizado por una monomaníaca y susceptible ostentación de los derechos que cada uno tiene. Yo presumo que este primer ensayo de democracia fracasará si no se le completa. A la proclamación de derechos es preciso agregar una proclamación de obligaciones. Los espíritus más delicados de nuestro tiempo, ahítos de no ver en torno suyo sino gentes que blanden amenazadoras sus derechos, empiezan a buscar algún reposo en la contemplación de la Edad Media que antepuso a la idea de derecho la idea de obligación. Noblesse oblige ha sido el lema admirable de una época ferviente, transida por un generoso impulso de sesgo ascendente y creador. La democracia tiene derechos; la nobleza tiene obligaciones.
Pues bien; como la democracia reconoce los derechos políticos que todo hombre, sólo por nacer, posee, el romanticismo proclamó los derechos artísticos de todo sentimiento por el mero hecho de ser sentido. Siempre la libertad trae algunas ventajas: el derecho a la libre expansión de la personalidad es sobremanera fecundo en arte, cuando la personalidad que se expansiona es interesante. Pero ¿no será funesta tal libertad cuando los sentimientos a que se da suelta son bobos o ruines?
Música y poesía del romanticismo han sido una inacabable confesión en que cada artista nos refería con notable impudor sus sentimientos de ciudadano particular. A veces, este ciudadano particular alojado dentro del artista era un egregio tipo humano, dotado de una sensibilidad noble, o sugestiva, o genial. Entonces –es el caso de Chateaubriand, Stendhal, Heine– el fruto romántico tiene sabores que ponen en olvido los de todo otro estilo artístico. Pero como es mucho más fácil ser un gran artista que un hombre interesante, lo más frecuente ha sido que con excelentes medios de música y poesía se nos describan, con ánimo de que los compartamos, los sentimientos de un mancebo de botica.
He aquí, por ejemplo, un hombre que ha perdido a su amada y visita un lago, donde un año atrás hizo con ella una jira de erotismo acuático y probablemente dominguero. Hay enormes probabilidades de que los sentimientos de ese hombre sean de una trivialidad pavorosa. Aun en el mejor caso, no serán sentimientos estéticos. En tal situación, a un poeta actual, si tiene también su corazoncito, le sobrecogerán emociones muy parecidas a las que experimenta cualquier otro hombre no artista. Pero comprendiendo que el arte no es sólo un ornato bello, una especie de toilette que se hace a un tema extraestético, apartará de sí con sacro furor de musageta la idea de rimar semejantes afectos. Lamartine, en cambio, con ejemplar denuedo, los pondrá en verso sin perdonar uno solo, y tendremos el famoso e insoportable Lago:
O lac! l’année à peine a fini sa carrière,
Et, près des flots chéris qu’elle devait revoir,
Regarde! je viens seul m’asseoir sur cette pierre
Où tu la vis s’asseoir!
Esto es, exactamente, la música romántica: expresión del lugar común sentimental, halago al pacífico comerciante, al empleado del Municipio, al virtuoso profesor y a todas las señoritas de comptoir.
II
Los reparos que he puesto a la tendencia general de la música romántica no implican desestima hacia el romanticismo. Tan lejos estoy de sentirla, que aquella férvida revolución de los espíritus me ha parecido siempre una de las más gloriosas aventuras históricas. Antes de ella, a los sentimientos se los llamaba con preferencia pasiones, pathos; es decir que desde luego eran consignados a la patología, al hospital, al confesonario, o bien directamente al infierno. En el círculo segundo del suyo pone Dante a las criaturas apasionadas
che la ragion sommettono al talento,
esto es, al sentimiento. Un vendaval negro y perenne las arrebata, y suspensas sobre el vacío, formando largas hileras oscuras, como los estorninos al friso del invierno, ejecutan su eterno vuelo punitivo las almas sentimentales. Y es un grave síntoma de nuestro radical romanticismo que al ver pasar enlazados a Paolo y Francesca, sesgando como aves negras la bruma tormentosa, nos contagie su arrebato y quisiéramos seguir su fatal trayectoria, sintiendo en nuestros lomos el latigazo de la ráfaga infernal. No de otra manera los muchachos, cuando pasa un regimiento, son arrebatados por el compás marcial y se agregan a la milicia transeúnte.