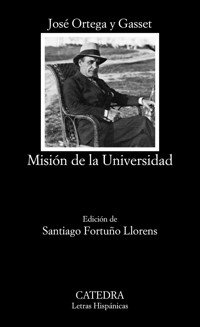Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Ortega y Gasset
- Sprache: Spanisch
La variedad de artículos periodísticos de El Espectador conjuga la tradición filosófica con las corrientes de difusión cultural del siglo XX. De esta coincidencia surge la idea de meditación mediática, con la estrategia de remanso frente a la acción política, no como una retirada sino más bien como necesidad. Los textos de El Espectador V y VI son un adelanto a la crónica de finales del siglo pasado, en sintonía con aquella aproximación orteguiana de acercar la teoría a los ciudadanos de a pie. Son también transatlánticos porque se publican en el madrileño El Sol y en muchos casos se replican en el bonaerense La Nación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
José Ortega y Gasset
El Espectador V y VI
Índice
Nota preliminar
EL ESPECTADOR V (1927)
Notas del vago estío
I. En el viaje
II. Soportales y lluvia
Nuestra señora del Harnero
III. Gestos de castillos
IV. Ideas de los castillos
V. Ideas de los castillos: liberalismo y democracia
VI. Ideas de los castillos: espíritu guerrero
VII. Ideas de los castillos: la muerte como creación
VIII. Ideas de los castillos: honor y contrato
El deporte de los ideales
IX. Ideas de los castillos: los criados
X. Sigue el viaje: Cantabria o ¡venga escudos!
XI. Santillana del Mar: antes de entrar en la cueva
XII. Santillana del Mar: la sombra mágica de la varita
XIII. En la playa
En el Bar Basque
Vitalidad, alma, espíritu
I.
II. Del intracuerpo
III. Espíritu y alma
IV. Ciencia, orgía y alma
V. El alma como excentricidad
Geometría sentimental
VI. Para una caracterología
Fraseología y sinceridad
EL ESPECTADOR VI (1927)
Dios a la vista
Sobre el fascismo
I. Contorno y dintorno
II. Ilegitimidad
Destinos diferentes
En el desierto, un león más
Para un Museo Romántico
La interpretación bélica de la historia
Sobre la muerte de Roma
Nuevas casas antiguas
Meditación del Escorial
En el paisaje
A la mayor gloria de Dios
La manera grande
Tratado del esfuerzo puro
El coraje, Sancho Panza y Fichte
La melancolía
Créditos
Nota preliminar
La variedad de artículos periodísticos de El Espectador conjuga la tradición de la escuela socrática y de Herodoto con las corrientes de difusión cultural del siglo XX. De esta coincidencia surge la idea de meditación mediática, con la estrategia de remanso frente a la acción política, no como una retirada sino más bien como necesidad. Los textos de El Espectador son un adelanto a la crónica de finales del siglo pasado, en sintonía con aquella aproximación orteguiana de acercar la teoría a los ciudadanos de a pie. Detrás de sus títulos y de sus párrafos se halla una visión crítica que se compromete reposadamente con su circunstancia y que la asume para salvarla. En las reflexiones previas de 1916 al primer volumen de El Espectador, Ortega decía que «la vida española nos obliga, queramos o no, a la acción política. El inmediato porvenir, tiempo de sociales hervores, nos forzará a ella con mayor violencia. Precisamente por eso yo necesito acotar una parte de mí mismo para la contemplación». Un ejemplo sugerente es que los textos de El Espectador V se escribieron y publicaron inicialmente entre julio de 1925 y abril de 1927, pero de forma paralela Ortega sigue escribiendo textos diversos como por ejemplo la serie de trabajos sobre «Maura o la política», que publicó en El Sol en 1925, o el ensayo Mirabeau o el político, cuyo germen se encuentra también en las páginas del mismo diario en 1927. Estas dos colecciones son una manifestación de aquella «acción política» que se retrotrae en El Espectador: una serie de meditaciones personales allende de la vida gubernativa. Los textos de El Espectador V y VI son artículos de alguna manera transatlánticos porque se publican en el madrileño El Sol y en muchos casos se replican en el bonaerense La Nación.
Todo parece indicar que El Espectador V vio la luz en 1927, a pesar que en la primera edición figura 1926: en el número de noviembre de 1926 de la Revista de Occidente,se hace referencia a El Espectador V, que «en breve aparecerá», y «Fraseología y sinceridad», incluido también en El Espectador V, se publicó en El Sol los días24 de febrero y el 10 de marzo de 1927 (y en La Nación, de Buenos Aires, el 13 de marzo y el 17 de abril de ese mismo año) sin mención a que estos artículos procedieran de El Espectador como sucede en otros casos cuya publicación en la prensa es posterior a su recogida en el libro, por lo que todo indica que la primera edición de este volumen se produjo en 1927. Además de este texto, El Espectador V recoge la serie «Notas del vago estío», compuesta de trece artículos que se publicaron en El Sol desde julio hasta octubre de 1925; y «Vitalidad, alma, espíritu», que vio la luz en El Sol en varias entregas los días 24 y 30 de mayo, y 2, 5 y 12 de julio de 1925. En la versión de El Espectador, esta serie se completó con el ensayo «Para una caracterología», publicado en Revista de Occidente en noviembre de 1926.
El Espectador VI, editado también en 1927, recoge textos que se publicaron previamente en la prensa entre 1909 y 1927, aunque el grueso de los mismos apareció en el periodo del 25 al 27. Encontramos: «Dios a la vista», publicado en El Sol el 26 de noviembre de 1926 y luego reproducido en La Nación, de Buenos Aires, el 9 de enero de 1927; «Sobre el fascismo», que salió en dos entregas el 25 y 26 de febrero de 1925 en El Sol; «Destinos diferentes» fue publicado inicialmente en El Sol el 2 de julio de 1926; «En el desierto, un león más» se publicó en El Sol el 12 de noviembre de 1926 y luego en La Nación el 5 de diciembre del mismo año; «Para un Museo Romántico» aparecido en dos entregas de El Sol el 8 y el 16 de diciembre de 1921, y en la monografía Para un Museo Romántico (Madrid, Comisaría Regia del Turismo y Cultura Artística, 1922), recogía la conferencia que Ortega pronunció en el citado Museo el 24 de noviembre de 1921; «La interpretación bélica de la historia» apareció en tres entregas en El Sol el 3, el 7 y el 24 de octubre de 1925 y asimismo en La Nación los días 4 y 11 de octubre y 1 de noviembre de 1925; «Sobre la muerte de Roma» también se publicó en tres partes el 25 y 26 de agosto y el 2 de septiembre de 1926; «Nuevas casas antiguas» salió en El Sol el 3 de diciembre de 1926 y el 19 del mismo mes en La Nación bonaerense. El último texto de los recogidos en El Espectador VI, «Meditación del Escorial», tiene una historia editorial más compleja: con el título «Meditaciones del Escorial. Tratado del esfuerzo», se publicó originalmente en El Imparcial el 22 de mayo de 1909; con algunos añadidos, volvió a reproducirse, ahora con el título «Diario de un español. Una meditación del Escorial», en La Prensa, de Buenos Aires, el 29 de abril de 1913; y finalmente con el título «Guía espiritual de España. El Monasterio», en la revista España el 9 de abril de 1915, que recogía la conferencia «Meditación del Escorial» que el 4 de abril de 1915 Ortega dio en el Ateneo de Madrid dentro de un ciclo denominado «Guía espiritual de España».
Los volúmenes de esta «Biblioteca de autor José Ortega y Gasset» presentan un texto nacido del trabajo filosófico, filológico e historiográfico del equipo del Centro de Estudios Orteguianos de la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón. La investigación se ha desarrollado durante más de una década y ha permitido depurar malas lecturas y erratas de ediciones anteriores, al tiempo que se han descubierto numerosos textos desconocidos, algunos de los cuales no se habían vuelto a publicar desde su primera edición y otros eran inéditos; en ambos casos, enriquecen esta «Biblioteca».
Se ofrece al lector el texto según la última versión que el autor publicó. En el caso de la obra editada de forma póstuma, se sigue el manuscrito más próximo a una versión definitiva. El exhaustivo análisis de los testimonios conservados en el archivo del filósofo ha permitido una fijación textual que en numerosos casos difiere de las ediciones anteriores. Se ha respetado esencialmente la puntuación del propio Ortega, aunque se ha revisado en el caso de la obra póstuma. Se conservan los rasgos estilísticos del autor –como por ejemplo su reconocible «rigoroso» frente al más común «riguroso»–, los resaltes expresivos y particularidades morfosintácticas de su uso lingüístico (mayúsculas para remarcar un concepto, concordancias ad sensum, leísmos, laísmos), así como las distintas grafías en nombres de personas y lugares.
En la medida de lo posible, se evita la intervención de los editores en el texto, de modo que se mantiene la versión original incluso cuando se ha detectado algún lapsus –generalmente de precisión de una fuente al citar el autor de memoria. No se pretende dar un texto perfeccionado sino aquel que Ortega entregó a las prensas o en el que trabajaba para su publicación si nos referimos a la obra que dejó inédita. Los añadidos de los editores van siempre entre corchetes, así como los títulos que no son originales del filósofo. Las notas al pie de los editores se indican con *.
En la edición de los textos del presente volumen han participado Carmen Asenjo Pinilla, Iván Caja Hernández-Ranera, Isabel Ferreiro Lavedán, Ángel Pérez Martínez y Javier Zamora Bonilla quienes agradecen el trabajo de investigación y fijación textual previo de sus compañeros Ignacio Blanco Alfonso, José Ramón Carriazo Ruiz, Iñaki Gabaráin Gaztelumendi, Azucena López Cobo y Juan Padilla Moreno.
El Espectador V(1927)
Notas del vago estío
I
EN EL VIAJE
La gran delicia, rodar por los caminitos de Castilla! Como la tierra está tan desnuda, se ve a los caminos en cueros ceñirse a las ondulaciones del planeta. Se lanzan de cabeza, audazmente, por el barranco abajo, y luego, de un gran brinco elástico, ganan el frontero alcor y se adivina que siguen su ruta cantando alegremente no se sabe qué juventud inalterable adscrita a ellos. Hay momentos en que sobre los anchos paisajes, amarillos y rojos, parecen la larga firma del pintor.
En medio de la incesante variación de los campos a uno y otro lado, son ellos la virtuosa continuidad. Siempre idénticos a sí mismos, se anudan a las piedras de los kilómetros, dóciles a la Dirección de Obras Públicas, y así atan los paisajes unos a otros, amarran bien los trozos de cada provincia, y luego a éstas entre sí, formando el gran tapiz de España. Si una noche desapareciesen; si alguien, avieso, los sustrajera, quedaría España confundida, hecha una masa informe, encerrada cada gleba dentro de sí, de espaldas a las demás, bárbara e intratable. La red de los caminitos es el sistema venoso de la nación que unifica y, a la vez, hace circular por todo el cuerpo una única espiritualidad. Esto se ha dicho muchas veces en los Tratados de economía política, y le sorprende a uno, de pronto, sentir que por casualidad tienen razón.
Pero tienen también los caminos sus sufrimientos, morales unos, corporales otros. Así, de pronto, un camino se encuentra con otros dos o tres –la encrucijada, el trivio o cuadrivio. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomará el camino? ¡Es tan penosa la perplejidad! Uno de los hombres más sabios que ha habido en Israel (este otoño he de hablar sobre tan egregia figura en su patria: Córdoba), el gran Maimónides, compuso una obra famosa, resumen de toda esencial sabiduría, que tituló Guía de los perplejos. ¡Claro! Una de las cosas más terribles de la vida es la vacilación, tener que decidirse ante muchas posibilidades iguales. La razón, cuanto más trabaja entonces, más se hunde en la perplejidad y más descubre, sea dicho con todo respeto, el fondo de asno de Buridán que hay en ella. Así, en nuestra existencia, nos ha acaecido varias veces. Es preciso un golpe cordial de aventura, la «apuesta» de Pascal, y ponerse en la encrucijada a jugar a cara o cruz.
En cuanto a los sufrimientos físicos, hay uno agudo, terrible. Va tan tranquilo el caminito de tierra, y de repente –¡zas!– el camino de hierro lo atraviesa. Es cuestión de un instante, pero muy dolorosa, muy quirúrgica. Es una doble inyección de hierro que perfora el cuerpo del camino de tierra, lo traspasa de parte a parte. El pobre camino queda para siempre enfermo de aquel sitio, y es preciso entablillarlo con las dos vallas del paso a nivel y ponerle un practicante que vigile al lado. Con frecuencia, al pasar, vemos el trapo empapado en sangre que el practicante agita en señal de peligro.
Etcétera..., etcétera.
Una panne. Es en la tierra alta que tras el puerto va hasta Ávila. El área amarilla de los trigales queda interrumpida brutalmente por unos gigantescos montones de rocas cárdenas. El contraste entre el dorado voluptuoso de la mies y el áspero cariz de las peñas lívidas, tan abruptas y súbitas, tan injustificadas e incomprensibles, pone destemple en el ánimo. No sabe uno si estas peñas han sido vomitadas por la tierra o han caído de lo alto como sólidas maldiciones.
Mientras el mecánico trabaja, súcubo bajo la panza del coche, y yo me irrito contra el destino, y el sol nos foguea cruelmente, los dos niños que van conmigo desaparecen. ¿Dónde habrán ido los niños en la inmensa soledad del paisaje? Recuerdo el haikai del niño que se ha muerto:
¿Dónde habrá ido hoy a cazar
el pequeño cazador de libélulas?
Y lo torvo del escenario actúa con breves escalofríos en la medula.
Pero los niños aparecen pronto, allá lejos, en la cima de uno de aquellos castillos de rocas, dando gritos alegres, moviendo al viento las menudas aspas de sus brazos... Suben y bajan por la piel áspera de las peñas, se esconden, reaparecen, se disparan flechas imaginarias y hacen el indio bajo el cielo íntegro.
El mundo es materia blanda y plástica para la enorme vitalidad del niño, que, en un momento, ha hecho de las rocas atroces un juguete magnífico. Es, tal vez, un poco inadecuada nuestra ternura ante la infancia. Más propio fuera lo inverso: que ellos nos mirasen con ternura porque la vida pierde ya vigor en nosotros. Pero ellos... Envidia, espanto, sobrecogimiento inspira la fuerza vital del niño que tiene fauces gigantes, se traga los paisajes y las angustias mayores alegremente, y con un gesto de divina elegancia toma en su mano estas enormes piedras cárdenas y fabrica con ellas un juguete delicado.
Poco más allá, Martín Muñoz de las Posadas –un pueblo lleno de viejas cosas interesantes. La Patrona del Municipio es la Virgen bajo una extraña advocación: Nuestra Señora del Desprecio.
Tierra de Campos. Mieses, mieses maduras. Por todas partes oro cereal, que el viento hace ondear marinamente. Náufragos en él, los segadores, bajo el sol tórrido, bracean para ganar la ribera azul del horizonte.
II
SOPORTALES Y LLUVIA
En la vida española ha debido haber una época magnífica: la época en que se construyen las grandes plazas con soportales, a que, en algunas villas, siguen calles enteras cubiertas. Nos es tan familiar esta prócer imagen del pasado que no reparamos bien en su magnificencia. Al menos, yo confieso no haber, hasta ahora, caído en la cuenta de lo que esta idea urbana significa y del esfuerzo que su ejecución representa. Me pregunto si la época actual, no obstante sus pretensiones de riqueza y prurito de lo confortable, puede hacer alarde de nada semejante.
El coste de la obra era enorme para aquel tiempo. Los soberbios fustes de las columnas daban a todas las casas porte de palacios y obligaban a una construcción en saliente, dificultosa y cara. Pero, además, en los lugares de la ciudad donde el terreno valía más, se renunciaba a una parte de él para convertirlo en vía pública.
Como idea implica suavidades de alma hoy imposibles. Suponía el acuerdo y común sacrificio de todos los propietarios en beneficio de una abstracción, que es la urbe. Se aspiraba a hacer grata la rúa, asegurar el paseo, triunfar de la lluvia. En la ciudad, la lluvia es repugnante, porque es una injustificada invasión del cosmos, de la naturaleza primigenia en un recinto como el urbano, hecho precisamente para alejar lo cósmico y primario, fabricando un pequeño orbe extranatural. Lo que más nos sorprende del salvaje es que pueda, sin asco, vivir adherido a la naturaleza, tumbado en el lodo, en contacto con la sierpe y el sapo. Debió llegar un tiempo de náuseas geniales que tabuizó la mitad del cosmos, tachándolo de repugnante. Y es curioso que este asco sublime actuó principalmente sobre lo húmedo. Los caribes brasileños, según el gran etnólogo Karl von der Steinen, no se separan uno de otro cuando dan suelta a sus pequeños menesteres. En general, parece recibir bastante confirmación la idea divinatoria de Bachofen, que supone una edad primera de la cultura en que ésta exalta la naturaleza pantanosa donde vive. Es la época más torpe y oscura: se habita en palafitos sobre las aguas muertas, monstruosamente fecundas –planta, insecto, reptil, humanidad. Con el matriarcado predomina la mujer, fecunda y húmeda. Las divinidades son tristes, y toda la existencia humana exhala el aire denso y caliginoso de los fangales.
La ciudad es un ensayo de secesión que hace el hombre para vivir fuera y frente al cosmos, tomando de él sólo porciones selectas, pulidas y acotadas. Pero... llueve y el agua tiene un poder mágico de unir las cosas. La piel húmeda siente más el contacto de los objetos –por eso los mandarines, voluptuosamente, humedecen los dedos para gozarse en palpar bolas de jade. Al salir de casa, el chubasco repugnante nos vuelve a pegar al paisaje, y un vago estremecimiento, residuo tal vez de experiencias milenarias, nos recuerda la vida en los pantanos, la hora torva y sucia de la amistad con la sierpe y el sapo.
NUESTRA SEÑORA DEL HARNERO
Sin embargo, en el campo la lluvia desciende a veces con un prestigio deleitable. Yo conservo el recuerdo musical, casi beethoveniano, de una tormenta en Castilla.
Hace ya bastantes años, y la imagen se me ha estilizado en estampa. Recorría yo a lomo de mula la ruta del Cid, según ha sido reconstruida por nuestro maestro Menéndez Pidal, al hilo del viejo poema. De Medinaceli, donde parece que vivió el autor de la gesta venerable, me dirigía a Barahona de las Brujas. Es ésta la porción más alta de España y una de las más pobres. No hay apenas caminos. La rueda no se usa. Todo acarreo se hace a espalda animal, y triunfa el mulo romo, hijo de asna, que es, en efecto, un burro pulimentado, esbelto, fino de morro y de cabos.
No puedo ver estos mulitos romos, tan castizos, tan arcaicos, sin pensar que realizan casi el anhelo del gran Juan Ramón Jiménez, cuando preparaba la edición ilustrada de Platero y Yo –libro maravilloso, a la par sencillo y exquisito, humilde y estelar, que debía servir de premio infantil en todas las escuelas de España, si el Estado nuestro no fuese tan basto, tan ruin. El dibujante no lograba delinear un burro que fuese el soñado por el poeta, y el poeta amargamente se quejaba y le pedía que le hiciese un burro delicado, fino, grácil. «Yo quiero un burro de cristal» –suplicaba Juan Ramón al dibujante desolado. Pues bien, los mulitos romos son casi burros de cristal. Da gusto verlos por aquellas glebas pedregosas de Sierra Ministra, Miedes, Barcones, donde sólo llegan la oveja y el cardo, últimos habitantes de lo inhabitable.
Era tiempo de agosto, bochornoso, inquieto, y en aquella tierra fría aún se andaba en la recolección. Los pueblos estaban ceñidos por el cinturón dorado de las eras, donde las parvas relucían como joyas amarillas. A mediodía llegué a Romanillos, una aldeíta náufraga en un mar de espigas. Entré en la posada para guarecerme del exceso solar. Por contraste con la radiación exterior, el zaguán parecía una fresca tiniebla. En cambio, desde lo oscuro, el portal era una pantalla de cinematógrafo harta de luz y vagamente irreal. Pasaban los labriegos por el camino, vestidos de calzón corto y pañuelo a la soriana –cuerpos menudos y sarmentosos, teces negras, dientes ebúrneos. Tras ellos, los mulitos, campanilleando, cargados con los costales de cebada rubia, recién aventada. Todo el pueblo de ambos sexos estaba en las eras trabajando nerviosamente, porque en tal época son inminentes las lluvias y puede fermentar la cosecha si no se la recoge pronto.
Sobre el horizonte asoma su hombro negro una nube redonda, torva, maléfica, mágica, y con ella, un extraño dramatismo en el paisaje. De repente entra por el umbral una tolvanera que enciende la tiniebla con innumerables lucecitas áureas: las menudas pajas que revuelan y ciegan. Poco después otra ráfaga y otra. Caen unas gotas gruesas que estallan sobre el polvo del camino. Los transeúntes avivan el paso. Las gotas menudean, y un trueno gigante retumba. La nube cubre el horizonte. Llega a la carrera, en un galope triunfal, como si dentro de ella un Dios bárbaro viajase. Llueve. Las gentes pasan corriendo. El chubasco arrecia. Otro trueno parece machacar las vegas. Un rayo da su latigazo a los caballos aéreos de la nube. La tolvanera no deja ver nada, y súbitamente entra una bocanada de hombres y mujeres que buscan recaudo en el zaguán. Risas, gritos, orgía espontánea de rurales. En el quicio de la puerta, a contraluz, queda una moza. El refajo rojo se abraza a sus caderas, y una chambra blanca se hincha, como una vela, bajo el doble viento elástico de sus senos. Es rubia, como la cebada, y de ojos azules, como hontanares. Se apoya en una pierna, y la otra deja un anca peraltada, sobre la cual hace descansar un harnero que retiene con el brazo.
Entre los gritos se oye la voz silbante de una vieja, con faz rugosa y negra, ojos de sibila, que dice indecencias, exaltada por la aventura, electrizada por el rayo y la aglomeración. Habla de las habas del país, y sus pupilas ven en el aire los Príapos, que eternamente presiden las recolecciones. La moza del umbral sonríe al oírla como disolviendo y anulando, a fuerza de esencial virginidad, la lúbrica alusión. Es tan bella y tan virgen, que yo resuelvo adorarla bajo la advocación de Nuestra Señora del Harnero. La tormenta cede, las tolvaneras se apaciguan. Llega un frescor liento que sabe a paja y a nube. Salen algunos del zaguán. Vuelven a oírse las campanillas de los mulitos romos, y un rayo nuevo de sol se enreda en el cabello de la virgen. Al crescendo sinfónico del meteoro sigue un suave diminuendo. El paisaje vuelve a su compás. Y yo tomo de nuevo el camino.
Al atardecer, desde un carrascal, diviso Barahona de las Brujas. Sobre la llanada –una de las más elevadas de España– se alza un cerrillo cónico. En su cúspide la iglesia otea el contorno, y bajo ella, arrebujando el cerro, se agarra el caserío. Al entrar en él me sorprende hallar su vecindario demente. En un tropel apretado corre de acá para allá, mirando a lo alto. Es un pueblo alucinado y alucinante. ¿Qué poder elemental lo ha sobrecogido? Va como siguiendo una aparición aérea, una lengua de fuego como las de Pentecostés...
De una colmena se había escapado un enjambre, y el vecindario lo perseguía para darle caza. Por fin, el enjambre se prende a una arista de la torre, en lo más alto del pueblo, y el último sol hace de él un espléndido e hirviente racimo de oro.
III
GESTOS DE CASTILLOS
En esta caza de paisajes que es la excursión, las piezas mayores que cobramos son los castillos y las catedrales. Es el caso que pasan ante nosotros vistas mucho más delicadas por sus formas y cromatismos. Sin embargo, la aparición descomunal, monstruosa de la catedral o del castillo sobre la línea mansa del horizonte nos hace incorporarnos, poner alerta la pupila, prestos a disparar la fuerte emoción. Hay, sin duda, en nosotros un fondo indestructible de lectores de novelas por entregas y un limo melodramático que entra al punto en fermentación cuando estos monstruos de piedra ingresan gesticulantes en nuestro campo visual...
A la mano siniestra, allá lejos, navega entre trigos amarillos la catedral de Segovia, como un enorme trasatlántico místico, que anula con su corpulencia el resto del caserío. Tiene a estas horas color de aceituna, y por una ilusión óptica parece avanzar hendiendo las mieses con su ábside. Entre sus arbotantes se ven recortes de azul como entre las jarcias y obenques de un navío...
Luego vienen los castillos: Fuentes de Valdepero, Monzón, Aguilar de Campoo... A decir verdad, la ruta que esta vez he elegido es poco fértil en castillos. Pero no importa: cuando alguno aparece, actúa como un conjuro sobre la reminiscencia, y la memoria se puebla de torres y muros almenados. Como un rebaño a quien silba el pastor, acuden de los senos oscuros del recuerdo, uno tras otro, los castillos vistos en vegadas antiguas. Arrastra cada cual, ceñido a sus flancos, su paisaje adjunto, y hace su ademán peculiar, siempre excesivo, espectral, sonambulesco... Éste es el castillo de Atienza: florece en lo alto, sobre otro natural que hacen las rocas en súbita exaltación sobre la tierra pobre. ¡Atienza, una peña muy fuert!, dice el cantor de Myo Cid,y luego con vaga melancolía: ¡Atienza, las torres que moros las han! El elevado cimiento de piedra tiene la forma de una barca, en cuya proa de carabela se eleva el resto de una torre. Todo ello se ve de muchas leguas a la redonda bogando indecisamente entre cielo y tierra. Éste es el castillo de Berlanga, de color argentino, rampante sobre una roca viva, una inmensa laja de roca caliza, que desde lejos relumbra también como plata, con la cual parece el conjunto repujado sobre un plato metálico. A sus pies están las paredes de un palacio Renacimiento que perteneció, si no yerro, al condestable de Castilla, y más abajo aún hay un convento de monjas con amplio huerto. Desde la torre del homenaje, a prima tarde, he pasado largos minutos viendo a las monjas jugar allá lejos, en el recato de su vergel. Corrían unas tras otras locamente, exhalando su aprisionada vitalidad de dulce serrallo dispuesto siempre para las bodas espirituales... Éste es el castillo de Mombeltrán, en un hondón, bajo Gredos, todo primoroso, lleno de redondeces, vigilando el valle donde pacen las cinco villas de Mombeltrán... Éste es el castillo de Leire, cerca ya del Pirineo, cuna del reino de Navarra: tosco, primitivo, de bóvedas enanas y torpes –el primer románico–; sus arcadas son tan estrechas, que calculamos en la fantasía si un casco godo no coincidiría exactamente con ellas. Al fondo, hayas, coníferas, toda una flora alpina. España confina con la Europa húmeda... Castillo de Jadraque. Otra vez sequedad, tierra lívida o roja. Un cono abrupto, de vertientes casi verticales, y en equilibrio, sobre la cúspide, la mole agresiva desafiando al contorno... ¡Enormes ademanes, gestos gigantes sumergidos en el trasmundo de la memoria! Casi siempre rotos, puestos sobre una línea altanera, los castillos tienen un aspecto molar y dan a los paisajes desnudos, con sierra al fondo, un aire de quijadas calcinadas, donde queda sólo una muela.
Después de todo, se comprende el seguro efecto melodramático que los castillos producen en nuestra sensibilidad menos pulida. En la fauna visual que el viajero persigue, representan catedrales y castillos una especie intermedia entre la pura naturaleza y la pura humanidad. El paisaje solitario, sin edificio alguno, es mera geología. El caserío de villa o aldea es demasiado humano; yo diría demasiado civil, artificial. La catedral y el castillo, en cambio, son a la vez naturaleza e historia. Parecen excrecencias naturales del fondo rocoso de las glebas, y, al propio tiempo, sus líneas intencionadas poseen sentido humano. Merced a ellos, el paisaje se intensifica y transforma en escenario. La piedra, sin dejar de serlo, se carga de eléctrico dramatismo espiritual. Esta síntesis tendrá siempre las secretas preferencias de las almas no anquilosadas en un estrecho racionalismo. En el fondo, el hombre no respeta su propia razón cuando la mira por dentro, en su uso civil y cotidiano. En cambio, le emociona ver esa razón por de fuera, como fenómeno cósmico, como fuerza de la naturaleza. Entonces percibe que la razón, es decir, la reflexión, es a la postre tan ingenua, tan poder elemental como el instinto o la gravitación.
Hay épocas en que la humanidad mejor llega a olvidarse de esto, y vive sólo lo intrahumano, ciega y sorda para el resto del cosmos. Son las épocas de ágora, plazuela, academia y parlamento, en que vagamente se imagina el mundo como algo obediente a leyes municipales, donde la pequeña inteligencia del hombre lo decide todo, sin niebla ni misterio. Son, sin duda, épocas claras, pero pobres, sin jugo. Son las épocas «clásicas» en que la mente se reduce a una existencia provincial, limitada, y se toma demasiado en serio a sí misma.
IV
IDEAS DE LOS CASTILLOS
Después de haber sacudido nuestra sensibilidad melodramática y el fango romántico que llevamos en el alma –poso inevitable en gentes que tienen a su espalda una larga historia–, los castillos nos envían ideas. Las mismas formas extravagantes con que nos conmueven nos invitan luego a la meditación. Su gracia, un poco gruesa, vanamente pintoresca, procede, a la postre, de su extremado exotismo, como acontece con la jirafa o el okapi. Después de todo, se trata de unas casas que ciertos hombres construyeron para vivir en ellas. Pero ahí está: ¿cómo tiene que ser una vida para que la casa donde se aloja resulte un castillo? Es, evidentemente, la vida más otra de la nuestra que cabe imaginar. Por eso, la aparición del monstruo de piedra con los bíceps de sus torreones y la hirsuta pelambre de las almenas, gárgolas, canecillos, nos lanza de un empujón al otro polo de las maneras humanas.
Un pórtico griego o romano, un circo, un odeón, nos parecen más próximos a nuestra vida que estas mansiones de ofensa y defensa, señeras sobre los alcores, ceñudas y agresivas, mordiendo siempre lo azul con sus viejas dentaduras.
En efecto, lo antiguo se hace afín de lo moderno cuando el castillo se interpone como tertium comparationis. El castillo representa lo no moderno en su forma absoluta. Lo antiguo es más «moderno» que esta esencial, magnífica barbarie. No es, pues, extraño, que la modernidad se haya nutrido de clasicismo, y las ciencias modernas y las modernas revoluciones se hayan hecho al resón de los nombres grecolatinos. Nuestra vida pública –la intelectual y la política– sabe más a ágora y a foro que a patio de armas.
Y, en definitiva, ¿por qué? Por una razón muy simple y muy honda, por una radical diferencia. La Edad Media es personalista. La Antigüedad fue impersonalista. La Edad Moderna es, en su superficie –la vida pública–, también impersonalista.
Un hombre de hoy no es nada –no tiene derechos ni calidades– si no es ciudadano de un Estado. Pero el Estado es una colectividad previa a cada individuo. «Los demás» nos preceden como una condición de nuestra existencia jurídica, moral y social. El extracto primario de nuestro ser es, pues, un tejido hecho de colectividad. Lo propio acontecía en el mundo antiguo. El individuo comenzaba por ser miembro de una ciudad, y sólo como tal tenía existencia humana.
El señor medieval, por el contrario, no conocía propiamente Estado. Poseía derechos desde su nacimiento o los ganaba con su puño. Estos derechos le atañían por ser él quien era y previamente a todo reconocimiento por parte de una autoridad. Era el derecho adscrito a la persona, el privilegio. La vida pública era, en rigor, vida privada. El Estado resultaba secundariamente como un entrecruzamiento de relaciones personales. Tal modo de sentir jurídico implicaba la esencial inestabilidad del derecho. Hoy, el que cree tenerlo se siente seguro. Entonces era lo inseguro por excelencia, lo que nadie da y confirma, sino que poseerlo y conservarlo es estarlo ganando a toda hora. El derecho señorial lleva en su raíz misma la guerra, al revés que el antiguo y moderno, que viene a ser sinónimo de paz.
No se malentienda esto suponiendo que para el señor medieval el derecho es la fuerza. Se trata de algo más sutil. Aquellos hombres sentían hasta la hiperestesia las cuestiones jurídicas. El perfecto «hombre de pro», en el ideal de la época, había de ser quisquilloso en todo lo que afectase a los derechos. La torpeza con que se han tocado en España los temas medievales –hasta llegar Menéndez Pidal y los jóvenes historiadores del Derecho– ha sido causa de que en la figura del Cid, prototipo del noble, no aparezca subrayado su carácter de jurisperito. Y, sin embargo, eso es lo que significa «Campeador». No, pues, batallador, sino entendido en Derecho; y por eso se le ve andar siempre en pleitos, desde la Jura de Santa Gadea, que viene a ser un discurso de oposición dinástica sobre tema constitucional. (Yo espero que la Vida del Cid, en que ahora trabaja nuestro Ramón Menéndez Pidal, dibuje con toda claridad, por vez primera, esta facción del más famoso castellano, sin la cual queda sólo un mascarón de proa).
La fuerza no es derecho para estos hombres; pero es justicia. El germano tardó mucho en aceptar la injerencia de un Tribunal que dirime y sanciona. El juez público despersonaliza el litigio. Consecuentes con su sensibilidad personalista, estos pueblos del Norte pensaban que quien cree tener un derecho debe por sí mismo defenderlo. En cierta manera son una misma cosa para ellos tener un derecho y ser capaz de sustentarlo. Así desde los primeros tiempos. «Nada irritó tan vivamente a los germanos contra sus conquistadores –dice Seeck en su Historia de la caída del mundo antiguo– como ver que en medio de ellos se hacía justicia a la manera romana. Por eso, entre los prisioneros de la selva de Teutoburgo fueron elegidos los juristas para ser ejecutados después de los más refinados tormentos. Y no era tanto el contenido mismo del derecho lo que provocó aquella tormenta –el ius gentium de los romanos era de sobra maleable para adaptarse a las costumbres de todos los pueblos sometidos–, sino la justicia pública como tal, la forzosidad de supeditarse a una autoridad y sus intrusiones en las cuestiones privadas de los individuos, era lo que parecía insoportable al “libre” germano».
Yo creo que si descendemos de las apariencias, siempre confusas y contradictorias, al espíritu que inspira las grandes tendencias del derecho germano, hallaremos, en efecto, esa resistencia a disolver lo personal en lo público. Para Cicerón, «libertad» significa imperio de las leyes establecidas. Ser libre es usar de leyes, vivir sobre ellas. Para el germano, la ley es siempre lo segundo y nace después que la libertad personal ha sido reconocida, y entonces libremente crea la ley.
Pero ¿no es esto precisamente el principio del liberalismo moderno? Bajo la aparente coincidencia con las democracias antiguas, ¿no inspira a las modernas una idea antagónica, que jamás el griego o el romano entrevieron; la libertad previa a la ley, al Estado? ¡Democracia, liberalismo! Andan tan confusas en las cabezas de hoy estas nociones, que suena paradójicamente decir esta pura verdad: el liberalismo es el fruto que, sobre los alcores, dieron los castillos. Veremos por qué.
V
IDEAS DE LOS CASTILLOS: LIBERALISMO Y DEMOCRACIA
Es un fértil experimento éste que hacemos de someter la química de nuestra alma al reactivo de los castillos. Sin premeditarlo, nos da un precipitado que es la ley del espíritu europeo.
En un primer momento, nos han parecido los castillos síntoma de una vida por completo opuesta a la nuestra. Hemos huido de ellos y nos hemos refugiado en las democracias antiguas como más afines con nuestras formas de existencia pública –de derecho y de Estado. Pero al intentar sentirnos ciudadanos a la manera que un ateniense o un quirite, hemos descubierto en nosotros una extraña resistencia. El Estado antiguo se apodera del hombre íntegramente, sin dejarle resto alguno para su uso particular. Nos repugna en no se sabe qué subterráneas raíces de nuestra personalidad esa disolución total en el cuerpo colectivo de la Polis o Civitas. Por lo visto, no somos tan puramente, tan solamente ciudadanos como el fuego oratorio nos hace vociferar en los mítines y en los artículos de fondo.
Y entonces, los castillos parecen descubrirnos más allá de sus gestos teatrales un tesoro de inspiraciones que coinciden exactamente con lo más hondo en nosotros. Sus torres están labradas para defender a la persona contra el Estado. Señores: ¡Viva la libertad!