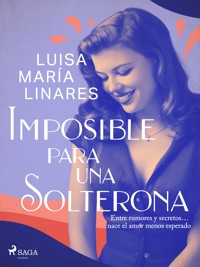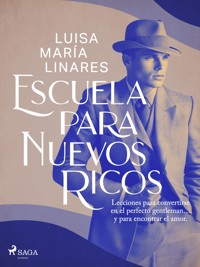Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuatro mujeres, un pasado común y una carta capaz de cambiarlo todo. Nicole en París, Arminda en Madrid, Irene en Barcelona y Elena en Río de Janeiro reciben a la vez una carta. La firma Stéfano, un amante en común con el que tuvieron un loco amor en el pasado: quiere que vayan hasta Italia para reencontrarse con él. A las cuatro la carta las hace temblar, remueve los recuerdos de una pasión que habían enterrado y reabre también viejas heridas. Esta es una novela romántica absorbente escrita en dos actos que expone con ingenio la psicología humana y sus pulsiones más ocultas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luisa María Linares
Apasionadamente infiel
Saga
Apasionadamente infiel
Cover image: Midjourney & Shutterstock
Cover design: Rebecka Porse Schalin
Copyright ©1981, 2025 Luisa María Linares and Saga Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788727241883
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Hija de un dramaturgo y hermana de una novelista, Luisa María Linares nació en Madrid en 1915 y volvió a nacer cuando al quedarse viuda en la trágica Guerra Civil española, comenzó a desarrollar su talento literario. Justo al terminar esta, en 1939.
El mundo naufragaba por entonces en la II Guerra Mundial y ella, con 24 años, sacaba adelante a sus dos hijas. Mientras tanto, en su corazón, renacía cada día el profundo amor construido con su marido, el noble oficial de Marina Antonio Carbó y Ortiz-Repiso
En ese mundo convulso y desesperanzado, ella desea aportar paz, alegría de vivir, sosiego y entusiasmo. Mucho entusiasmo. Seguir viviendo en plena guerra mundial y posguerra española es ya un privilegio y hay que agradecerlo viviendo. ¡Y escribiéndolo!
Nacerán así 32 novelas llenas de inteligencia y originalidad; tramas resueltas con maestría y mucha luz: «No me gustaría brindar a la humanidad una colección de sombras tristes que enfermasen su espíritu. Me siento satisfecha de poner mi granito de arena para que el mundo sea más feliz…».
Con esta actitud emergen sus heroínas. Mujeres que trabajan, son independientes, audaces y además atractivas. Mujeres que seducen desde el primer suspiro a sus partenaires, en los que no es difícil vislumbrar ecos de su viril y apasionado marido. LML logró revivir su propia aventura amorosa en cada novela imaginada. ¿Cabe mayor romanticismo en el descarnado siglo XX?
Su éxito fue más allá de sus millonarias ventas y sus veinte versiones al cine. Más allá de ese eco material, LML logró lo más difícil: ¡ser querida! Ser adorada incluso por sus fieles lectores en Europa y en América Latina. Cómo no adorar a quien te hace pasar momentos tan mágicos. Al leer tan solo una, se querían leer ¡todas!
Las nuevas generaciones están redescubriendo a esta singular autora gracias a La Cuadra Éditions. Un empeño llevado con encanto, maestría editorial y reconocimiento histórico a una autora que, desde 1939 hasta su muerte en 1986, inventó personajes y escenas que levantaron la moral de las gentes y las hicieron capaces de todo.
¡Una escritura orientada al sol!
Lola Gavarrón Casado
PRIMERA PARTE
I «El chino»
Su mano tembló al depositar las cinco cartas en la ventanilla del correo. No le gustaba el papel que le obligaban a representar en aquella comedia ideada por una imaginación malévola y calenturienta.
—¿Certificadas, señor?
Asintió. Certificadas, por supuesto. Al regresar a casa no dejarían de exigirle los recibos para comprobar que las cinco cartas que revolucionarían cinco existencias femeninas, siguieron su destino.
—¿Por avión?
—Sí. Por avión.
Corría prisa el que las cartas sembrasen el temor o la alegría en cinco vidas tranquilas. Pero ¿por qué se las imaginaba vidas tranquilas? Cada persona se debatía en un pequeño mundo, agitado por sus propias emociones. Incluso aquel sencillo empleado de correos que escribía torpemente con dedos rígidos por el reuma, tendría sus tempestades espirituales. ¿O no las tendría? Sintió tentaciones de preguntárselo, pero, como de costumbre, la idea no llegó a cuajar. Era poco sociable por naturaleza y en definitiva nada le importaba que el hombre careciese o no de sensibilidad y de exaltaciones. Se figuraba lo que estaría pensando, mientras escribía: «Mucha correspondencia tiene este chino…».
Ya estaba acostumbrado a que le llamasen chino. ¿O no lo estaba? Quizás en el fondo, la frase continuaba hiriéndole. Jamás había estado en China y tenía la seguridad de que allí nadie le calificaría de compatriota. Debía sus ojos oblicuos a la ascendencia indio-boliviana de su madre. Acerca de lo que debía a su padre, europeo, prefería no pensar.
Guardó el cambio. Era curioso que Stéfano no le hubiese dado dinero para los sellos y tuviera que pagarlos de su propio bolsillo, haciéndole cómplice involuntario del envío de la correspondencia.
—Una tarde calurosa, señor —comentó el empleado al darle los recibos.
—Calurosa, sí.
Salió de la oficina y anduvo unos pasos. El encanto del paisaje volvió a apoderarse de él. Vio la canoa amarrada al muelle, tal y como la dejara. Ni un leve soplo de brisa agitaba el mar. Sin embargo, sabía que la calma era excesiva y que quizá la tempestad se avecinaba.
En su oficina, el empleado de correos pensó mientras echaba una ojeada a las cinco cartas, dirigidas a diversos países:
«Mucha correspondencia tiene este chino…».
II Nicole
París
Tuvo que aprovechar el instante en que la portera estaba distraída, para atravesar el portal sin ser vista. Temblaba de pies a cabeza, aunque se prometiera a sí misma ser valiente y no pensar en Pierre. Pero al agarrarse al pasamanos y comenzar a subir los escalones, ya estaba pensando en él, sintiendo el olor lacerante con que la evocación se anunciaba siempre, como si se tratara de una enfermedad latente que a intervalos cortos denotase al enfermo su presencia.
Veía a Pierre subiendo la escalera de dos en dos, silbando alegremente, con el rubio cabello en desorden, la corbata torcida y los bolsillos de la chaqueta llenos de cosas heterogéneas. Solía entrar en la cocina como un ciclón, levantando las tapaderas de las cacerolas para olfatear la comida, como un cachorro hambriento. Luego la alzaba en sus brazos y la besaba fieramente:
—Mi patito encantador…
La llamaba patito, desde que la viera ensayar la danza del cisne. Aseguraba que nunca llegaría a parecerle un cisne, sino un patito enternecedor.
Ella ignoraba si aquello suponía un piropo… o lo contrario, pero se sentía feliz oyéndose llamar patito. Pierre era así. Solía decir cosas malas y la gente las agradecía.
Piso primero. El corazón le latía desacompasadamente. Muchas veces había atravesado aquella puerta que conducía al estudio de Albert. Desde fuera se percibía el olor a pintura, a aguarrás y a guisos quemados. Albert decía que el olor a guisos quemados formaba ya parte de su personalidad. Guisaba sus propias comidas y raras veces recordaba que las tenía en la lumbre hasta que la fuerte humareda lo ponía en evidencia.
Con la imaginación veía al propio Albert ante el caballete que sostenía un lienzo a medio concluir. Su cuerpo ancho y cuadrado, su rostro feo y bondadoso, sus ojos inteligentes, sedientos de belleza, que se entornaban para contemplar el trabajo con espíritu crítico. Y se veía a sí misma entrando allí para posar ante él con su traje blanco de bailarina de ballet. Albert no la consideraba un patito torpe, sino un cisne maravilloso. Y sin embargo…
Por todo el estudio se veían los bocetos que le hizo en distintas actitudes. Y también clavados en la pared, con chinches de dibujo, programas anunciando los ballets en que ella actuara. Un programa color azul a la derecha de la puerta, en italiano: Génova…, el ballet de La Rosa. Otro en inglés… Londres… ¡Aquel elegante teatro Alhambra…! Incluso un programa redactado en húngaro. Fueron los deliciosos días de Budapest. Unos días alegres, de inconsciencia juvenil, a pesar de que ya guardaba en el corazón su primer desengaño amoroso. Fue quizás aquel desengaño el que le impidió enamorarse de Albert. Pero en cambio no evitó que enloqueciera por Pierre, cuando al fin este apareció en su vida, revolucionándola totalmente, cambiando el ritmo de sus pies de bailarina, que se vieron obligados a seguirle en su galope peligroso.
Le pareció oír ruido a través de la puerta del estudio y continuó subiendo, sin tomar aliento, hasta llegar al piso tercero. Con mano temblorosa rebuscó en el bolso para dar con el llavero, una cadena rematada por una moneda antigua. Pierre se lo regaló, al principio de conocerse, o, a decir verdad, habían hecho un intercambio, quedándose Pierre con el que ella usaba desde hacía años y que tenía en mucha estima por ser un regalo de Gregorovna, su maestra. Era también una cadena, rematada por una diminuta zapatilla de ballet, primorosamente trabajada. De oro auténtico, por supuesto. La de Pierre resultó de metal dorado… como era lógico esperar de él. Pero aquello carecía de importancia.
Introdujo la llave en la cerradura. Temblaba tanto, que tuvo que apoyarse en la puerta. Habían pasado muchos meses desde que la cerrara por última vez para iniciar aquel viaje que había concluido en una catástrofe… Pierre había salido con ella, pero ya no era el Pierre enamorado de los primeros tiempos, sino un auténtico tormento para su corazón.
Abrió.
Estaba oscuro y la luz eléctrica no funcionaba. A tientas se dirigió hacia la ventana del pequeño salón y abrió las maderas. La luz del atardecer iluminó los familiares muebles de buen gusto, que ella misma eligiera. Todos tenían su historia y contemplándolos podía evocar un éxito por cada uno de ellos. El escritorio estilo inglés le recordaba el dinero ahorrado gracias al «ballet de los pájaros». El silloncito tapizado de petit point fue un despilfarro al regreso de una larga gira por España. Y también el diván de brocado gris, sobre el que destacaba un regalo de Albert: un cuadro que ella adoraba. Rosas amarillas dentro de un jarrón de irisada porcelana blanca, sobre un fondo de tonos cobrizos. La vieja alfombra, algo raída, mostraba huellas de quemaduras de los cigarrillos de Pierre. Quemó por primera vez la alfombra durante una de sus visitas y simuló estar tan avergonzado que para alegrarle ella se sintió obligada a extremar su ternura. La escena acabó en besos y Pierre decía luego que aquel trozo de alfombra debería ser recortado y puesto en un marco, como símbolo del comienzo de una pasión eterna. La pasión más grande de todas las épocas, según sus propias palabras.
Una pasión que para ella fue, en efecto, eterna. La eternidad significó para Pierre tres años exactamente.
Sobre la consola de marquetería donde antes estuviera su retrato, solo había ahora un jarrón vacío. Aquella ausencia del retrato le hizo pensar en Albert, que con tanto interés se ocupó de cuidar el piso durante su ausencia. De cuidarlo e incluso de pagar el alquiler. Tenía tantas cosas que agradecerle que se sentía enferma ante la obligación de demostrarle cualquier sentimiento. Porque lo cierto era que su corazón estaba seco y muerto y que la humanidad le tenía sin cuidado. Lo único que deseaba era que la dejasen saborear en paz su desesperación.
En el contiguo dormitorio, todo permanecía idéntico.
Abrió un armario y el perfume apenas perceptible de su ropa la hizo retroceder como si la hubiesen golpeado. Ninguna otra cosa lograba evocar tanto una época como un perfume ya casi olvidado. Lo aspiró ansiosamente, tocando con dedos helados la seda de un vestido.
Su vestido rojo, que tanto le gustaba a Pierre. Un vestido elegido por él. Audaz y exagerado, pero bello.
—…tiene tanto escote que casi parece una falda —había comentado él riendo—. Pero debes comprarlo para que todas las mujeres se mueran de rabia y yo me muera de amor. La llamaremos «Desirée». Con él, siempre serás deseada por mí…
Sintió deseos de gritar, de cerrar el armario, de huir de todo cuanto la martirizaba. Pero siguió aspirando el perfume y acariciando la tela con dedos trémulos.
No había ningún traje de Pierre en el armario. Ni una corbata, ni una sola prenda que le perteneciese. Albert se había ocupado de hacer desaparecer cualquier rastro. Imaginó el placer que el hacerlo le supuso.
Pero aunque no estuviese allí su ropa, la existencia de «Desirée» bastaba para que la imagen de Pierre se hiciese casi tangible y el dolor fue tan insoportable que se acurrucó a los pies del lecho, encogida como si tuviese heridas recientes que sangrasen…
Nunca debió volver al piso. ¿Por qué lo había hecho? Ni siquiera debió regresar a París. Era imposible reanudar la vida allí, donde todo le hablaba de él. Los años transcurridos antes de que él apareciese en su vida no contaban. Jamás podría empezar de nuevo en el mismo lugar donde fue tan feliz y tan desdichada.
Cerró los ojos y creyó oír aún la voz del juez, dictando sentencia una semana antes:
—Homicidio casual, involuntario…
Al cabo de tantos meses de prisión, su abogado consiguió aquel veredicto. Podía ahora caminar por el mundo libremente, como si nada hubiese ocurrido. Pero lo cierto era que, voluntariamente o no, había matado a Pierre, que era su cielo y su vida. A Pierre, que, con su inalterable sonrisa atractiva, dijérale al iniciar aquella horrible y última discusión:
—Si no te gustan mis amigos, tendrás que prescindir de mí. Y no intervengas en mis asuntos si no quieres que…
Llevaba siempre un arma encima, desde que se dedicaba a sus inconfesables negocios, mezclándose con gente indeseable, y la había sacado para asustarla. Luego… Aún ignoraba cómo ocurrió aquello.
—Pierre… —llamó en alta voz. Y esperó, como si al conjuro de su nombre las cosas pudiesen volver a la normalidad y él reapareciera en el cuarto para decirle: —No hagas caso de lo que te dije antes. Te quiero…, patito adorable…, mi «Desirée».
Muchas veces habían sucedido cosas así, reconciliaciones apasionadas, después de terribles disputas.
Pero ahora no. Pierre estaba muerto.
—Yo lo maté… —se dijo una vez más. Y se miró las manos horrorizada, maldiciéndolas, odiándose a sí misma y al mundo entero.
Se incorporó trabajosamente y fue a refrescarse la cara en el cuarto de baño. No había toallas y se secó con una de las cortinas de cretona de la ventana. Mientras tenía cerrados los ojos, presintió una presencia extraña y se volvió en redondo, asustada. En el umbral de la puerta, la portera, madame Leclerc, la miraba también con visible alarma.
—Oí abrir las persianas… —dijo—. ¿Cómo ha entrado aquí…? —De repente la reconoció, e hizo un gesto de profundo asombro, moviendo los brazos como aspas de molino—. Pero… si es madame Lambert…
—Yo misma, madame Leclerc. Siento haberla asustado.
La portera tragó saliva, apoyándose en la pared y diciéndose seguramente que por fin ocurría la emocionante escena que imaginara desde hacía tantos meses: «La petite Nicole» volvía… Ella la recibía llorando y entre sollozos la otra le narraba sus sufrimientos… los tormentos de la prisión… Era asidua lectora de folletines y había saboreado a conciencia aquel drama en el que la suerte le hiciera tomar parte activa. Nicole se dijo que posiblemente el día más emocionante de la vida de madame Leclerc fue aquel en que acudió ante el juez a prestar declaración.
«Madame Stephanie Leclerc. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad…?».
Todo el barrio habíala envidiado por salir retratada en el periódico. Incluso un periodista escribió un artículo sobre la filosofía de las porteras y sus puntos de vista acerca del amor. Lo tenía recortado y puesto en un marco.
—¡Mademoiselle Nicole! ¡Cuánto me alegro de verla…!
Era difícil encontrar las palabras.
—Gracias, madame Leclerc. Perdone que no la haya saludado al pasar. Preferí subir sola…
—Lo comprendo, ma petite. ¡Dios mío, cuánto debe de haber sufrido! Está esquelética… La he echado mucho de menos y rezaba al bon Dieu para que rcgresara pronto a casa.
—Gracias, madame Leclerc. Su declaración ante el tribunal fue muy beneficiosa para mí.
La mujer alzó los brazos al cielo.
—No podía decir otra cosa. Me limité a contar la verdad. Sabía que monsieur Pierre… —carraspeó—, el pobre monsieur Pierre, la quería mucho. No era posible que usted desease matarle. Formaban una pareja ideal, si me permite decirlo… —Se llevó el delantal a los ojos para secar sus lágrimas—. Siempre pensé lo mismo: tuvo que ser un accidente. Jamás los oí regañar… A menos que regañasen muy bajito, claro… Completamente distintos de los inquilinos del piso cuarto… Esos no me extrañaría que se mataran mutuamente cualquier día…
Las declaraciones de todo el mundo coincidieron. Formaban una pareja ideal… Se adoraban… Todos ignoraban las frivolidades de Pierre y el tormento en el que había convertido su vida, pensó Nicole. Gracias a aquella ignorancia, gozaba ahora de libertad. Una libertad de la que no sabía qué hacer.
Con morbosa curiosidad preguntó la portera:
—¿Viene directamente… de allá…?
—Sí. Vengo… de allá.
—¿No trae equipaje…?
—Dejé la maleta en la estación. No me quedaré aquí, madame Leclerc.
La mujer se sintió herida.
—¡No se quedará aquí! ¡Después del trabajo que monsieur Albert se tomó por conservarle el piso…! Estuvo algunos meses sellado por el juez. Pero monsieur Albert consiguió tomar cuenta de todo. Yo he subido casi diariamente para mantenerlo limpio. Monsieur Albert quería hacerle a usted un gran recibimiento, con flores… ¿Cómo no advirtió su llegada?
Nicole se pasó la mano por la frente y la retiró húmeda de sudor.
—Tengo… tengo pocos ánimos, madame Leclerc. El volver a ver todas estas cosas aumenta mi dolor.
—Comprendo… —Madame Leclerc dio un suspiro que agitó el pechero de su blusa de batista—. ¡Pobre monsieur Pierre…! Tan buen mozo… tan alegre… tan encantador… Siempre me besaba el día de Año Nuevo… «Mis besos le darán suerte, madame Leclerc», solía decir. Un chiquillo adorable… Eso era…
Nicole deseaba decirle que se callara, que no aumentase su tormento, pero a la vez sentía un doloroso placer en oír hablar de él. Sin embargo, comprendió que no podría resistir todo aquello sin empezar a gritar.
— ¿Monsieur Albert está en el estudio? —preguntó cortando el chorro de lamentaciones.
— Salió después de almorzar y no le he visto volver. ¿Quiere que me informe…?
— No… no… Por favor. Prefiero no ver a nadie. Volveré otro día… O escribiré.
—Pero, ¿dónde irá…?
—A un hotel. No quiero permanecer más tiempo aquí. —Cerró el armario, diciendo adiós a «Desirée» y a todo cuanto el vestido significaba. Su voz se hizo ronca, exasperada—. Le ruego que me comprenda, madame Leclerc.
La mujer se encogió de hombros y sus ojos parecieron decir que no comprendería jamás el por qué una persona tenía que renunciar a un piso tan bueno como aquel, en una época en que los buenos pisos andaban escasos, por una estúpida sensiblería. Los muertos, muertos estaban, y no se debía pensar tanto en ellos…, ni siquiera en aquel adorable monsieur Pierre, de quien todas las mujeres del barrio se sentían más o menos enamoradas.
—Escribiré a monsieur Albert y mandaré instrucciones —insistió Nicole—. Y también dinero.
Tenía tan poco, que casi no valía la pena llamarle dinero. Pero la frase sonaba bien.
Atravesó de nuevo la sala y abrió la puerta. La portera se detuvo a cerrar las persianas y todo quedó de nuevo en tinieblas. Para Nicole se cerraba definitivamente una época de su vida.
Jadeando, madame Leclerc bajó tras ella.
—¿No quiere tomar una taza de café conmigo, mademoiselle Nicole…?
—Gracias. Tomé café hace poco.
—Y dígame… ¿Volverá a bailar de nuevo…?
—Es lo único que sé hacer.
—Y… ¿está libre…? ¿Completamente libre…?
—Por completo.
—Dios sea loado. Siempre pensé que… Bien. Entonces ¿tampoco quiere un pernod…?
—Mil gracias, no.
—Monsieur Albert se disgustará muchísimo cuando se entere de que vino… y se marchó.
—Mañana daré noticias. Mañana mismo. Adiós, madame Leclerc. —Impulsivamente la besó y la buena mujer dejó correr esta vez lágrimas auténticas—. Siempre recordaré lo buena que fue conmigo. Hasta pronto.
Salió a la calle. Había anochecido y la oscuridad le resultó grata. Allí estaba el bar en el que ella y Pierre cenaban a menudo. La gramola quizá tocaría como siempre un antiguo disco, «Ballerina», que Pierre ponía en honor suyo. Al otro lado, una pequeña tienda de flores. Pierre gastaba bromas con la vendedora, bromas sin importancia para él, pero que a Nicole le hacían sufrir. Más allá un cine de sesión continua. Acudía con Pierre cada vez que cambiaban el programa.
¿Qué había hecho antes de que Pierre entrara en su vida…? No podía recordarlo. Todas aquellas cosas habían estado ya allí, pero carecían de color y de personalidad antes de que Pierre les prestara la suya.
Huiría de todo aquello. Volvería a empezar. Pero ¿cómo…? ¿Hacia dónde iría…?
—¡Mademoiselle Nicole!
Se detuvo.
La portera corría fatigosa tratando de alcanzarla.
—Mademoiselle Nicole, casi me olvidaba de lo principal. Hace cinco días llegó una carta para usted. —La sacó del bolsillo—. Una carta del extranjero. De Italia. Pregunté a monsieur Albert lo que podríamos hacer con ella y me aconsejó que esperásemos.
Nicole la miró atónita.
—Carta… ¿Para mí…?
Ignoraba de quién podría ser. Hacía años que no iba por Italia.
Madame Leclerc comprendió que una vez entregada la carta, solo podía despedirse de nuevo, sin satisfacer su curiosidad.
—Hasta mañana. Celebraré que sean buenas noticias.
Nicole siguió andando y únicamente al abandonar la calle se decidió a rasgar el sobre. A la luz de un farol leyó las líneas escritas a máquina y lanzó una exclamación de asombro. Volvió a leer desde el principio y al concluir miró al pliego como si se tratara de algo increíble.
Se oyó a sí misma murmurar:
—¡Aquel hombre…! ¡Qué cosa tan fantástica…!
III Arminda
Madrid
Todo estaba dispuesto. Las cinco cucharaditas de té esperaban dentro de la tetera a que el agua hirviendo fuese vertida; la bandejita con tres croissants y el plato de las tostadas, ligeramente untadas de manteca. Solo habían untado las de la parte superior porque nadie solía tocarlas y no valía la pena desperdiciar mantequilla. Por lo general los clientes se limitaban a mordisquear la puntita de un bollo y a beber media taza de té. Solían estar nerviosos, lo que, por otra parte, era perfectamente lógico.
Arminda se retiró dos pasos y entornó los ojos, contemplando en perspectiva el conjunto que ofrecía la mesa con el albo mantelillo de bordado Richelieu que hablaba muy alto de la laboriosidad de su difunta madre, cuyo retrato presidía el salón.
Se sentía orgullosa del salón, abarrotado de muebles y de retratos, como debía de estarlo todo salón distinguido. Era una habitación algo lúgubre y húmeda, pero no importaba. De todos modos, era un salón. Tenía su espejo con marco de ébano, su escritorio con cajones secretos, su juguetero lleno de porcelanas baratas, su alfombra descolorida y su araña de cinco luces. Y también tenía, por supuesto, un sofá isabelino y dos sillones, sin ningún estilo, porque procedían de la casa del pobre papá. Igual que el pobre papá, eran algo ordinarios, aunque confortables. Fue preciso ponerlos en el salón porque no cabían en ninguna otra parte. No hubiera sido justo regalárselos al trapero, tratándose de la única cosa que papá les dejara en herencia. Allí estaban, en actitud modesta, junto a la elegancia del sofá. Exactamente la misma actitud que papá adoptara toda la vida junto a mamá, no pudiendo olvidar ni por un momento que ella fue una eminente tiple ligera y que él jamás logró pasar de simple viajante de comercio. Ambos habían muerto, casi a continuación uno del otro. Primero mamá, naturalmente, porque papá siempre decía que «las damas, primero». Pero en seguida se fue detrás, como si únicamente hubiese esperado a abrirle la puerta para su último viaje. El pobre se sentía humillado porque ella se retiró del teatro cuando empezaba a darse a conocer y nunca la pudo compensar con el bien prometido.
Arminda sacudió una invisible mota de polvo de su traje y se contempló al espejo. Había llegado el instante de quitarse las rizadoras del flequillo. Los clientes podían llegar de un momento a otro.
Se las quitó y se encontró mejor cuando los alborotados rizos orlaron su frente un poco hundida. Tenía que volver a teñirse la raíz del pelo. La insoportable raya oscura comenzaba otra vez a hacerse visible. Blanquita se ocuparía de ello. Era un «toma y daca». Ambas se teñían el pelo mutuamente. Claro que su hermana se lo teñía de oscuro porque, a pesar de ser algo más joven, estaba llena de canas. Además de que no podían teñirse de rubio las dos, a riesgo de robarse la personalidad la una a la otra.
Habían tenido canas desde los veinte años, lo mismo que papá, pero no se resignaron nunca a ello, ni siquiera ahora, con la cincuentena ya muy sonada.
—Me siento emocionada, Arminda.
Allí estaba Blanquita, siempre temblando de emoción por las cosas más nimias. Llevaban más de un cuarto de siglo dirigiendo aquel negocio —organizado por mamá y maravillosamente dirigido por ella hasta su muerte— y, sin embargo, la muy tonta continuaba emocionándose en cuanto la mesa de té se hallaba preparada en espera de clientes.
Le dirigió una sonrisa alentadora a través del espejo y, lo mismo que otras veces, Arminda no pudo dejar de pensar en que Blanquita le recordaba a una gata. Había en ella algo terriblemente gatuno, y, cuando empezaba a hablar, Arminda esperaba que en lugar de palabras emitiese maullidos. Solo le faltaban el lazo y el cascabel…, pero, en cambio, llevaba una cinta negra con un dije horrible que le regaló de niña su madrina, una cantante de ópera, amiga de mamá, de la que Blanquita había presumido siempre en su niñez. Arminda solo podía presentar como oponente a una honrada y prosaica estanquera, prima del pobre papá. Era la única cosa en la que Blanquita se apuntaba un tanto a su favor durante toda la vida: su madrina.
Llevaba el traje gris que guardaba para aquellas ocasiones y que le estaba estrecho y corto. A Blanquita toda la ropa le resultaba estrecha y corta, aunque se la hiciera ancha y larga. Era una fatalidad como otra cualquiera. Parecía una gata gris, con la piel tirante y reluciente, gracias a la abundante cordilla.
—No estés nerviosa, rica.
Arminda siempre la llamaba rica y le acariciaba el horrible pelo que llevaba con raya en medio, estirado hacia atrás y recogido en un moño en el que clavaba dos horquillas doradas que mamá solía ponerse en escena, antes de que ellas nacieran. Era un pelo agresivamente negro por el tinte, con un tono tan poco natural que los poetas hubieran tenido que definirlo con algún nuevo símil, ya que el de «ala de cuervo» resultaba insuficiente. Como desquite, solía empolvarse mucho la cara con polvos blancos que formaban una especie de mascarilla en la que resultaban los ojos, bordeados con lápiz negro.
En opinión de Arminda, la pobre Blanquita jamás había sabido maquillarse, pero no admitía consejos respecto a su tocado. Toda la vida intentaba imitar a mamá, sin el menor éxito. Además, las modas cambiaban y aquella boca diminuta que se estilaba en mil novecientos veinticinco, dejó de llevarse hacía tiempo.
—No hace falta que te emociones tanto, rica. Todo saldrá bien.
—Ya lo sé, Minda. Todo sale bien siempre. Pero no lo puedo evitar. Es la parte sentimental de este asunto la que me conmueve.
Arminda se encrespó el flequillo con los dedos.
—Lo sé, rica, lo sé. Te gustan demasiado las películas románticas y las revistas femeninas en las que las lectoras piden consejos para solucionar sus agudas crisis sentimentales. A mí me ocurre lo contrario. Solo veo el lado práctico de las cosas. Nuestro negocio es, en mi opinión, un negocio como otro cualquiera. No creo en el amor. Me parece una paparrucha.
Se disgustó consigo misma, por decir semejante cosa. Generalmente evitaba personalizar cuando se trataba de aquel tema. Observó que Blanquita se sonrojaba, desviando la mirada. ¡Qué tontería! No era posible que aún le guardase rencor por aquello. Habían transcurrido tantos años… Tantos, que casi había perdido la cuenta. Sin embargo, ni una sola vez durante aquel tiempo volvieron a mencionar el lamentable asunto. Con seguridad, Blanquita lo había borrado de su imaginación. No la creía capaz de conservar un sentimiento tan profundo.
Pero no podía saberse… Fue una época terrible. Prefería no recordarla. Por aquellos días, Blanquita dejó de parecerse a una gata y se convirtió en una tigresa.
Después… continuaron viviendo unidas, en estrecha colaboración, sosteniendo el negocio que la muerte de mamá casi hiciera naufragar. La lucha por la existencia había borrado todos los antagonismos. Arminda no cesaba de prodigarle cariño. Aunque solo tenía tres años menos, le dedicaba una ternura protectora, llena de benevolencia. La pobre era tan incapaz para todo. Se perdía en el mundo, sin el apoyo de su hermana. Era casi como una hijita.
Una hijita cincuentona y feúcha, claro. Pero muy indefensa. Carecía de opiniones propias y de iniciativa. Una pobre gatita a la que Arminda gustaba de rascar entre las orejas.
—Han llamado. Serán ellos.
—No pueden venir juntos. Ni siquiera se conocen. Ve a abrir. Los pasas al despacho. Luego apareceré yo y vendremos al salón.
Era innecesario advertirlo. La escena se repetía diariamente. Pero con Blanquita no se podía nunca estar segura.
Sin embargo, cuando Arminda hizo su gloriosa aparición en el despacho, todo transcurría normalmente. Blanquita charlaba con la recién llegada, una mujer de mediana edad, ni fea ni guapa, ni alta ni baja, ni triste ni alegre. De una ojeada Arminda advirtió que la pobre había echado el resto para estar presentable, ya que iba mucho mejor vestida que las otras veces que acudiera a la oficina en busca de ayuda. Llevaba el mismo traje de chaqueta azul marino un tanto usado, pero lo había planchado con esmero. Y la blusa era nueva, de lunares blancos y negros. También lucía un sombrerito de confección casera, pensando que el sombrero le daba más dignidad.
—Buenas tardes, querida. Así se hace. Ha llegado usted con toda puntualidad.
Su interlocutora le tendió una helada mano que Arminda estrechó. Nunca fallaba aquel detalle. Todas las clientes, en idénticas circunstancias, tenían las manos heladas.
—Me alegra haber llegado la primera —dijo la visitante con voz temblona—. Es menos violento.
—Sí. Mucho menos violento —gorjeó Blanquita, con gesto travieso y retozón. Arminda alzó una ceja, contrariada. No soportaba las risitas cascabeleras de su hermana, que le restaban solemnidad al acto.
—Pasaremos al salón y aguardaremos allí. Así será todo menos oficial —indicó muy digna—. Pase, haga el favor.
No era necesario indicar el camino porque el piso era diminuto y el salón solo distaba del despacho veinte pasos exactamente. A pesar de ello, Arminda avanzó, mostrándole su santuario y observando el impacto causado. Con seguridad le impresionaría, como a todo el mundo. En opinión de Arminda, era un salón «de casa rica». Contemplándolo, Arminda encontraba la energía necesaria para hacer frente a todas las vicisitudes diarias.
Se instalaron en el sofá, ante la mesita de té, con las tostadas y los croissants. Ojalá Blanquita se hubiese acordado de calentarlos. Eran de dos días antes.
Con brusca amabilidad, Arminda palmoteó las manos heladas de su cliente.
—Vamos. No ponga esa cara de funeral. Es preciso sonreír. Los hombres se enamoran de las mujeres que sonríen. Y no tema nada. Estoy segura de que usted le gustará.
La visitante se encasquetó un poco el sombrero, que le estaba pequeño y pugnaba por salírsele.
—¿Y si él no me gustase a mí…? Arminda alzó nuevamente la ceja.
—La creo lo suficientemente inteligente como para anteponer las prendas morales a las físicas. —Tosió con suavidad—. Por otra parte, ese caballero es francamente agradable —volvió a toser— en su estilo varonil.
—Muy agradable —corroboró Blanquita sin que nadie le preguntara. Por lo general, todos los hombres le parecían agradables.
—Tiene un buen negocio, y, según mis informes, un excelente carácter.
La visitante trató de sonreír.
—Ojalá resulte bien.
—Resultará. Y en todo caso, no se desanime. Si el cliente no fuera de su agrado, buscaríamos otro. Nuestra agencia nunca falla. En medio siglo de existencia hemos realizado cientos de casamientos perfectos. Todos esos retratos colgados de la pared son fotos de boda que nos envían algunos clientes agradecidos. Honradamente tratamos de dar las mayores garantías de felicidad. No admitimos clientes de reputación dudosa. Nuestro servicio de información es excelente. Y por supuesto, nuestra moralidad y discreción, intachables. Prácticamente, más que una agencia de matrimonios, mi hermana y yo somos dos damas de la mejor sociedad que se dedican a ayudar al prójimo en un asunto extremadamente delicado. Y nuestra intervención tiene inevitablemente un final feliz: iglesia con flores y música de órgano.
Era el párrafo de todos los días, que Arminda soltaba de carrerilla. Blanquita lo oía siempre con ardiente interés, como si fuese nuevo.
«Ha heredado las dotes teatrales de mamá —pensó la hermana menor—. Pero no tiene su sutileza».
Arminda era la persona menos sutil del mundo. En aquel momento, mirándola fascinada, Blanquita pensaba en que la pobre Arminda cada día tenía más cara de rata. Una rata negra y blanca, sabihonda y redicha. Una rata llena de mala intención en ocasiones y de paciencia en otras.
Jamás había sido guapa, aunque ella creyese lo contrario. Absolutamente vulgar, como el pobre papá. De mamá solo heredó la energía avasalladora y el afán de ser la primera en todo. Irritaba la manera que tenía de palmotearle la cabeza como si fuese su gato preferido. Nunca le permitía tener iniciativas. La consideraba tan falta de personalidad como a una cucaracha. Y eso no estaba bien.