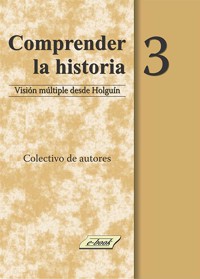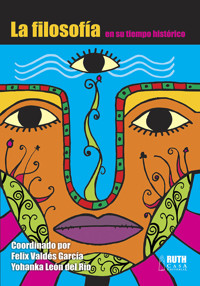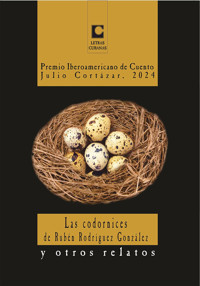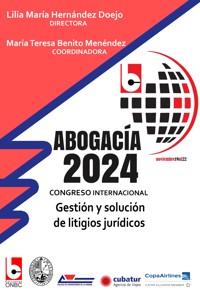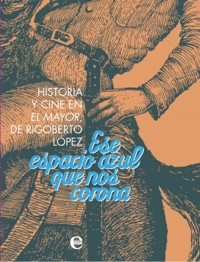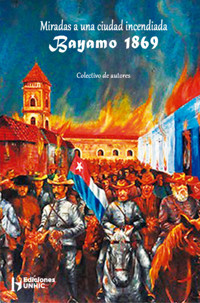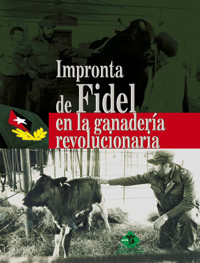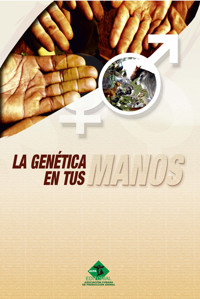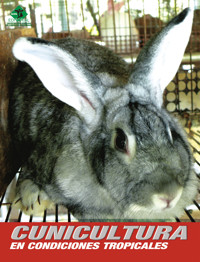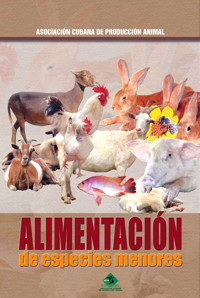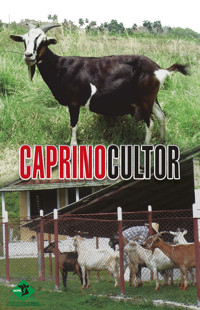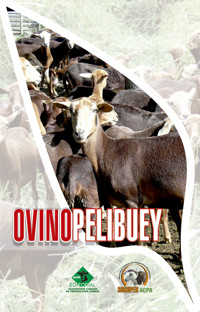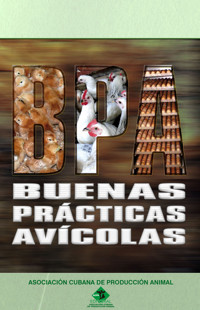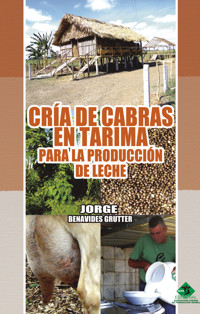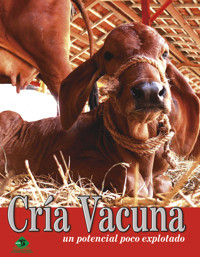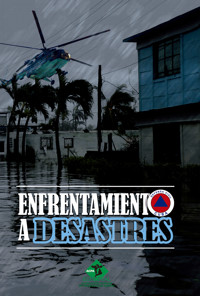7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La obra invita a incursionar en esta peculiar región que ha tenido una expansión económica inigualable en los últimos años. Al mismo tiempo, nos devela algunos de los retos que enfrentan los países asiáticos para mantener sus niveles de crecimiento y alcanzar una mayor presencia en los flujos comerciales y financieros internacionales, especialmente en el contexto de la actual crisis global engendrada por el capitalismo. Diversos ensayos de esta compilación muestran la evolución económica del sudeste asiático, su importancia creciente en la economía mundial y los impactos ocasionados por la crisis. Asimismo, interesantes trabajos revelan los diferentes enfoques adoptados para enfrentar la crisis en Japón, China y la India; otros, nos conducen por temas como la seguridad alimentaria y la evolución del sector agrícola en China, la integración en la región Asia-Pacífico y la trascendencia de la milenaria cultura asiática en Latinoamérica.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 458
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España. Este y otros ebook los puede adquirir en http://ruthtienda.com
Edición: Ana Molina González
Diseño de cubierta: Ronny Fernández Solís
Diseño interior: Claudia Méndez Romero
Corrección: Guadalupe Pérez Bravo
Diagramación: Bárbara A. Fernández Portal
Conversión a ebook:Grupo Creativo RUTH Casa Editorial
Coordinadora editorial: Saray Alvarez Hidalgo
© Ruth Casa Editorial, 2012
© Sobre la presente edición:
RuthCasa Editorial, 2025
Todos los derechos reservados
ISBN: 9789962250012
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de RUTH Casa Editorial. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
RUTH Casa Editorial
www.ruthtienda.com
www.ruthcasaeditorial.com
Ruth Casa Editorial no es una empresa imparcial o exenta de compromisos sociales. Nace en un momento muy especial de la historia universal, cuando la humanidad ha llegado al umbral de la catástrofe total o del parto de una nueva civilización. No obedece a intención apocalíptica alguna afirmar que este es el dilema que se dibuja en el horizonte.
Hoy hemos aprendido de nuestros fracasos que el trazado de la transformación socioeconómica que puede conducir a un mundo mejor pasa por una mudanza moral, que depende de la inteligencia que las generaciones involucradas logren transmitirse en esta dirección y de la implantación consecuente de una cultura de vida. Sin esto, otra democracia, no solo distinta, sino incompatible con la caricatura que ha prevalecido, sería imposible. Con eso se compromete Ruth Casa Editorial, con un mundo en el cual la libertad no pueda ser concebida fuera de la igualdad y de la fraternidad, sino exclusivamente a partir de ellas.
El nombre de la editorial se inspira precisamente en aquel pasaje bíblico que nos invita a apreciar más generosamente el significado de la solidaridad como virtud, y el núcleo de valores que nos impele al rescate y a la reflexión, a creer y a crear con coherencia, a decidir con lealtad y valentía, y a restituir al ser humano toda su dignidad.
Ruth Casa Editorial quiere proclamar desde el comienzo mismo su sentido de amplitud, sin fronteras, pero sin ambigüedades. Asocia su proyección a los movimientos sociales y en particular al Foro Mundial de Alternativas, sin constituir un órgano de este, ni contemplar restricciones nacionales, continentales, sectoriales o institucionales. Con la única aspiración de servir al impulso que reclama la marcha hacia un futuro donde todos tengan cabida. Los lectores dirán si lo logramos.
François Houtart
Presidente
Editorial
Cada época genera sus urgencias críticas. El siglo xx finalizó con la frustración rotunda de las esperanzas que había creado la Revolución de Octubre y con el encumbramiento del imperialismo bajo el liderazgo más absoluto de los Estados Unidos. Estos hechos resumen las complejidades, la irracionalidad, los peligros y los desafíos de nuestro tiempo. Desafíos para el pensamiento crítico y para la praxis.
Bajo el sello RUTH Casa Editorial se funda Ruth. Cuadernos de Pensamiento Crítico, que se reconoce precisamente así, de pensamiento crítico. Internacional por la naturaleza de la problemática que aborda, por la determinación de las alternativas y por una obligada vocación de universalidad. Tan universal debe aspirar a ser el proyecto como ha llegado a ser el mundo del capital que luchamos por subvertir. Nada de lo que ocurre en el tiempo que nos ha tocado vivir puede sernos ajeno. Nada debe escapar al rasero de la reflexión comprometida.
Por tal motivo nos reconocemos, como publicación, bajo el signo de la radicalidad revolucionaria, que diferenciamos de la radicalidad doctrinal. Rechazamos cualquier exclusión dogmática que margine el ingenio y el espíritu de búsqueda en el camino hacia el socialismo. Del mismo modo que no podemos ceder a propuesta de tipo alguno que nos distancie de la ruta hacia un mundo signado por la seguridad, la justicia, la libertad y la equidad para todos los pueblos.
Ruth
Cuadernos de Pensamiento Crítico
Trípode
Asia en la crisis global
Las economías asiáticas ofrecen una vasta diversidad, y en ellas se destacan sus heterogéneos niveles de desarrollo económico. A pesar de esas diferencias, históricamente la región ha hecho gala de un creciente sentido de propósitos y objetivos comunes, así como de cooperación, que matizan de forma extraordinaria su desempeño, tanto en el plano nacional, como a escala regional o global.
El informe «El mundo en 2050», elaborado por el Departamento de Investigación Global del Banco HSBC, ha confirmado sus evaluaciones anteriores que aseguran que este siglo será el de Asia.
El origen de estas afirmaciones se encuentra en la expansión económica experimentada por la región, muy superior a la registrada por el resto de los países del mundo. Según el HSBC, para el 2050, entre las 30 principales economías del mundo figurarán 13 países asiáticos.
En la actualidad, algunas de las economías asiáticas ya ostentan posiciones clave en el ranking de las 30 economías más importantes a escala global, tomando como referencia su Producto Interno Bruto (PIB). Si bien en 1990 entre las 15 economías más destacadas se ubicaban algunas asiáticas —Japón segundo lugar, China décimo, la India decimosegundo y Corea del Sur decimoquinto—, en 2010 China ya había subido al segundo lugar, la India al décimo y Corea del Sur se había mantenido en el decimoquinto, mientras que Japón había bajado al tercero.
A pesar de los impactos de la crisis, los países subdesarrollados de Asia mantuvieron un firme crecimiento en los años más recientes y la región finalizó el 2011 con una impresionante tasa de crecimiento del 7,5 %. Y, aunque la profunda contracción en las economías desarrolladas moderó el crecimiento asiático durante el segundo semestre de 2011 —y quizás también lo haga en 2012—, la región puede continuar creciendo sobre la base del auge de la demanda interna y del comercio interregional.
En todas las subregiones se ha observado crecimiento, proceso este liderado por China y la India, pero con un efecto derrame importante para el resto de la región. Asia oriental finalizó 2011 con notables tasas de crecimiento, seguida de cerca por Asia meridional.
Sin embargo, entre los problemas que siempre han afectado a los países asiáticos, la inflación es, sin duda, uno de los más importantes; además ha sido y será uno de los temas determinantes en la agenda económica. Las presiones inflacionarias se han intensificado desde mediados de 2011 y la crisis de la deuda soberana europea, así como los impactos de los fenómenos naturales en Japón, seguirán desempeñando un papel clave en las políticas socioeconómicas de la región.
En la actualidad, Asia se enfrenta a notables desafíos. El incremento de la pobreza constituye uno de los retos más graves que debe ser enfrentado.La población que hoy vive con ingresos diarios de aproximadamente 1,25dólaresper capitaen Asia y el Pacífico ronda los 950 millones de personas. Actualmente, la crisis ha impuesto retos cruciales a estas economías, y la expansión del consumo resulta una de las estrategias más importantes que debe desarrollarse. Las políticas que se han aplicado, y que las autoridades nacionales deberán seguir aplicando, abarcan en este sentido mecanismos de estímulo al empleo y políticas para incrementar los ingresosper capita. Asimismo, resulta vital impulsar diferentes programas de inversión, protección y seguridad sociales, y para el desarrollo agropecuario.
La actual coyuntura también demanda un análisis objetivo de la realidad regional. Aun cuando muchas de las autoridades nacionales pongan sus esperanzas en el despegue de las economías de China y de la India, y aunque dicho crecimiento genere beneficios para los países más cercanos, este panorama no eliminará de inmediato los desequilibrios estructurales sobre los que cada país deberá trabajar.
No debe pasarse por alto el costo que el deterioro ambiental ya tiene para los países estudiados. Los niveles de pobreza analizados y su agudización en el futuro impactarán aún más en los niveles de desarrollo. Diferentes han sido las presiones económicas y sociales que han estado influyendo desde este punto de vista: el incremento descontrolado de la población, la agudización de los problemas de la pobreza y el aumento de los desastres natutales. A lo largo de la evolución se ha hecho evidente cómo los recursos naturales y biológicos determinantes para la vida humana se han deteriorado, especialmente como consecuencia de la explotación irracional y del auge de las relaciones comerciales en las últimas cinco décadas.
Tal tendencia se ha hecho también evidente en el área de la biodiversidad. Específicamente en Asia, se ha estimado que alrededor de las tres cuartas partes de las extinciones de especies reportadas se han producido en islas de la región. A pesar de tales realidades, solo el 5 % de los ecosistemas se encuentra protegido.
El crecimiento de la población y el desarrollo económico han colocado enormes presiones sobre los recursos hídricos. Además, se ha incrementado la contaminación de los acuíferos y la deforestación a ritmos sin precedentes ha aumentado la sedimentación de ríos y embalses.
En consecuencia, los procesos de urbanización, industrialización y de desarrollo turístico, así como el auge experimentado por los asentamientos poblacionales en las áreas costeras, han elevado la degradación de los ecosistemas costeros. Determinados estudios han señalado que ya más del 60 % de los manglares de Asia ha desaparecido para dar paso al desarrollo acuícola. Esta tendencia impacta de forma negativa en laprotección ecológica natural que tales ecosistemas tradicionalmente brindan ante fenómenos como huracanes o el incremento del nivel del mar.
El desarrollo industrial y la rápida urbanización también han potenciado la contaminación atmosférica. Los retos ambientales de Asia son enormes y en décadas recientes se han observado algunas tendencias positivas en la toma de decisiones relacionadas con la adopción de diferentes estrategias para impulsar el desarrollo sostenible. Especialmente, en los marcos de la lucha para enfrentar el cambio climático, las autoridades nacionales se concentran hoy en la aplicación de diversas políticas de adaptación y mitigación.
A pesar de estos colosales retos y de las afectaciones experimentadas con la crisis actual, muchos expertos internacionales aseguran que en el plano económico la región todavía dispone de activos importantes que le permitirán enfrentar la crisis. Por una parte, están los considerables volúmenes de reservas internacionales acumuladas por China, Taiwán, Japón, Corea del Sur y algunos países del sudeste asiático, que disminuyen parcialmente la vulnerabilidad a losshocksexternos, condición esta que difiere mucho del panorama observado durante la crisis financiera de 1997-1998.
Por otra, el incremento en los precios de los hidrocarburos y otras materias primas, tales como hierro y cobre, puede impactar las balanzas comerciales asiáticas, a lo que se añade la apreciación experimentada por varias monedas nacionales frente al dólar; ello debilitará, sin duda, la competitividad de las exportaciones y su redirección hacia otros mercados en las regiones del Tercer Mundo.
Este elemento, así como la propia contracción de la demanda en los mercados tradicionalmente importadores de bienes de la región asiática, contribuirán a revalorizar el papel de los mercados subregionales entre los principales actores económicos de Asia, lo que profundizará la ya considerable «integración de facto» entre esos mercados.
Sin embargo, aun contando con estos factores, no resulta prudente para las autoridades asiáticas confiar plenamente en una reactivación de la actividad económica partiendo del estímulo a los sectores privados, como han planteado muchos de los programas diseñados por Occidente. La demanda privada en tiempos de crisis, muy afectada por los bajos niveles de confianza, tanto entre las empresas como entre las poblaciones, promueve políticas restrictivas en los gastos, ahorro e induce la reducción del consumo.
En este sentido, los «paquetes» financieros de estímulo fiscal, tales como el aprobado por China en noviembre de 2008 por un monto de 586 000 millones de dólares, resultan claves como estrategia para enfrentar la crisis actual.
Vale comentar algunas de las recientes propuestas discutidas en la región para salir de la crisis. Algunos gobiernos en Asia oriental y el Pacífico están apostando al sector informal, en especial al agrícola, para la generación de nuevos empleos.
En el plano político, esta crisis puede suponer una oportunidad para que Asia aumente su papel a escala internacional, no solo desde el punto de vista económico, sino también en la esfera de las relaciones internacionales.
En diversos momentos históricos, el rol de Asia en los conflictos internacionales ha estado supeditado al comportamiento del hegemón norteamericano. Sin embargo, como en otras ocasiones, el continente asiático vuelve a asumir una estrategia de coordinación frente al impacto de la crisis financiera y la ralentización económica mundial. Ya durante la crisis de 1997, este enfoque permitió soportar los efectos de la crisis financiera y auspiciar la recuperación de la senda del crecimiento en la mayoría de los países.
Una vez más las autoridades en la región se han pronunciado por fortalecer la integración financiera y comercial, y han creado un fondo de divisas de 120 000 millones de dólares para ayudar a los países en dificultad —Japón y China serán las naciones que más aportarán al fondo—. Todo ello tributa a la creación de una zona monetaria en la cual puede comenzar a potenciarse el papel de otras monedas diferentes al dólar, al euro y al yen. Otro de los temas clave que puede visualizarse con mayor nitidez es la consolidación de una zona de libre comercio entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China, Japón y Corea del Sur.
Tales propuestas fortalecen la capacidad de negociación internacional de la región en las diferentes áreas de las relaciones internacionales.
Con esteRuth. Cuadernos de Pensamiento Críticoinvitamos a los lectores a incursionar en una de las regiones más interesantes del planeta, que en la actualidad enfrenta diversos retos para poder dar sostenibilidad a su crecimiento y alcanzar una mayor presencia en las corrientes de flujos comerciales y financieros internacionales, especialmente en el contexto de la crisis global que impacta a la economía mundial desde finales de 2007.
En el Cuaderno aparecen diferentes trabajos relacionados con la evolución económica del sudeste asiático, su importancia creciente en la economía mundial y los impactos ocasionados a la región por la crisis actual. Asimismo, se presentan importantes trabajos sobre los diferentes enfoques adoptados para enfrentar la crisis en Japón, China y la India durante el período 2007-2010.
Sin duda, la importancia creciente de la región en el contexto de la crisis alimentaria actual ubica los artículos presentados en «Visiones» y relacionados con la evolución del sector agrícola en China dentro de una nueva perspectiva que promoverá en el lector curiosidad e interés por explorar las características específicas de estos procesos.
El valor histórico acumulado por la integración en la región se revela de dos momentos determinantes representados por el papel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en la coordinación de políticas internacionales y el rol que China se propone alcanzar en el área.
También se ofrece una visión de los diferentes esquemas de la integración regional que hoy confieren a Asia condiciones especiales que le permitirán ampliar los vínculos económicos interregionales.
Además, en el Cuaderno se presentan algunas obras relacionadas con la simbiosis entre la milenaria cultura asiática y su ascendencia en la cultura latinoamericana.
Gladys Cecilia Hernández Pedraza1
1 Ha coordinado, junto a la Redacción de Ruth. Cuadernos de Pensamiento Crítico, el dossier «Asia en la crisis global».
(Cuba, 1960). Jefa del Departamento de Finanzas Internacionales del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM). Licenciada en Relaciones Internacionales (1984, IERI, Moscú). Máster en Historia Contemporánea (Universidad de La Habana, 2000). Especialista en evolución socioeconómica de los países asiáticos. Premio de la Academia de Ciencias de Cuba: 1997, 2000 y 2011. Entre sus publicaciones se encuentran: Informe sobre la evolución de la Economía Mundial, serie 1986-2011; Evolución del sector externo en la R. P. China, Ed. COLIGUE, 1994; Crisis financiera asiática 1997-1999, Ed. IDE, 1999; IDH en Cuba, 1996 y 1999, PNUD, 2003; Economía Mundial: Los últimos 20 años, Editorial de Ciencias Sociales, 2002; Informe GEO 4, 2007; Informe GEO LAC, 2010; Informe GEO 5, 2012, publicados por PNUMA.
Gladys Cecilia Hernández Pedraza
Asia en la crisis global
Existen elementos que confieren a la región cierta ventaja para hacer frente en mejores condiciones a los impactos de esta crisis. Entre estos factores se encuentra la estabilidad relativa que presentan sus indicadores macroeconómicos. Además, todavía la deuda externa resulta compensada por el volumen de las exportaciones. La región posee también consi- derables niveles de reservas internacionales y la mayor parte de sus sistemas bancarios son confiables. Sin embargo, no todo el panorama es positivo, puesto que existen elementos que confieren especial vulnerabilidad a la región ante los shocks externos y que se han hecho más evidentes con la actual crisis.
Impactos de la crisis 2007-2009 en la región asiática
Todavía en 2007, Asia había logrado evitar la caída del crecimiento, especialmente en la etapa inicial de la crisis financiera, ya que, con la excepción de China, las tenencias de títulos respaldados por hipotecas de alto riesgo de los Estados Unidos eran reducidas. Sin embargo, en 2008, en la medida que la crisis cobró auge, los efectos se expandieron a toda la región.
Resulta notable cómo la transición de una crisis financiera relacionada con títulos basados en hipotecas subprime,1 de alto riesgo, a crisis global desde octubre de 2008 incrementó de forma considerable las percepciones de riesgo para diversas economías de Asia.
La crisis provocó una acelerada venta masiva de valores a escala mundial, incluidas las acciones de Asia. El índice de Morgan Stanley Capital International de Asia y el Pacífico —que por lo general se emplea como referencia— cayó dramáticamente, entre enero y octubre de 2008, en un 50 % acumulado. Asimismo, en China el mercado de acciones «B» de Shanghai descendió un 75 %.2
Adicionalmente, los ingresos por estas ventas fueron convertidos a monedas internacionales, lo que provocó una profunda depreciación de numerosas monedas de la región, tanto contra el dólar de los Estados Unidos, como contra el yen. Por ejemplo, hasta noviembre de 2008, el peso de Filipinas perdió alrededor del 18 % contra el dólar estadounidense, así como el 30 % con respecto al yen.3
Sin duda, tales tendencias incrementaron el costo del capital para las empresas de Asia, así como el costo en moneda nacional del servicio de la deuda internacional, factores que frenaron el flujo de las inversiones privadas.
Los flujos brutos de capital hacia la región se redujeron a la mitad durante los primeros nueve meses de 2008.4
A eso se suma que la contracción de la demanda en las importaciones por parte de los Estados Unidos, Japón y Europa —principales socios comerciales para la mayoría de los países del área— comenzó a impactar en el crecimiento de las exportaciones de la región y a obstaculizar el crecimiento inicial del comercio intrarregional.
Ya los expertos prevén que la desaceleración del crecimiento de la inversión en Asia tendrá efectos negativos sobre la producción, el empleo, el gasto de los hogares y el crecimiento del PIB.5
En 2008, los resultados del crecimiento fueron diversos dentro de la región en su totalidad, así como para las subregiones.
La combinación de diferentes tendencias adversas afectaron las economías de Asia oriental y el Pacífico durante 2008, provocando una abrupta caída del crecimiento del PIB del 10,5 % en 2007 al 8,5 % en 2008.6
Gráfico 1 Variación porcentual de la producción industrial para algunas regiones
Fuente: BM: Perspectivas para la economía mundial 2009: Asia oriental y el Pacífico.
Asia oriental7 observó un crecimiento del 8 %, un punto porcentual inferior al registrado para 2007 (la inflación para esta misma subregión se calculó en 6,1 %, superior al 3,9 % del año anterior), mientras que para la subregión denominada como sudeste asiático,8 el crecimiento para 2008 fue del 5,7 % (en 2007 fue del 6,5 %) y la inflación registrada fue del 9,4 %, muy superior a la señalada en 2007.9
Tanto el incremento primero, como el retroceso posterior en los precios del petróleo crudo y en los productos básicos no energéticos, afectaron a un conjunto diverso de países en la región, no solo a naciones exportadoras de hidrocarburos, como Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea y Vietnam, sino también a las exportadoras de alimentos y materias primas agrícolas, tales como Tailandia, Filipinas y, de nuevo, Indonesia y Malasia.
Los flujos brutos de capital hacia Asia oriental y el Pacífico, sin incluir la inversión extranjera directa (IED), cayeron de 100 000 millones a 60 000 millones de dólares, entre enero y agosto de 2008, lo que significó una disminución del 40 % en comparación con el mismo período en 2007.10
La magnitud de la caída se reveló en severas contracciones en la emisión de ofertas públicas iniciales de acciones, en su mayoría de China, las cuales cayeron un 65 %, de 56 000 millones a 19 000 millones de dólares en el año, en correspondencia con el deterioro observado en los mercados internacionales. Sin embargo, los flujos bancarios también cayeron el 12,5 % hasta llegar a 35 000 millones de dólares, y la emisión de bonos disminuyó el 7,5 %, por lo que registró 7 000 millones de dólares.11
La contracción de la demanda en las importaciones por parte de los Estados Unidos y Japón comenzó a impactar en el crecimiento de las exportaciones de la región y a obstaculizar el crecimiento inicial del comercio intrarregional. Debe tenerse en cuenta que para los Estados Unidos este proceso ya data de varios años.
En 2008, China registró un avance menor: 9,4 %, con respecto al 11,9 % observado durante 2007. Esto fue resultado de una desaceleración en la inversión y menores contribuciones positivas de las exportaciones netas al crecimiento.12
Indonesia, Malasia y Tailandia —los miembros más importantes de la ASEAN— registraron un crecimiento del 5,2 % durante el año, que fue inferior al 6,1 % obtenido en 2007. También cayó el crecimiento de Vietnam, en dos puntos porcentuales para un 6,5 %. En este descenso influyó la caída en los precios del petróleo y de los productos básicos no energéticos.13
Para otro grupo de economías más pequeñas se observó cierto repunte en el crecimiento del 3,7 % al 5,1 %, respaldado por la recuperación de las Islas Fiji y el sostenido crecimiento de Papúa Nueva Guinea que fueron impulsados por las exportaciones de petróleo.
Aun, antes de que se intensificara la crisis financiera, se habían visto señales de desaceleración del crecimiento. En China, el PIB en el tercer trimestre de 2008 moderó su desempeño al observarse solo un 9 % en relación con el 11,2 % en el último trimestre de 2007. Por su parte, Tailandia y Malasia presenciaron un descenso aún mayor: Tailandia cayó al 2,9 % en el segundo trimestre, con respecto al 7,1 % registrado en el cuarto trimestre de 2007, y Malasia descendió del 6,7 % al 4,2 %, fundamentalmente como consecuencia del debilitamiento de las exportaciones y del consumo privado.14 Sin embargo, en el caso de Indonesia se aceleró el crecimiento a partir del incremento del gasto público financiado con los ingresos inesperados provenientes de los elevados precios de los hidrocarburos, las grasas y los aceites.
Durante el 2009, la crisis global impactó de forma drástica el crecimiento en la gran mayoría de los países. No obstante, las instituciones financieras internacionales pronosticaron que el crecimiento global volvería al terreno positivo en 2010, aunque no pudieron dejar de reconocer que el ritmo de dicha recuperación sería lento y estaría sometido a una fuerte incertidumbre.
Sin duda, el principal obstáculo en el camino hacia el crecimiento global se encuentra en los propios países desarrollados, donde se han observado elementos graves de contracción económica. Por su parte, las perspectivas para los países subdesarrollados revelaron una recuperación algo más sólida durante el 2010. Estos países disfrutaron de un crecimiento conjunto entre 5,1 % y 6 %.15
En este panorama relativamente moderado han desempeñado un papel determinante las economías de Asia del Sur, Oriental y el Pacífico. La evolución experimentada por estas subregiones ha mostrado afectaciones menores que las experimentadas en otros territorios. A pesar de ello, es necesario destacar que, como región eminentemente productora de bienes duraderos y de inversión, sí sufrió a partir de las caídas experimentadas por la producción industrial y el deterioro de los flujos financieros y comerciales, especialmente en el período comprendido entre septiembre de 2008 y marzo de 2009.16
En términos generales, aunque los mercados accionarios descendieron de forma abrupta y rápida, el sistema financiero regional no se vio especialmente amenazado por considerables activos tóxicos, elemento este determinante que diferencia los impactos recibidos por estas sub-regiones de los observados en los mercados de los países desarrollados. Además, la capacidad de recuperación general de estos mercados emergentes se ha incrementado a partir de las transformaciones experimentadas por los sistemas financieros nacionales a raíz de la crisis financiera de Asia oriental de 1997-1999. De todas formas, las mayores afectaciones al sector financiero se revelaron precisamente en la notable contracción de los mercados financieros, la constante inestabilidad de las bolsas y la incertidumbre de los mercados inmobiliarios.
Pudiera afirmarse que las subregiones resistieron las caídas generalizadas del crecimiento provocadas por la crisis a escala global, ya que el PIB de Asia oriental se incrementó en 6,8 % durante el 2009. En este comportamiento, tuvo un rol determinante la evolución experimentada por la economía china, cuyo PIB creció en 8,7 %. Si se excluye a China, la desaceleración en el crecimiento resulta mucho más pronunciada: el PIB creció 1,3 %, mucho menor que el observado en 2008 de 4,8 %.
Si bien la producción industrial, de forma general, descendió en las subregiones un 9 % a finales de 2008, ya desde el inicio del 2009 se observaron indicadores de recuperación. La causa esencial de esto se encuentra en la adopción de importantes paquetes de estímulo fiscal por valor de 960 000 millones de dólares, según estimaciones de organismos internacionales.17
Gráfico 2 Préstamos de consorcios bancarios, por región, 2008 y 2009 (mm USD)
Nota: AOP: Asia oriental y el Pacífico, EAC: Europa y Asia central, ALC: América Latina y el Caribe, OMNA: Oriente Medio y Norte de África, AM: Asia meridional, AfSS: África al sur del Sahara.
Fuente: BM: Perspectivas Económicas Mundiales 2010.
Asia y los paquetes de estímulo
Entre 2008 y 2009, los países asiáticos respondieron a la crisis con la introducción de importantes paquetes financieros, algunos de ellos considerados como los más grandes del mundo, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño relativamente pequeño de algunas de estas economías.
Sin duda, parte de los efectos de estos programas de estímulo fiscal resultan visibles en la evolución positiva que ha revelado Asia, perosimultáneamente pudiera aplicarse a algunas de estas economías el mismo análisis que se ha hecho para los grandes paquetes financieros adoptados por los países desarrollados. Es evidente que hoy en la región asiática también hay países que enfrentan el riesgo de presentar un evolución económica en W, o sea, que pueden sufrir una nueva recaída del crecimiento económico, especialmente si la demanda externa, elemento vital para estos países, no se recuperara antes de que el efecto temporal de las medidas de estímulo expire.
Sin embargo, en algunos casos, como es el de China —uno de los paquetes del estímulo más grandes aplicados—, aun considerando la enorme población del país, los expertos consideran que puede ser una de las economías menos expuestas a semejante corrección, sobre todo, en comparación con sus vecinos asiáticos.
Muchos son los elementos que influyen en esta valoración. Algunas fuentes destacan las diferencias relacionadas en término de magnitud y efectividad probable de los paquetes del estímulo, o la sobrevaloración en las expectativas posibles por alcanzar, tomando en cuenta el verdadero nivel de estímulo aplicado.
Entre los paquetes analizados, resultan raros aquellos destinados en su totalidad a nuevos gastos o recortes del impuesto. En algunos casos se observa cómo los planes existentes —diseñados para aplicarse como parte del presupuesto regular de un país— han sido incluidos en la estimación global, adicionalmente, paquetes de medidas anunciadas en una etapa temprana en la crisis global se solapan con las cifras de los paquetes del estímulo en cuestión.
Si se toma en cuenta los efectos reales de la crisis, puede esperarse que algunos planes de gastos no se cumplan, por lo que las autoridades terminarán gastando menos de lo comprometido en un inicio.
Además, resultan notables las diferencias en cuanto a magnitud y duración de los paquetes. Por ejemplo, los tres paquetes de estímulo de Corea del Sur, que representan aproximadamente el 8 % de PIB, se extienden para un período de cuatro años. Si los paquetes se aplican como se ha previsto, resulta notable que los gastos para Corea del Sur alcancen como promedio el 2 % de PIB para los cuatro años, comparado, quizás, con el 10 % en un solo año para el caso de China.18
En este sentido, y según estimaciones de la Economic Intelligence Unit, Tailandia es el país con planes de estímulo más ambiciosos en la región. El paquete de Tailandia, denominado «Khem Khang» o «Tailandia Fuerte», se calcula en 42 000 millones de dólares, o sea, el 16 % de PIB, por espacio de tres años.19
Tomando como base la relación con el PIB, el segundo lugar en esta lista lo posee China, aunque algunos expertos plantean que pudiera ser el primero, si se considera el impacto real de los estímulos creados. Al primer paquete financiero de 586 000 millones de dólares adoptado en noviembre del 2008, que representa un 3 % del PIB y donde el25 %representa nuevos gastos, hay que agregarle otros dos, mucho menos conocidos, que representan 2 % y 2,8 % del PIB, respectivamente, así como otro paquete para el estímulo de los gobiernos locales (2,4 % del PIB), con lo cual China estaría destinando alrededor del 13 % del PIB a estos programas de estímulo.20
Le siguen Corea del Sur y Japón, este último con un paquete por valor de aproximadamente 5,5 % del PIB, muy similar a los aprobados por la India, Filipinas y Vietnam.
La magnitud de estos programas puede compararse con los adoptados fuera de la región asiática. El paquete adoptado por los Estados Unidos a inicios de 2009, por un monto de 787 000 millones de dólares, equivalía al 5,6 % del PIB, estaba previsto para tres años y los gastos anuales representarían el 2,4 % del PIB.
Otras economías en los países desarrollados han adoptado paquetes de estímulo fiscal más modestos y ello puede relacionarse con la existencia en estas naciones de una red de seguridad social presente en los países europeos, fundamentalmente, que las autoridades pensaban pudiera actuar como estabilizadores automáticos de los efectos.
Sin embargo, muchas han sido las críticas en este sentido, ya que los efectos generados por la crisis han sido devastadores para la gran mayoría de la población europea. El ejemplo más claro se observa en los elevados niveles de desempleo y los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI) impuestos a muchos de estos países.
Volviendo a la región asiática, es evidente la recuperación observada en algunos casos, aunque se plantean dos riesgos inminentes en relación con estos paquetes fiscales: la disponibilidad real de recursos y la sostenibilidad de los programas en el tiempo.
Las autoridades monetarias ya han revelado temores en relación con el estado de las finanzas públicas. En los casos de la India, Japón, Malasia, Sri Lanka y Vietnam, el déficit fiscal se ubicó en más del 7 % del PIB en 2009, y esta tendencia se mantuvo durante el 2010.21
En el caso de Japón, donde la deuda nacional supera al 200 % del PIB, la disciplina fiscal puede devenir grave problema político. En este sentido debe señalarse que el gobierno elegido, encabezado por el Partido Democrático de Japón, ha estado desplegando una notable campaña para promover la reducción de los gastos, en su afán por establecer límites y diferencias con relación a su predecesor. Estas manifestaciones acerca de la adopción de medidas que restringen el gasto en momentos en que los estímulos fiscales son de gran importancia para la economía, ya que pueden desatar tensiones recesivas.
También en Vietnam se han revelado temores acerca de cómo las autoridades podrán financiar su déficit del presupuesto. En este sentido, las ventas de bonos programadas al efecto no han sido recibidas con mucho entusiasmo por los compradores y se teme por el incremento de las presiones inflacionarias.
Si bien el tema de la inflación no se ubica entre los problemas prioritarios en el caso de Tailandia, las autoridades también temen a las presiones que generará el sector público sobre el presupuesto, pues este sector se ha visto afectado por políticas de restricción de préstamos impuestas con anterioridad para evitar el incremento de los niveles de deuda. Ello es resultado de los programas aplicados a raíz de la crisis de 1997.
En varias fuentes se destaca cómo la posición fiscal de muchos gobiernos asiáticos se deterioró en 2009 y 2010, aunque esto también puede ser el reflejo del descenso en los ingresos provocado por la crisis, y no solo a causa de los paquetes fiscales adoptados.
A todo lo anterior se suma que los temores deben incrementarse si los paquetes llegan a su fin, pues estos no pueden ser eternos. Aquí la variable de la demanda externa resulta vital y está relacionada de forma directa con la posible recuperación de las economías consideradas mercados tradicionales de Asia.
En este contexto, resulta indispensable resaltar el caso de China. La mayor parte de las medidas contenidas en los paquetes se correspondían con el año 2009. Aunque muchos de los proyectos se mantuvieron en 2010 y tuvieron su consecución en 2011 y puede que a más largo plazo, los resultados inmediatos de los paquetes comenzaron a observarse ya desde el propio 2009.
Por su parte, el estado de las finanzas del país es relativamente bueno, lo que permite prever que en el futuro sean adoptados nuevos paquetes, tantos como la recuperación demande.
La crisis y las exportaciones en la región
Como se ha comentado, el comercio mundial reveló un comportamiento muy similar, en términos generales, al de la producción industrial, si bien la caída fue mucho más profunda y la recuperación se ha estado quedando rezagada.
El valor del comercio mundial en dólares se desplomó 31 % entre agosto de 2008 y su punto más bajo de marzo de 2009. El descenso en términos de volumen fue algo menos pronunciado cuando la caída de los precios de los productos básicos y las fluctuaciones en los tipos de cambio se sacaron de la ecuación; sin embargo, hacia marzo de 2009 los volúmenes del comercio mundial habían descendido en 22 %. En octubre de 2009, el comercio mundial todavía estaba 2,8 % por debajo del nivel alcanzado con anterioridad al estallido de la crisis.22
La evolución en este sector no solo parece estar siendo afectada por los débiles flujos de financiamiento al comercio, sino también por el aún deprimido nivel de la actividad de inversión, ya que, como se conoce, los bienes de inversión son objeto de intenso comercio, y en 2009 la inversión global cayó en un estimado 9,7 %. En 2010 la inversión creció por debajo del 5 %.23
La caída inicial en los volúmenes de importación fue relativamente más fuerte en los países desarrollados, lo que hizo más evidente la caída del crecimiento que ya había empezado antes de la quiebra de Lehman Brothers. Con la crisis, esta caída se acentuó y amplió, y con ello los volúmenes mundiales de importación cayeron a un ritmo promedio anual de 40 % durante en el primer trimestre de 2009.
En medio de la crisis, las importaciones en países desarrollados se mantenían un 24 % por debajo de su nivel de agosto de 2008; en los países subdesarrollados también estaban un 25 % por debajo.
El sector exportador de la región asiática fue uno de los más afectados a partir del cierre de los mercados tradicionales. En el primer trimestre de 2009 se observó una caída del 50 %, en comparación con igual período del año anterior. Ya para el segundo trimestre se inició cierta recuperación. Desde marzo de 2009, los países asiáticos capitalizaron la demanda de importaciones generada por el paquete de estímulo fiscal chino, lo cual se expresó en tasas de crecimiento promedio del 10 %.24
Entre las naciones de Asia, Japón resultó ser la más afectada. Sus principales exportaciones sufrieron el peor golpe. Las exportaciones tradicionales de Japón consisten en bienes duraderos y de capital, fundamentalmente, vehículos de motor exportados de forma directa a los Estados Unidos y otros países desarrollados, así como otros componentes electrónicos y eléctricos exportados a China y otras naciones asiáticas, que son empleados en procesos de ensamblaje. En este sentido, las exportaciones a los países desarrollaros revelaron una drástica caída, mientras la segunda categoría de exportaciones también se ha visto afectada por el descenso de las exportaciones de productos finales desde los países asiáticos. Así, contrario a los pronósticos de aquellos que planteaban que Japón podía desacoplarse de sus vínculos con los países desarrollados, la situación fue diferente durante 2009.
Sin embargo, a lo largo de 2009 se observaron nuevas tendencias. En el caso de Asia, la caída en el comercio resultaría menos marcada, en parte, gracias al estímulo fiscal aplicado por China. La mayoría de los socios comerciales de China se beneficiaron del repunte en las importaciones de ese país. Hacia el tercer trimestre, la demanda de importaciones se había recuperado en la mayoría de los países.
Gráfico 3 El plan de estímulo de China produjo una notable recuperación en la demanda de importaciones (en dólares, promedio anual en %)
Fuente: Haver Analytics y BM, 2010.
La crisis y el deterioro de las condiciones sociales en la región
Es necesario destacar que la pobreza para el nivel de dos dólares al día descendió alrededor de un 20 % en los diez años que preceden al 2007 (unos 300 millones de personas), según las cifras del BM. Solo entre 2005 y 2006, la pobreza del nivel de dos dólares al día se redujo en más de un 1,5 % en la región. Esta pobreza afectaba a unos 550 millones de personas (29,3 % de la población de Asia oriental).25
A pesar de su notable crecimiento económico, en Asia y el Pacífico habitan dos tercios de los pobres del mundo: 1 800 millones de personas que viven con menos de dos dólares al día, 950 millones de personas que ganan menos de 1,25 dólares al día.26
Los índices de reducción de la pobreza (siempre al nivel de dos dólares al día) varían considerablemente de un país a otro. Los avances ya eran importantes en naciones como China, con descensos anuales entre el 2,5 % y el 3,5 % desde 1996, o Vietnam, donde las cifras de pobreza se recortaron en un tercio durante el mismo período, a ritmos comparables.27
Sin embargo, la pobreza estaba disminuyendo a un ritmo más lento en otras economías: Camboya, Laos o Filipinas (con apenas 1,5 % anual). En Tailandia e Indonesia, los índices de pobreza cayeron a los niveles de antes de la crisis en 2002, y desde entonces habían ido disminuyendo a un ritmo constante pero más lento.28
En el otro extremo se encuentran otros países. El índice de Papúa Nueva Guinea se había deteriorado considerablemente desde 2001.29
Las cifras sobre la pobreza extrema han revelado un patrón de disminución similar en Asia oriental. Entre 1990 y 2006, el porcentaje de personas que vivían con menos de un dólar al día cayó en 76 %. En concreto, bajó del 14,7 % al 7,6 % en el período 1996-2006, lo que significa que más de 100 millones de personas salieron de la pobreza extrema en la última década.30
Para el 2006, se estimaba que 143,2 millones de personas todavía vivían en una situación de pobreza extrema en la región.31
Con antelación al estallido de la crisis global en 2007, se esperaba que este porcentaje bajara hasta el 0,7 % en 2015. La situación en este sentido ha cambiado, pues la crisis ha lanzado a millones de asiáticos a las calles, incrementando considerablemente el nivel de vulnerabilidad de la región.32
Esta realidad se torna más problemática al analizar el proceso de distribución de este aumento de la riqueza en la región. Los indicadores de distribución de la renta mostraban un desempeño negativo en la mayor parte de los países subdesarrollados de Asia oriental, incluso ya antes de la crisis actual.
Aunque, sin duda, el crecimiento parece haber sido una de las principales causas para la reducción de la pobreza, el aumento de las desigualdades dentro de los países ha contribuido a reducir su impacto. No solo la distribución de la renta ha experimentado un retroceso, sino también la desigualdad en los niveles de desarrollo humano y acceso a los servicios básicos.
Las diferencias crecientes entre la China rural y la China urbana reflejan una realidad presente en otras economías. Las desigualdades con relación al nivel de vida, acceso a servicios y a la inversión industrial y productiva resultan elementos, en gran medida, responsables por el aumento de las desigualdades dentro de los países, y está empeorando debido al incremento de las diferencias salariales y la gran informalidad de los mercados laborales.
Desde otro ángulo, esta crisis ha desacelerado la emigración del campo a la ciudad, ya que miles de asiáticos están enfrentando la perspectiva de regresar a trabajos agrícolas mal remunerados al incrementarse los despidos en fábricas y el cierre de empresas.
El aumento de los niveles de desempleo ha sido uno de los detonantes principales para la creación de redes de seguridad a partir los paquetes fiscales de estímulo con el propósito de atenuar el deterioro de las condiciones sociales.
En 2009, 19 millones de personas se vieron sumidas en la pobreza y otros 4 millones deben haber seguido por este mismo camino en el 2010 en opinión de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia y el Pacífico.33
El director regional del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, Ajay Chhibber, ha declarado que como la mayoría de los países asiáticos no posee un Estado de bienestar con garantías sociales para los sectores más vulnerables durante la recesión, ello ha devenido uno de los problemas más graves de la región. En su opinión, «Asia tiene redes de protección social mucho más débiles que Latinoamérica o Europa Oriental. Sin esa protección, la población enseguida regresa a la pobreza con cualquier crisis, pandemia o desastre natural, y les es mucho más difícil recuperarse».34
Según el informe, solo el 20 % de los parados asiáticos tiene acceso a prestaciones por desempleo, y apenas el 30 % de los ancianos disfruta de pensiones.35
Algunos estimados destacaron que en 2010 la recesión económica mundial sumó a la pobreza a cerca de 21 millones de personas más en Asia y el Pacífico, según valoraciones de un informe divulgado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Asiático de Desarrollo. El estudio analiza el grado de cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas y destaca que la crisis ha dejado en evidencia muchos de los puntos vulnerables de la región, donde ya hay 900 millones de pobres.36
Al deterioro causado por la recesión en las economías más vulnerables, se suman los recortes que las economías desarrolladas han aplicado a las ayudas oficiales al desarrollo. La cifra de 21 millones de pobres es comparable con la población total de Australia.
Antes de la crisis, la región Asia-Pacífico había avanzado en el camino de cumplir tres Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2014: reducir a la mitad la pobreza, mejorar el acceso a la educación primaria y lograr una equiparación de derechos entre sexos en la enseñanza secundaria.
Sin embargo, la actual recesión ha dado al traste con la tendencia positiva, y los planes de estímulo puestos en marcha por los gobiernos para reactivar sus economías buscan más una recuperación de la demanda de exportaciones que la creación de redes firmes de protección social para su mano de obra.
Lecciones de la crisis asiática
Los años finales de la década de 1990 pusieron en evidencia las fallas del denominado «Milagro de Asia oriental» tan aclamado por las instituciones internacionales como ejemplo de las «virtudes» de la globalización sustentada en el modelo de «libre mercado». La crisis financiera asiática, que comenzó en 1997, pondría punto final a este mito.
Difíciles fueron las lecciones que Asia tuvo que extraer de este episodio, ya que los impactos detuvieron el «milagro» del crecimiento, incrementaron la incertidumbre en torno al futuro, hicieron la región asiática más dependiente del capital extranjero e incrementaron los niveles de pobreza, especialmente para los sectores más vulnerables de la población regional.
La primera lección destaca el peligro reconocido en esa combinación de asimetrías, volatilidad financiera y oportunismo generada por la liberalización financiera, supuestamente promotora del auge económico, pero que puede desestabilizar y llevar al colapso más espectacular a cualquier economía, provocando impactos impredecibles en las sociedades.
La crisis financiera asiática se inició oficialmente en abril de 1997 cuando la depreciación del baht tailandés generó un efecto contagio que se expandió por los mercados asiáticos y luego a los demás mercados en el mundo desarrollado.
Ello provocó una contracción inmediata de la economía de la región. El PIB de cada país descendió de forma notable en comparación con las tasas de crecimiento del 8 % y 10 % que se habían observado en el período anterior.37
Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias agravaron la capacidad de consumo, reduciendo también el ingreso real. Como colofón dramático se incrementaron los niveles de desempleo, la pobreza y las disparidades en el ingreso. Todos estos procesos ya constituyen una crónica anunciada sobre lo que pueden enfrentar los países desarrollados afectados por la crisis de 2008.
Resulta clave retomar algunas de las políticas monetario financieras que generaron el desbalance y la crisis en Asia.
Al intentar canalizar el extraordinario volumen de capitales que fluyó a la región en la medida que se desregulaba el sistema financiero, se produjeron cuatro desequilibrios fundamentales:
• Incremento en más del 12 % anual de las deudas soberanas de los países afectados, mientras que activos externos del sistema solo crecieron en 7 % promedio anual.
• Los bancos nacionales aceptaron bienes raíces y acciones como garantías (colaterales) de los préstamos otorgados, activos estos con un enorme contenido especulativo.
• Considerable incremento del riesgo cambiario, en la misma medida que se promovía el carry trade. Adicionalmente se promovían los préstamos del exterior en dólares, mientras que en el interior se hacían en la moneda nacional.
• Los bancos se endeudaron con las plazas extranjeras a corto plazo, mientras que prestaron en el interior a largo plazo.38
El impacto social de la crisis asiática sobre la región fue dramático. Esta afirmación se constata en los casos de Indonesia, la República de Corea y Tailandia. El aumento del desempleo ya era importante antes de la crisis en Asia. Sin embargo, en Indonesia, la cifra oficial de paro creció de 4 % en 1996 al 9-12 % en 1998. En Corea, de 2 % en 1996 a 4,7 % en febrero de 1998, y 6,2 % para finales de 1998. En Tailandia pasó de 1,5 % en 1996 a 6 % a finales de 1998.39
Asia enfrentó una triste situación: el incremento real en los salarios experimentado en años anteriores a 1997 pasó a ser negativo en 1998. Por ejemplo, en Corea, el crecimiento salarial, que durante 1995-1996 fue de una media del 6,5 %, se redujo al 2,7 % en el tercer trimestre de 1997 y ya estaba en -2,3 % a finales de 1997. Se calcula que en Indonesia descendió en más de 15 %.40
Para muchos expertos y analistas, la crisis asiática significó la primera crisis global del actual sistema financiero y comercial, en la cual la volatilidad de los capitales financieros desregulados fue capaz de desestabilizar no solo los mercados en los países subdesarrollados y emergentes, sino también los mercados del sistema en las naciones desarrolladas.
Al analizar las causas que provocaron la crisis, resultan notables las similitudes con la crisis de 2008. A través de los años, los expertos han tratado de explicar el fenómeno, y los criterios más difundidos gravitan en torno a cuatro posiciones.
Autores como Joseph Lim, Martin Khor, Walden Bello y el propio FMI plantean que las economías asiáticas se descontrolaron debido a fallas internas y a decisiones equivocadas tomadas por actores económicos asiáticos, entre ellos los gobiernos.41
El propio FMI reconoció en su momento algunos de estos desequilibrios: «Varios factores explican la fragilidad de los sectores financiero y empresarial: fallas preexistentes en las carteras de las instituciones financieras; un endeudamiento en divisas desprovisto de cobertura, que expuso a las entidades nacionales al riesgo de sufrir pérdidas considerables en caso de depreciación de la moneda; excesiva utilización de crédito externo a corto plazo, e inversiones riesgosas con un trasfondo de burbujas de precios de acciones e inmuebles».42
Muchas de las soluciones de este grupo se relacionan con los paquetes de ajustes y reformas que eran tan conocidos ya a finales de los noventa para otras regiones subdesarrolladas como América Latina y África, donde se perseguía terminar con la participación activa de los Estados a través de la aplicación de políticas que incrementaban la responsabilidad fiscal, fortalecían la desregulación financiera y presionaban los gastos sociales. Este mismo proceso es el que se observa hoy en la crisis de la deuda soberana europea.
Otra de las posiciones agrupaba a economistas como Joseph Stiglitz y Paul Krugman, que identificaron las causas de la crisis en la volatilidad de los mercados financieros y reconocieron que la ausencia de regulación determinó que las inversiones especulativas se multiplicaran y afectaran el sector de la economía real y, especialmente, a los eslabones más débiles del mercado mundial.43
Esta tendencia reclamó desde los años noventa el diseño de una nueva arquitectura financiera mundial, capaz de proteger a las economías de las crisis recurrentes y de las fugas financieras. Ya en esta etapa, el papel de los derivados financieros y los fondos de cobertura desempeñaron un papel protagónico en la crisis. A estos mecanismos se han añadido hoy los activos tóxicos acumulados por las diferentes burbujas, la dot.com, la inmobiliaria, capaces de desbancar a las instituciones financieras supuestamente más prestigiosas del sistema financiero internacional.
Una tercera posición encuentra elementos comunes con el segundo grupo, aunque destaca el retroceso de los sectores de la economía real, la producción de bienes, en relación con el sector financiero internacional, y la liberalización de las cuentas de capital, considerando que este constituye un factor de crucial importancia que explica por qué las economías asiáticas sucumbieron a la crisis y por qué tuvieron tanta dificultad para recuperarse.
El importante papel cobrado por la financierización en la estructura económica se revela en las tesis de múltiples economistas que reconocen cómo, para las economías asiáticas, ya se había iniciado un proceso de disminución significativa del sector exportador, en la misma medida que los servicios financieros pasaban a incrementar su participación en el PIB.