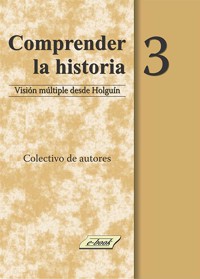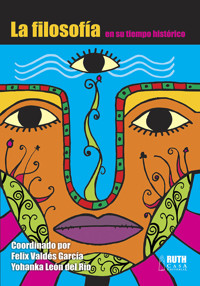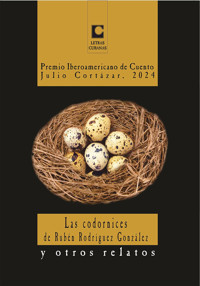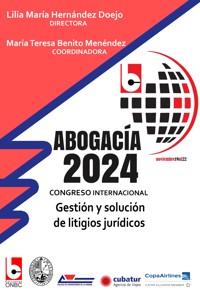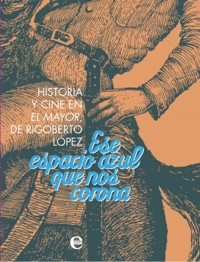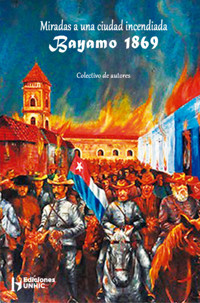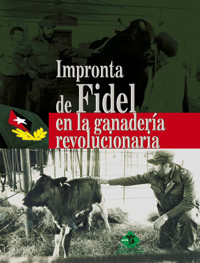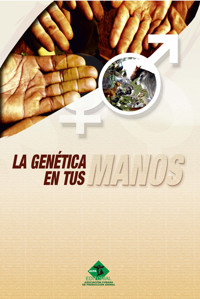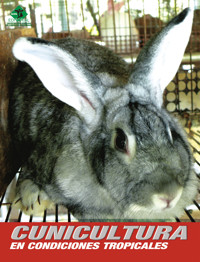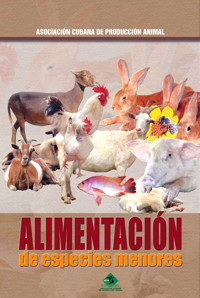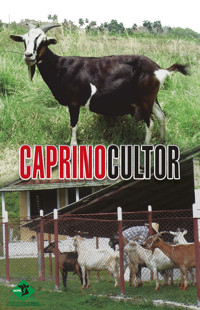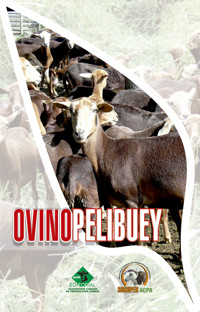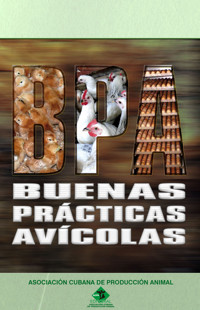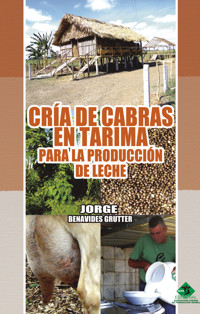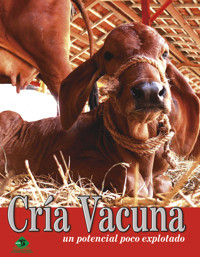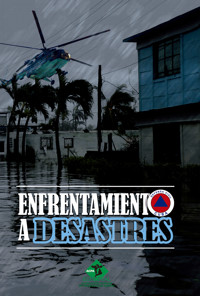Economía verde: apuesta de continuidad del desarrollo desigual y el abuso de los bienes comunes E-Book
Colectivo de Autores
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los artículos aquí publicados aportan, de conjunto, una profunda y completa exploración del fenómeno, en sus diversas aristas y en su interrelación con otras problemáticas socioeconómicas y ambientales que preocupan a la inmensa mayoría de la población mundial. La "asistencia para el desarrollo", la deuda externa, la inseguridad alimentaria, el papel de las compañías transnacionales en la depredación de los recursos naturales del Sur, entre otros temas, son tratados de forma muy bien documentada a partir de un análisis que tiene a la "economía verde" como eje central. Enfoques de académicos, periodistas y representantes de movimientos sociales se combinan de forma acertada en el análisis de temas globales, regionales y locales de gran trascendencia para el estudio y debate sobre "medioambiente y desarrollo" desde una mirada crítica, que rompe con la inercia reformista y complaciente que predomina en el contexto actual.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edición: Nisleidys Flores Carmona y Pilar M. Jiménez Castro
Diseño de cubierta: Ronny Fernández Solís
Diseño interior: Claudia Méndez Romero
Realización de imágenes: Lilia Díaz González
Corrección: Pilar M. Jiménez Castro
Diagramación: Bárbara A. Fernández Portal
Conversión a ebook:Grupo Creativo RUTH Casa Editorial
Coordinadora editorial: Saray Alvarez Hidalgo
© Ruth Casa Editorial, 2013
© Sobre la presente edición:
RuthCasa Editorial, 2025
Todos los derechos reservados
ISBN: 9789962250005
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de RUTH Casa Editorial. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
RUTH Casa Editorial
www.ruthtienda.com
www.ruthcasaeditorial.com
Ruth Casa Editorial no es una empresa imparcial o exenta de compromisos sociales. Nace en un momento muy especial de la historia universal, cuando la humanidad ha llegado al umbral de la catástrofe total o del parto de una nueva civilización. No obedece a intención apocalíptica alguna afirmar que este es el dilema que se dibuja en el horizonte.
Hoy hemos aprendido de nuestros fracasos que el trazado de la transformación socioeconómica que puede conducir a un mundo mejor pasa por una mudanza moral, que depende de la inteligencia que las generaciones involucradas logren transmitirse en esta dirección y de la implantación consecuente de una cultura de vida. Sin esto, otra democracia, no solo distinta, sino incompatible con la caricatura que ha prevalecido, sería imposible. Con eso se compromete Ruth Casa Editorial, con un mundo en el cual la libertad no pueda ser concebida fuera de la igualdad y de la fraternidad, sino exclusivamente a partir de ellas.
El nombre de la editorial se inspira precisamente en aquel pasaje bíblico que nos invita a apreciar más generosamente el significado de la solidaridad como virtud, y el núcleo de valores que nos impele al rescate y a la reflexión, a creer y a crear con coherencia, a decidir con lealtad y valentía, y a restituir al ser humano toda su dignidad.
Ruth Casa Editorial quiere proclamar desde el comienzo mismo su sentido de amplitud, sin fronteras, pero sin ambigüedades. Asocia su proyección a los movimientos sociales y en particular al Foro Mundial de Alternativas, sin constituir un órgano de este, ni contemplar restricciones nacionales, continentales, sectoriales o institucionales. Con la única aspiración de servir al impulso que reclama la marcha hacia un futuro donde todos tengan cabida. Los lectores dirán si lo logramos.
François Houtart
Presidente
Editorial
Cada época genera sus urgencias críticas. El siglo xx finalizó con la frustración rotunda de las esperanzas que había creado la Revolución de Octubre y con el encumbramiento del imperialismo bajo el liderazgo más absoluto de los Estados Unidos. Estos hechos resumen las complejidades, la irracionalidad, los peligros y los desafíos de nuestro tiempo. Desafíos para el pensamiento crítico y para la praxis.
Bajo el sello RUTH Casa Editorial se funda Ruth. Cuadernos de Pensamiento Crítico, que se reconoce precisamente así, de pensamiento crítico. Internacional por la naturaleza de la problemática que aborda, por la determinación de las alternativas y por una obligada vocación de universalidad. Tan universal debe aspirar a ser el proyecto como ha llegado a ser el mundo del capital que luchamos por subvertir. Nada de lo que ocurre en el tiempo que nos ha tocado vivir puede sernos ajeno. Nada debe escapar al rasero de la reflexión comprometida.
Por tal motivo nos reconocemos, como publicación, bajo el signo de la radicalidad revolucionaria, que diferenciamos de la radicalidad doctrinal. Rechazamos cualquier exclusión dogmática que margine el ingenio y el espíritu de búsqueda en el camino hacia el socialismo. Del mismo modo que no podemos ceder a propuesta de tipo alguno que nos distancie de la ruta hacia un mundo signado por la seguridad, la justicia, la libertad y la equidad para todos los pueblos.
Ruth
Cuadernos de Pensamiento Crítico
Trípode
Economía verde: apuesta de continuidad del desarrollo desigual y el abuso de los bienes comunes
La «economía verde», según la Asamblea General de las Naciones Unidas,1 «[...] se enfoca principalmente en la intersección entre ambiente y economía», un cruce que supone «aprovechar» oportunidades para avanzar en metas económico-sociales y ambientales.
Se trata de una perspectiva desde la cual se considera que mientras las empresas buscan mayores posibilidades de acumulación de capital mediante nuevas oportunidades, tanto de reducción de costos de operación, como de incremento de apropiación de valor por medio del aseguramiento de nichos de mercado propios al avance tecnológico de la eficiencia, de las energías «limpias», etcétera, «[...] los gobiernos tendrían el rol clave de financiar la investigación y el desarrollo verde y la infraestructura necesaria para tal propósito, así como el facilitar un ambiente de apoyo a las inversiones verdes del sector privado y el desarrollo dinámico del crecimiento de sectores verdes».2
Pese a todo, y aunque la propuesta empresarial es claramente entusiasta, no deja de haber reservas, pues, por un lado, se está en un contexto de aguda crisis económica que desalienta ciertas acciones; ello al tiempo que, por otro lado, persisten enormes intereses y, por tanto, resistencias al cambio de paradigma, dígase, por ejemplo, energético en el que opera el poderoso sector petro-eléctrico-gasero-automotriz.
En todo caso, y como lo he discutido en otra ocasión,3 mientras la economía verde signifique nuevas oportunidades de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado, de negocio y, por tanto, de acumulación de capital, la opción es atractiva. Con certeza es un contexto en el que resulta central el rol de los organismos internacionales en tanto instrumentos que favorecen y suscitan tal apuesta «verde». De ahí que, por ejemplo, Naciones Unidas impulse dicha iniciativa y esta sea avalada igualmente por el Banco Mundial y varios bancos regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, en una diversidad de proyectos concretos que van desde lo energético, hasta la modernización de la arquitectura jurídica nacional de los países «anfitrión». Lo anterior aplica asimismo para el flujo de recursos canalizados por medio de la asistencia al desarrollo y mediante la filantropía de las grandes fundaciones internacionales.
El negocio que modela la economía verde, según las Naciones Unidas,4 toma cuerpo en siete rubros de acción. A saber:
1. El estímulo de paquetes verdes (financiamiento público al desarrollo e implementación de tecnologías y acciones verdes);
2. el impulso a la «eco-eficiencia empresarial» por la vía de incentivos político-económicos;
3. el «enverdecimiento» de los mercados (mediante el favorecimiento de la oferta de productos y servicios «socio-ecológicamente amigables», que incluye los mercados de comercio justo o de sello orgánico);
4. la promoción de la eficiencia energética de los edificios y del sistema de transporte;
5. la restauración y mejora del «capital natural» (mediante el establecimiento de cooperación internacional y la implementación de diversos mecanismos de financiamiento para el manejo de lo que se presume como bienes comunes); y, asociado al anterior,
6. la búsqueda de «conseguir que los precios sean correctos» a través del establecimiento de sistemas de pago por servicios ambientales y la creación de mercados de tales servicios, así como
7. el establecimiento de una reforma tributaria que promueva ecoimpuestos de diversa naturaleza.
Ante tales argumentos e intenciones, debe notarse que la visión que precisa a la economía verde como nuevo mecanismo predilecto para hacer frente a los problemas primarios del capitalismo de principios del siglo xxi tiene enraizados múltiples supuestos, muchos de ellos no solo contradictorios sino en efecto claramente equívocos pues, entre otras cuestiones, parten de lecturas parciales y lineales de la realidad, no en pocas ocasiones cargadas de intereses específicos.
El debate de fondo sigue siendo el mismo que el de hace décadas y tiene raíces inclusive en la propia conformación del actual sistema de producción, en tanto que este último se caracteriza por ser: a) tremendamente despilfarrador y, al mismo tiempo, socialmente desigual, y b) asumir ritmos crecientes de explotación de la naturaleza (y del propio ser humano) sobre la base de un sistema natural que tiene claras fronteras ecológicas. El discurso que se presenta procura de manera ilusoria hermanar un expansivo crecimiento económico con la conservación del entorno natural, el mismo que encuentra, sin embargo, sus límites en tanto que es claro que no se puede crecer al infinito en un planeta finito.
La contradicción entre crecimiento expansivo y preservación ecológica no es un aspecto novedoso en el discurso tecnócrata contemporáneo, pues en términos muy similares se identifica desde principios de la década de 1980 en el marco de la discusión sobre «Nuestro futuro común», que llevó a la adopción formal del concepto de «desarrollo sustentable»5 en el Informe Brundtland (Naciones Unidas, 1987). Desde entonces se aclaró que ese consistía en:
[...] una aproximación integrada a la toma de decisiones y elaboración de políticas, en la que la protección ambiental y el crecimiento económico a largo plazo no son incompatibles, sino complementarios, y más allá, mutuamente dependientes: solucionar problemas ambientales requiere recursos que solo el crecimiento económico puede proveer, mientras que el crecimiento económico no será posible si la salud humana y los recursos naturales se dañan por el deterioro ambiental.
Esa asociación —o «círculo virtuoso» del desarrollo sustentable— reconoce a su modo las fronteras ecológicas antes mencionadas, pero cree y sostiene que la eficiencia en el uso de los recursos será por sí misma de tal dimensión en el futuro próximo que se podrán estimular no solo un mayor consumo sino también una disminución de las afectaciones ambientales. En tal sentido, se debería entonces apostar por una creciente eficiencia y, sobre todo, por un desarrollo tecnológico. Desde tal noción, la economía verde apuesta al impulso que daría la propia transición en términos del desarrollo de tecnologías más limpias y del emplazamiento de nueva infraestructura o de la transformación de la existente para su «enverdecimiento».
Sin embargo, debe advertirse que, de los siete rubros de acción previstos para impulsar la economía verde, todos presentan limitaciones, problemas o contradicciones, tanto para alcanzar las propias metas formalmente fijadas, como para estimular una transición genuina y socialmente justa, ello porque, entre otras cuestiones:
• El estímulo de paquetes verdes y los incentivos económicos para impulsar la «ecoeficiencia» son en sí una transferencia de recursos públicos a favor del empresariado; los paquetes, para que la iniciativa privada desarrolle, comercialice y se enriquezca con el desarrollo y puesta en operación de nuevas tecnologías; los incentivos, en tanto son transferencias de recursos, para que la empresa reduzca sus costos de producción sin mayores afectaciones a sus márgenes de ganancias. Se trata de todo un esquema dinamizador de la acumulación de capital.
• El «reverdecimiento» de los mercados tiende a ser producto de una búsqueda por apropiarse ciertos nichos de mercado, ciertamente reducidos y que de manera usual están restringidos a consumidores con mayores ingresos.
• Un mercado de productos «verdes» no necesariamente refleja una menor explotación del trabajo ni la reducción de la desigual distribución de la riqueza; elementos necesarios para un desarrollo de largo plazo socioambientalmente más armónico. Además, tampoco se refleja en menores patrones de consumo sino, en principio, solo en un consumo que en efecto bien podría ser menos contaminante por unidad de producto o servicio producido-consumido.
• La restauración y mejora del «capital natural» por la vía de mecanismos de mercado y de esquemas de cooperación o «ayuda» condicionada puede expresarse en una tendencia hacia la privatización y/o despojo de los bienes comunes, lo que los convierte, en los hechos, en bienes privados. En el mejor de los casos se observa la posibilidad de una subordinación de facto en tal o cual grado para con los intereses empresariales expresada por la vía del mercado o la filantropía.
• La búsqueda de «conseguir que los precios sean correctos» por la vía del establecimiento de sistemas de pago por servicios ambientales y la creación de mercados de tales servicios sugiere, entre otras cuestiones (inclúyase los ecoimpuestos), que existe un mecanismo de valoración conmensurable de la naturaleza y la vida misma todo al tiempo que se asume que el mercado es el mejor mecanismo para internalizar los costos o «externalidades» ambientales. Ello significa que aquellos actores con mayor poder de compra, precisamente los responsables de los mayores impactos ambientales, son los que tendrían mayor capacidad de pago por derechos a contaminar o para que otros no lo hagan. El esquema desigual es evidente.
• Y, sobre todo, que la eficiencia material o energética, dígase en el sector productivo, el del transporte o de los edificios u otros, tiende en general a provocar un consumo mayor de tales o cuales recursos cuando se mira la economía en su conjunto.
Este último punto, conocido en el ámbito de la economía como «paradoja de Jevons» o «efecto rebote», es tal vez de los más relevantes, pues la economía verde no da cuenta de dicho fenómeno a cabalidad. La paradoja consiste en el hecho de que en el capitalismo un aumento en la eficiencia del uso de un recurso energético-material en un componente del sistema tiende a generar, a mediano y largo plazos, un aumento en la demanda total (del sistema en sí mismo) de ese mismo recurso o de otros. Lo anterior responde al hecho probado de que la eficiencia en un proceso productivo específico o en un sector productivo particular puede ocasionar que otro proceso o sector haga uso de la energía o insumos «liberados», pero provoca una tendencia en el consumo total de la economía por arriba del ahorro en cuestión. El error de la economía clásica es que asume que todos los actores se comportarán de la misma manera en el futuro inmediato (el principio de ceteris paribus).
Al considerarse que solo desde el mercado se puede dar solución a la crisis medioambiental, la lógica productivista o la meta de un crecimiento económico cada vez mayor, queda así entonces incólume en el planteo de la economía verde.
El autoengaño del discurso capitalista radica no solo en el hecho de que el mercado busca maximizar la ganancia y no la sustentabilidad, sino en el hecho de que las escalas temporales son completamente distintas desde la perspectiva de mercado, que de aquella propia a la existencia de la vida. Aún más, el mercado se caracteriza por una visión parcial y cortoplacista que solo puede ver aumentos en la eficiencia como disminución de costos y aumentos en las ganancias sin detenerse a reconocer el efecto de la paradoja de Jevons en el mediano-largo plazo y, por tanto, en los cambios del sistema como tal frente a las fronteras ecológicas del planeta. Justo por ello es que para Georgescu-Roegen6 el «desarrollo sustentable» es un mero «bálsamo», dado que el crecimiento económico implica necesaria e inevitablemente la transformación-afectación, en un grado u otro, del entorno natural. El crecimiento económico requiere no solo del mantenimiento, sino del aumento, cuantitativo y cualitativo, de la explotación tanto de la fuerza de trabajo como de los recursos naturales (materiales y energía). Tal situación obliga al sistema a estimular patrones de consumo crecientes en los individuos y en las instituciones que modelan el sistema. Por ello, la eficiencia solo lograría, en el mejor de los casos, desacelerar los crecientes impactos ambientales.
Considerando lo antes dicho, resulta claro entonces que los «límites naturales» de cualquier sistema de producción se encuentran en el hecho de que ese es solo un subsistema de la biosfera, pues esta lo hace posible concreta, material y energéticamente. Desde tal noción, el cambio genuino de paradigma solo es visible en el marco de una economía que administra de modo socialmente justo recursos naturales escasos que son parte de ecosistemas que tienen fronteras finitas. Es decir, se trata en esencia de una apuesta por una economía del uso de energía y materiales en el sentido de cómo se planea en los corto, mediano y largo plazos la reducción de los patrones de consumo energético-materiales del propio sistema de producción actual en su conjunto (y no meramente de sujetos que de modo individual y voluntario procuran un consumo menos contaminante).
Lo anterior implica que la ciencia y la tecnología han de ser asumidas no solo como parte de la solución, sino en potencia como un mecanismo que también podría agudizar la problemática socioambiental. Se trata de reconocer los resultados no deseados del avance tecnocientífico, pero sobre todo de dar cuenta que desde la economía verde se está apostando por los mecanismos que produjeron el estado crítico en el que se está. El cambio de paradigma debe ser a fondo, esto es, debe pretender el bien común de la humanidad, o dicho en otras palabras, de un profundo y necesario cambio tanto de las formas en que la humanidad se relaciona con la naturaleza como de las modalidades en las que la propia humanidad se relaciona entre ella.
Ello implica que necesitamos pasar de sociedades con despilfarros desiguales a sociedades ahorradoras; de ser sociedades con desigualdad social a aquellas que buscan ser cada vez más justas; de aquellas que colocan lo material como prioridad, a aquellas que buscan un genuino desarrollo subjetivo-espiritual; de ser sociedades reactivas a sociedades preventivas y en armonía con el entorno natural del cual son parte. Frente a este desafío los pueblos tienen la urgencia de manifestar y demostrar que las alternativas son posibles, muchas de ellas ya en proceso de construcción (ciertamente con sus avances y contradicciones).
Considerando tal llamado, el presente volumen ofrece una compilación de trabajos que procuran una lectura crítica de la economía verde, desde su planteo en el seno de las Naciones Unidas, hasta el debate dado en el marco de Río+20. Se trata de un esfuerzo que no pretende ser exhaustivo, pero sí bien informado, crítico y de sólidos argumentos, útiles para poner sobre la mesa de análisis y debate la construcción alternativa del futuro que se quiere de frente a las apuestas que los organismos internacionales, el gran capital y otros actores están promoviendo como falsa salida a la actual crisis global.
En este sentido, el aporte de Buonomo, Ghione, Lorieto y Gudynas sobre lo que denominan como «la ecología y la conservación en la economía verde» ofrece una revisión del planteamiento oficial de la economía verde, y establece una distinción clara entre la propuesta de las Naciones Unidas y el debate y los documentos generados en Río+20, espacio donde se presentaron algunas voces con planteamientos divergentes que llevaron, entre otras cuestiones, a incluir de modo escueto en el documento de cierre, por ejemplo, el reconocimiento de que existen planteamientos sobre los derechos de la naturaleza en algunos países. El trabajo es ricamente crítico y permite abordar con mayores elementos el análisis que después se ofrece por parte de Delgado y Romano, acerca del rol de las fundaciones y la asistencia para «el desarrollo» en el impulso de la economía verde. Ese revisa cómo por la vía de la distribución de tales o cuales cantidades y tipos de recursos se logra establecer la agenda de discusión y acción, la promoción, e incluso la generación de clientelismos entre ciertos actores. La revisión —sustentada en una amplia bibliografía, no deja de reconocer que el tema es complejo y que requiere un hilado fino; por ello, procura delinear las tendencias dominantes sin significar que todos los actores que reciben directa o indirectamente recursos, sea por medio de la «ayuda» o la filantropía, estén subordinados en su totalidad a la lógica expuesta.
Por su parte, el trabajo de Marcos y Fernández aporta una mirada fresca y crítica desde lo expresado en torno a la reunión de Río+20 y su llamado por una economía verde para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo. La economía verde de Río+20, sostienen los autores, plantea un proceso de despojo que se sustenta en instrumentos de mercado y una estrategia repetida que ya mostró su fracaso.
En su trabajo «Crítica al desarrollo sustentable del capitalismo verde», Isla nos ofrece una amplia y valiosa discusión teórica y empírica a partir de revisar el caso puntual de la economía verde en operación. El rico análisis de caso sobre canje de deuda por naturaleza en Costa Rica es revelador tanto de los mitos y las falsas promesas de la economía verde, como de los procesos concretos en los que se verifica el despojo, la mercantilización de la naturaleza y, en sí, la apropiación y el usufructo asimétrico de la riqueza.
Viale, por su parte, en «Economía verde o derechos de la naturaleza» revisa las nociones de naturaleza, modernidad y derecho y, con ello, el modo en que se gestan una serie de productos jurídicos a partir de las conferencias de Estocolmo y Río. La construcción del derecho ambiental, sostiene el autor, pese a sus avances no logra escapar de la filosofía positivista en tanto que, en el mejor de los casos, solo protege la naturaleza cuando su degradación afecta la calidad de vida de las personas. Tal hecho limita cualquier aproximación holística de la naturaleza, tan esencial frente a crecientes y más devastadores esquemas extractivistas a lo largo y ancho del planeta, los mismos que, dicho sea de paso, no son rechazados expresamente en el marco de la propuesta de la economía verde. De cara a tal situación, el autor expone y sustenta la noción de los derechos de la naturaleza presentes en el andamiaje legal ecuatoriano desde una lectura del avance de las políticas extractivistas en Argentina.
Los siguientes dos trabajos analizan críticamente el avance de las nociones «verdes» en la esfera del campo; mientras De Diego y Delgado examinan al detalle los impactos y las implicaciones socioambientales de la apuesta gubernamental y empresarial de la producción de biodiésel de palma como energía verde para México, Altieri explora la noción clásica del productivismo agroindustrial para, en contratendencia, proponer las prácticas agroecológicas como solución genuinamente sustentable que se aleja de todo posicionamiento expuesto por parte del sector empresarial y gubernamental en Río+20. En ambos trabajos son patentes razonamientos que se derivan de la economía ecológica crítica y de la ecología política.
A continuación se cierra con dos textos de posicionamiento. Por un lado, el relativo al proyecto de declaración universal del bien común de la humanidad, impulsado por Houtart, que enriquece el presente volumen en tanto acción concreta —de sólido planteamiento— para hacer frente a esquemas de desarrollo ecológica y socialmente insostenibles. Se acompaña el texto anterior de una revisión de lo que GRAIN-WRM-ATALC denominan como «el trasfondo de la economía verde», una lectura crítica expuesta y fijada en Río+20 por parte de tales organizaciones.
Finalmente, confiriéndonos una lectura desde las artes, el trabajo de imagen de la reconocida artista Minerva Cuevas permite adentrarse en otra modalidad de confrontar y reflexionar el modo en el que opera e impacta el capitalismo, tanto en la esfera de lo social como de lo ambiental.
Gian Carlo Delgado Ramos7
1 Naciones Unidas: Objective and Themes of the United Nations Conference on Sustainable Development. Report of the Secretary General. A/CONF.216/7, Nueva York, 7-8 de marzo de 2011, disponible en www.uncsd2012.org/files/prepcom/SG-report-on-objective-and-themes-of-the-UNCSD.pdf.
2 Ibídem.
3 Gian Carlo Delgado Ramos: «El mito de la economía verde», Ambientico, no. 219, Costa Rica, diciembre de 2011, pp. 29-44.
4 Naciones Unidas: ob. cit.
5 Entonces se definió como la capacidad para satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la oportunidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.
6Nicholas Georgescu-Roegen:The Entropy Law and The Economic Process, Harvard University Press, 1971. Publicado en español por Fundación Argentaria en 1996.
7 Ha coordinado, junto a la redacción de Ruth. Cuadernos de Pensamiento Crítico, el dossier «Economía verde».
Mariela Buonomo,1 Soledad Ghione,2 Valentina Lorieto3 y Eduardo Gudynas4
Ecología y la conservación en la «economía verde»: una revisión crítica
La definición de economía verde no es algo nuevo en la historia como se ha querido hacer ver y ha ocurrido tras los debates y documentos generados en la Cumbre sobre Ambiente y Desarrollo de Río+20. Es necesario reconocer los valores históricos de todos los planteamientos e investigaciones que durante décadas se ha producido sobre el tema, y sacar a la luz las virtudes, los defectos y las contradicciones de la propuesta de la economía verde para de esta forma asegurar la conservación de la biodiversidad.
La llamada «economía verde» (green economy en inglés) es una estrategia promovida en particular desde las Naciones Unidas como una renovación en el campo del desarrollo sustentable. Su principal propulsor ha sido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que la define como aquella que «mejora el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y la escasez ecológica». Es presentada como una alternativa al paradigma económico que prevalece en la actualidad, al que denomina «economía marrón».
Esta particular concepción cobró enorme relevancia en los últimos tiempos, y fue presentada como uno de los temas centrales de la cumbre sobre ambiente y desarrollo Río+20. Cuenta con importantes apoyos en algunos gobiernos, especialmente en los países industrializados y dentro de las agencias de las Naciones Unidas. No obstante, ha cosechado muchas críticas, tanto desde ciertos gobiernos —aunque por razones diversas— como de muchos movimientos sociales, al entender que no representa ningún cambio sustancial.
La discusión escaló en intensidad. Por momentos, para algunos, la economía verde sería la solución para todos los males, tanto ambientales como económicos y sociales. Para otros, representaría una pésima idea, ya que solo sería una nueva forma de capitalismo que agravaría la situación ambiental. En la intensidad de esas discusiones también se ha caído en la superficialidad, lo mismo en la defensa que en la crítica. Se toma el rótulo de «economía verde» y se lo aplica a las más diversas propuestas y acciones.
Por tanto, en la presente revisión se comienza por precisar el campo de la economía verde, apelando a sus documentos de origen. En segundo lugar, se ofrece una revisión crítica desde una mirada en particular: ecológica, específicamente enfocada en la conservación de la biodiversidad. Esta es una cuestión central, pues la nueva propuesta debería ser una respuesta efectiva para asegurar la conservación de la vida en el planeta y la reducción de los impactos ambientales. Esto es importante en especial para América Latina, dado que es una región con una enorme riqueza ecológica, pero a la vez sufre crecientes deterioros ambientales. Siguiendo dicha preocupación, esta revisión evalúa las capacidades de la economía verde para asegurar la conservación de la biodiversidad.
Sentido y contenido de la economía verde
La «economía verde» está formalmente descrita en un reporte de PNUMA publicado en inglés en 2011.5 También existe una síntesis (que en algunos aspectos no coincide de forma exacta con el texto de origen)6 y diferentes análisis sectoriales de otras agencias de Naciones Unidas. Las referencias que siguen se basan tanto en el documento original como en su síntesis.
Laeconomía verdeapunta a «enverdecer la economía», lo que implica moverse hacia una nueva economía de bajo carbono, eficiente en el uso de la energía y en la utilización de los recursos, y que además es socialmente incluyente. Con esa perspectiva, las inversiones públicas y privadas destinadas a reducir las emisiones de carbono y la contaminación, a promover la eficiencia no solo energética sino en el uso de los recursos y a evitar la pérdida de diversidad biológica y de servicios de los ecosistemas generarían crecimiento económico, aumentarían los ingresos y crearían más empleos.7
El principal fundamento de una transición desde la economía marrón a la economía verde se basa en entender que una «aplicación de consideraciones ambientales en las economías mundiales ofrece recompensas tangibles y considerables».8Esto permitiría eliminar los conflictos entre el crecimiento económico y la inversión, y así la economía verde se convertiría en un nuevo motor del crecimiento. Por tanto, generaría mayores ingresos, promovería el trabajo decente y la inclusión social, y erradicaría la pobreza. A su vez, ese camino posibilitaría ganar en calidad ambiental.9También advierten que la economía verde no sería un «lujo» reservado para los países ricos o una artimaña de estos para restringir el desarrollo y perpetuar la pobreza en los países del sur.
La economía verde otorga un papel central a diversas medidas de inversión. En ese sentido, se propone invertir el 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial para «enverdecer» once sectores entendidos como claves para cambiar el desarrollo y liberar capital público y privado. El énfasis se coloca en que las alternativas deben ser de bajo carbono y energéticamente eficientes.
Esta propuesta no presentaría una nueva manera de entender la economía o los procesos productivos, sino que apelaría a una aproximación económica convencional con un marco ambiental, lo cual se expresa en el uso intensivo de categorías, como «capital natural», y los insistentes llamados a distintos tipos de inversiones, tanto privadas como públicas.
Se reconoce un conjunto de condiciones necesarias para alcanzar una economía verde. Entre estas, a nivel nacional, se postulan «cambios en la política fiscal, reforma y reducción de subsidios con efectos perjudiciales para el ambiente; utilización de nuevos instrumentos basados en el mercado; inversión pública dirigida al enverdecimiento de sectores clave; introducción de criterios ambientales en las adquisiciones públicas; y mejora y ejecución de normas y regulaciones que favorezcan el medio ambiente».10 A nivel internacional, se señalan otras oportunidades, tales como la mejora en la «infraestructura comercial, perfeccionar los flujos comerciales y de ayuda, e impulsar la cooperación internacional».11
La crisis ambiental y la economía verde
Es preciso señalar un primer aspecto: los documentos originales de la economía verde no presentan una sección específica enfocada en la conservación de la biodiversidad. Esos componentes deben ser rastreados al interior de los distintos sectores que se presentan como claves.
Esta ausencia es impactante ya que, sin duda, se enfrenta una crisis ambiental de creciente gravedad, tanto a escalas locales como globales. Entre los últimos reportes sobre el estado del ambiente, se señala que la apropiación de recursos naturales sigue aumentando a nivel mundial, la pérdida en biodiversidad se agrava y están en marcha cambios globales de enorme magnitud.
Sin intentar agotar el tema, se pueden recordar algunos ejemplos. La apropiación de recursos evaluada por la huella ecológica continúa creciendo y ha excedido la biocapacidad del planeta en 50 %.12 Esto se debe a que la biocapacidad en recursos disponibles por persona es de 1,8 hectárea por persona, pero el consumo promedio global ha ascendido a 2,7 hectárea por persona.13 La pérdida de biodiversidad se mantiene, y en algunos casos se ha agravado. El «índice de vida» —basado en la situación de grupos claves como mamíferos o aves— muestra una caída del 30 %, en particular debido al deterioro de ciertos ecosistemas (como los bosques tropicales, sobre todo en América Latina).14 No solo se están extinguiendo especies, sino que esto se ha convertido en una crisis de biomas.15 La artificialización de áreas de pastura o cultivos cubre actualmente alrededor del 40 % de la superficie del planeta, y se ha convertido en el tipo de ambiente más extenso.
Las emisiones de gases con efecto invernadero siguen en aumento y el cambio climático estará en marcha con consecuencias tales como eventos climáticos extremos, cambios en el régimen de lluvias y en la temperatura media, y aumento del nivel del mar. A estos se suman otros nuevos problemas de gran cobertura geográfica, como las zonas marinas con bajos niveles de oxígeno, acumulación de microplásticos o cambios en el ciclo del nitrógeno, que podrían ser muy graves.16 Por estos y otros impactos se estima que podría producirse, en forma abrupta y a escala planetaria, un cambio ecológico crítico, si es que no se ha iniciado ya.17
En el caso particular de América Latina, la situación ambiental sigue estas mismas tendencias. Por ejemplo, en una revisión reciente acerca de los países sudamericanos se encontró un deterioro en distintas variables, por lo que se espera la desaparición de grandes ecorregiones en las próximas décadas (el Cerrado y la Caatinga de Brasil). Se notó además que países como Brasil se han convertido en grandes emisores de gases invernadero, y las medidas de conservación son insuficientes para impedir este deterioro.18
En resumen, la situación ambiental planetaria es muy grave. Por tanto, una cuestión central es si la economía verde ofrece respuestas alternativas que impidan dicho deterioro. Este es uno de los desafíos fundamentales de una propuesta de ese tipo, en particular dado que el PNUMA la promovió como uno de los temas centrales de debate en el proceso de Río+20.
Respuesta ecológica de la economía verde
Como ya se indicó antes, los documentos originales de la economía verde no ofrecen una sección específica en temas de ecología y conservación. Por tanto, esos componentes hay que buscarlos dentro de los distintos sectores considerados por la economía verde. Entre los más importantes por su relevancia para la conservación de la biodiversidad se encuentran las secciones sobre bosques, agricultura, pesquerías y agua, que se agrupan como «capital natural»; y otros sectores como residuos, energía renovable, industria y turismo. Seguidamente se resumen los resultados de esa revisión, mientras que otros sectores (como transporte, construcción, etc.), en tanto su vinculación con la conservación de la biodiversidad es más distante, no son abordados en este trabajo por razones de espacio, aunque esos resultados se contemplan en la discusión y las conclusiones.
La economía verde y los bosques
La economía verde da cuenta de la importancia de los bosques, y como respuesta a la deforestación postula, en primer lugar, entender a estos como un «activo» y, en segundo lugar, promover inversiones en ellos, pues ofrecen distintos servicios ecológicos.
Se reconoce la relevancia de la biodiversidad en los bosques, o su papel en la protección de cuencas hidrográficas, la regulación del clima global y como soporte para la subsistencia de más de mil millones de personas.19 Si bien se presentan medidas de conservación clásicas, como las áreas de protección o la reforestación,20 se concibe a los ecosistemas forestales como proveedores de «bienes y servicios». Por tanto, la deforestación no sería tanto un deterioro ecológico, sino más bien una pérdida de servicios ecosistémicos que generaría una pérdida de potenciales beneficios económicos.
La propuesta principal apela a las inversiones: la de origen privado, que se centraría en la reforestación; y la pública, en los pagos para evitar la deforestación. Esta respuesta no refleja una preocupación conservacionista, sino una medida económica.
A partir de ese marco conceptual, el enverdecimiento del manejo forestal incluye medidas más específicas, como valorizar los servicios ecosistémicos forestales, los cuales contemplan la gestión del carbono, la regulación del clima, la gestión de la calidad del agua, la provisión de energía y el ecoturismo.21 Se propone también la gestión certificada de bosques, invertir en plantaciones forestales, apelar a mecanismos REDD+,22 implantar compensaciones económicas o promover la silvicultura sostenible.
El énfasis en los bienes y servicios ambientales está repleto de paradojas. El propio reporte de la economía verde admite un alto grado de incertidumbre sobre el valor de los servicios provistos por los ecosistemas forestales, pero a pesar de todo insiste en que serían miles de millones de dólares.23
Se advierte que las áreas protegidas seguirán aumentando, aunque de todas maneras, en su mayoría, no funcionarán de forma efectiva.24 En lugar de resolver ese problema por medio de políticas públicas y ajustes en el gasto estatal, se apela a mercantilizar servicios que brindarían los bosques, los cuales proveerían el financiamiento o las demandas sociales para asegurar su protección.
Otras medidas propuestas incluyen, por ejemplo, las reformas institucionales —tales como transformar la «gobernanza forestal»— y el apoyo público para la investigación. No obstante, se evidencian conflictos con otras medidas sectoriales, por ejemplo, la economía verde sostiene que podría reducir la deforestación si evita el avance de la frontera agrícola, para lo cual reclama aumentar la productividad agrícola por hectárea, sin cuestionar que esa intensificación también genera impactos ambientales.
De diversas maneras, se considera que la protección de los bosques, sea para mantener la biodiversidad o reducir las emisiones de carbono, no requiere insumos de manejo intensivo, pero sí necesita de control y protección, y de mecanismos financieros estables. Sobre los mecanismos para alcanzar esa meta se apela en especial a algunos —como REDD+—, pero en verdad no se ofrecen detalles sobre otros abordajes, en particular aquellos que descansan en las políticas públicas. En algunas secciones se asume que muchas medidas de conservación quedarían en manos de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) —de hecho, en los reportes se ofrece el ejemplo de la ONG Conservation International—, las que a su vez dependen de grandes donantes, como los bancos multilaterales de desarrollo.
El énfasis, por tanto, está en evitar una caída en los servicios ecosistémicos forestales, pero no en conservar esos ambientes para, por ejemplo, mantener más del 50 % de las especies terrestres o la protección de las cuencas hidrográficas. De esta manera, la conservación como tal desaparece, y las medidas de protección dependen de las valoraciones económicas. El criterio clave en la toma de decisiones es determinar cuáles son los beneficios productivos o económicos que proveen los ecosistemas; si no existen esos «beneficios» no habrá incentivos para la conservación.
Una reforma agrícola productivista
La propuesta de enverdecer la agricultura contempla algunos aspectos ecológicos, como evitar la degradación ambiental y el llamado a una «reconstrucción» del capital natural, entre otros. Esto incluye componentes que son funcionales para la conservación de recursos naturales y de la biodiversidad, tales como la restauración del suelo y la eficiencia del uso del agua mediante la aplicación de técnicas de labranza mínima y de cobertura de cultivos; la reducción de la contaminación o protección de la biodiversidad, así como la reducción en el uso de plaguicidas y herbicidas químicos mediante la aplicación de prácticas de manejo integrado de plagas y malas hierbas.
Pero el objetivo de este componente no es asegurar la conservación, sino mantener y aumentar la productividad agrícola y la rentabilidad. De ahí que la economía verde postula un programa de inversión global a gran escala, y apela a instrumentos económicos, como la valoración económica de bienes y servicios ambientales, la internalización de externalidades, cambios en los subsidios, etc. La concentración agroalimentaria en unas cuarenta corporaciones no es un problema para la economía verde, sino que podría ser una ventaja, pues si se influye sobre ellas sería posible enverdecer la agricultura. Se reconocen las distorsiones generadas con los transgénicos, pero no se ofrecen alternativas sustantivas.
Una y otra vez se vuelve a los instrumentos económicos convencionales. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la monetarización de los servicios ecosistémicos o el uso comercial de nuevas tecnologías. Si bien se reclama un uso más eficiente y juicioso de los recursos naturales, la meta es, como ya se ha mencionado, aumentar la productividad agrícola y no asegurar la conservación. Otros problemas graves, como los monocultivos de exportación o las plantaciones forestales industriales —especialmente relevantes para América Latina—, no son analizados.
La promoción de pesquerías verdes
Sin duda, en los mares también se vive una crisis ambiental de envergadura, con un colapso generalizado de muchas especies, el avance de la contaminación y la irrupción de zonas marinas muertas. Frente a este panorama, la economía verde propone alcanzar niveles sustentables de captura, y con ese fin presenta medidas de muy variado tipo. En unos casos se apunta a fortalecer los sistemas de protección de las especies y sus hábitats marinos, en otros se crean mecanismos de control sobre las capturas y, finalmente, se postulan instrumentos económicos y financieros.
La propuesta de enverdecer las pesquerías comprende objetivos combinados, tales como la urgencia en reducir la sobrepesca y recuperar las poblaciones más afectadas. Se recuerda que las áreas marinas protegidas solo abarcan el 1 % de los océanos mundiales, y, por tanto, se propone fortalecerlas. Pero lo sorprendente es que estas medidas no apuntan en un sentido conservacionista, sino que buscan acoplar esas áreas a una explotación más regulada. El papel del área protegida se desvirtúa, pues, en vez de asegurar la preservación de ecosistemas con sus poblaciones, se vuelve un instrumento para generar recursos explotables, incluso, se promueven inversiones privadas dentro de áreas protegidas (ecoturismo y proyectos productivos) para volverlas rentables.
Al mismo tiempo, la economía verde propone un mecanismo de mercado convencional mediante cuotas de captura —o cuotas individuales transferibles (ITQ, del inglés Individual Transferable Quotas)—, pero si bien se insiste en ellas esperando una reducción drástica en las capturas, también se llama a la precaución para no afectar a la industria pesquera. Además, no está claro de qué modo se implementarán las medidas como, por ejemplo, en una de las más que radicales en el reporte de la economía verde: retirar un número significativo de buques pesqueros.
Una vez más, la economía verde estima que las medidas ambientales son buenas, pero porque generarían retornos económicos mayores a las inversiones reclamadas. En el caso pesquero, la economía verde postula una inversión de 100 000 a 300 000 millones de dólares para enverdecer el sector de la pesca, y defiende que con ello se obtendría un retorno de tres a cinco veces esos costos iniciales.
El manejo del agua
La economía verde contiene una sección sobre el manejo del agua que es necesario examinar, dada su relevancia para la integridad de cuencas y ecosistemas. Abordar este tema desde la perspectiva de la economía verde comprende asegurar el acceso al agua potable y a adecuados servicios sanitarios para todos, y para ello se defiende una particular visión de los derechos. Existirían derechos sobre el agua, pero enseguida se sostiene que los humanos serían «administradores ambientales», que pueden comprar y manejar esos derechos de asignación del agua.25
Además se postulan distintos tipos de inversión: en biodiversidad y servicios ecosistémicos, en saneamiento y abastecimiento de agua potable; y en los sistemas locales pequeños de abastecimiento de agua. Incluso, se postula una inversión en «infraestructura ecológica» para asegurar este recurso.
También se insiste en la eficiencia, la que permitiría, por un lado, reducir el consumo de agua (por reutilización, entre otros métodos) y, por el otro, incentivar la productividad. Por ejemplo, para acelerar la transición hacia la economía verde, se propone apresurar la inversión en los ecosistemas que son «agua-dependientes», así como en la infraestructura y el manejo de agua. Con ello se espera, entre otros beneficios, aumentar la producción agrícola —incluidos los biocombustibles— e industrial. Se apelan a instrumentos convencionales, como pagos por servicios ambientales, y sistemas de acreditación y certificación, los cuales permitirían «enviar» señales de escasez del recurso hacia el mercado, para que desde allí se respondiera con planes de compensación, intercambios de permisos de contaminación y el comercio de derechos de acceso al agua.
Estas propuestas deberían estar acompañadas por mejoras en los arreglos institucionales, los sistemas de derecho y de asignación, la expansión de pagos por servicios ambientales, y la mejora del cobro por agua y acuerdos de financiación; además, la cantidad de inversión necesaria en agua podría reducirse de manera significativa.26
Los contenidos ecológicos son muy contradictorios. Por ejemplo, la economía verde recomienda que en las «zonas donde hay escasez de agua, la prioridad está dada a la construcción de represas», pero olvida que esos embalses tienen a su vez efectos ambientales negativos.27 Tampoco se explica cómo se asegura que mecanismos como los derechos transables sobre el agua o el pago por servicios ambientales garanticen un manejo ecológico adecuado de las cuencas hidrográficas.
Residuos
Una importante fuente de impactos ambientales, sobre todo en el medio urbano, son los residuos. La economía verde reconoce la importancia de este asunto, y como solución sostiene que su manejo es económicamente ventajoso. El crecimiento del mercado de residuos, el incremento en la escasez de recursos y la disponibilidad de nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para enverdecer el sector de los residuos.28
Mientras en el pasado los residuos se manejaban en gran medida por razones ambientales y sanitarias, y con resultados limitados, la economía verde indica que es necesario pasar a considerar argumentos económicos;29 o sea, se deben manejar los residuos no tanto por sus impactos en el entorno y la salud, sino porque son un buen negocio.
A pesar de esa perspectiva, el propio reporte de la economía verde reconoce que no existen datos globales que muestren las diferencias entre los mecanismos clásicos y una nueva inversión basada en la rentabilidad de ese sector. Tampoco se pueden fundamentar con más precisión los beneficios esperados desde la economía verde.
Energías renovables
La economía verde postula una transición hacia el uso de energías renovables, entendiéndolas como aquellas derivadas de procesos naturales que se regeneran constantemente, tales como la solar, geotérmica, eólica, hidráulica, derivados de la biomasa y del hidrógeno. Esto requeriría el acceso a servicios energéticos modernos, la reducción de intensidad energética del 40 % para 2030 y avances sustantivos en las tecnologías asociadas a energías renovables.30El propósito es reducir, tanto la dependencia de fuentes fósiles como las emisiones que contribuyen al cambio climático.
En este caso también se sostiene que los cambios deben realizarse apelando a inversiones en energías renovables, que necesitarían incentivos adicionales para concretarse. Al mismo tiempo, las políticas de gobierno son esenciales para promoverlas.
Si bien este sector tiene implicaciones en la conservación de la biodiversidad, aparecen muchas contradicciones. Por ejemplo, se recurre a la generación hidroeléctrica, pero como ese tipo de obras tiene impactos negativos sobre el ambiente, se postulan represamientos de pequeña escala, y se olvida que estos también tienen sus efectos negativos. Asimismo, se entiende que los biocombustibles pueden ser efectivos, pero con ellos se vuelven a repetir los impactos ambientales.
La economía verde y la industria
Al abordar el sector manufacturero, la economía verde se centra en los procesos intensivos en energía y grandes consumidores de recursos naturales. Estos incluyen hierro y acero, aluminio, cemento, química, papel y pulpa de papel, textiles y cuero, productos eléctricos y electrónicos. Estas ramas manufactureras —entre las que se destaca la minería a cielo abierto— representan el 22 % de las emisiones globales de CO2, y en muchos casos implican severos impactos ambientales en varios países.
La economía verde propone desacoplar el crecimiento económico de la presión ambiental generada por el consumo de recursos, y de esa manera apuesta a una visión basada en la eficiencia en el uso de estos.31 Esta manufactura verde se basaría en procesos más eficientes en energía y materiales, y en una reducción de sus externalidades negativas, como residuos y polución.32 Se entiende que este cambio puede ser rentable para los negocios y, simultáneamente, aumentar el empleo y reducir la presión ambiental.
Para alcanzar esos objetivos se proponen medidas como mecanismos de regulación y control, instrumentos económicos o de mercado, instrumentos fiscales e incentivos, acción voluntaria, información y capacidad de creación. Si bien los instrumentos pueden ser diferentes en cada país, se recomienda que se combinen aquellos de comando y control con enfoques de mercado. Esto incluye propuestas muy conocidas, como la clásica formulación de las tres «r»: reducir, reusar y reciclar. También se sugiere alargar la vida útil de los productos manufacturados.
En cuanto a las manufacturas se hace muy evidente que la economía verde condiciona sus medidas a que aquellas aseguren el crecimiento económico. Las cuestiones ambientales no son graves necesariamente por sus implicancias ecológicas, sino por poner en riesgo ese crecimiento económico. Por ejemplo, se afirma que la escasez de recursos naturales «es una amenaza creciente para el crecimiento económico futuro y un desafío real para las industrias manufactureras, en especial la escasez de agua fresca, petróleo y gas, y algunos metales».33 Es más, también queda claro que para la economía verde las decisiones de inversión requieren de una cuidadosa consideración de los beneficios económicos netos.
Turismo desde la economía verde
La propuesta de la economía verde aborda el turismo por su gran potencial como motor de crecimiento para la economía mundial, pues representa el 5 % del PIB mundial, contribuye casi con el 8 % del empleo total y ocupa el cuarto lugar en las exportaciones mundiales (después de los combustibles, productos químicos y autopartes).
El sector tiene crecientes impactos ambientales, tanto asociados al transporte, como por sus efectos sobre áreas naturales, en especial en los países en desarrollo. Además, como el turismo de naturaleza está creciendo rápidamente en todo el mundo, esto genera un argumento estratégico para mantener ambientes naturales como destinos turísticos destacados. Por estas razones se esperan algunas sinergias entre la economía verde y la protección de áreas naturales.
Sin embargo, como sucede con otros sectores, la reforma verde del sector del turismo apunta a potenciarlo como factor de crecimiento económico. En este caso se intenta abordar el tema desde una perspectiva «eficientista», según la cual se minimizan los impactos mientras se genera crecimiento económico y empleos. De esta manera, la conservación de ciertos sitios es necesaria para asegurar su explotación turística y, por ende, los beneficios económicos que esta brindaría.
Financiamiento y reformas económicas
Como se ha evidenciado, la inversión es uno de los pilares centrales en todos los sectores abordados por la economía verde. Sus defensores consideran que se requerirá una inversión adicional en el rango del 1 al 2,5 % del PIB global por año, entre 2010 y 2050 (la inversión necesaria se situaría entre 1,05 y 2,59 billones de dólares anuales en su etapa inicial).
Los flujos actuales dedicados a temas verdes son totalmente insuficientes frente a esas metas. Por tanto, la economía verde postula que en los próximos años se deberá recurrir a masivas transferencias de fondos, como las que poseen los fondos de pensión o los fondos soberanos. Se estima que la financiación privada brindará los aportes mayores, incluidas las instituciones financieras, los bancos y las empresas aseguradoras, lo que provocará, seguidamente, que en ese terreno se necesiten nuevas prácticas internacionales de contabilidad, y la evaluación de los riesgos y procedimientos de intermediación financiera.
Estas inversiones deberían promoverse por instituciones financieras multilaterales, banca privada y compañías aseguradoras, y deberían gozar de un ambiente de liberalización de los flujos de capitales. Los mecanismos y las instituciones defendidos por la economía verde son los mismos que están en el centro de las críticas por su papel en la insustentabilidad actual del desarrollo, en general, y de la reciente crisis económico financiera, en particular. Se insiste con instituciones como los bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y los bancos regionales o subregionales de desarrollo, agencias bilaterales de asistencia al desarrollo —incluyendo en América Latina a bancos como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil—. En el caso latinoamericano, las instituciones financieras regionales y los bancos nacionales poseen estándares sociales y ambientales menores o más débiles que aquellos de instituciones globales, como el Banco Mundial. Esta experiencia indica que el cambio hacia inversiones regionales propias no asegura ninguna mejora en el desempeño ambiental.
La economía verde también postula algunas reformas económicas: la expansión de los bienes y servicios, que se pueden ingresar al mercado y recibir valoración económica; y la potenciación de instrumentos, como impuestos verdes para internalizar impactos ambientales, o pagos por bienes y servicios ambientales. Incluso se reclama la reforma de los subsidios, perjudiciales al medioambiente y económicamente costosos.
Por último, se señala la necesidad de reformas que en sentido amplio podrían llamarse políticas, tales como cambios institucionales, mejoras en los marcos regulatorios, fortalecimiento de la gobernanza internacional o apoyos a la investigación.
La recuperación del marco histórico
En el llamado proceso Río+20, la economía verde cobró un papel central, y se convirtió en uno de los temas centrales de las negociaciones y los debates. Como la economía verde es una propuesta del PNUMA, se esperaría que de alguna manera recuperara y continuara los aportes y avances de los últimos cuarenta años, incluyendo las conferencias sobre ambiente y desarrollo de Estocolmo (1972), Río de Janeiro (1992) y Johannesburgo (2002). Es decir, la economía verde no puede ser abordada como una propuesta aislada de la historia reciente sobre ambiente y desarrollo. No puede olvidarse que a lo largo de las últimas décadas los objetivos de la conservación de la biodiversidad siempre fueron centrales, y buena parte de los abordajes sobre el desarrollo sostenible consideraban cómo acompasar las metas ecológicas con una reforma de la economía.
Resulta impactante que la economía verde no dialogue con esa tradición histórica. Es como si nunca hubieran existido aquellas conferencias, o hubiesen quedado en el olvido los aportes de estudios como «Los límites del crecimiento»34 o «Nuestro futuro común».35 También es necesario recordar que, tanto en la primera «estrategia mundial de conservación»,36 como en la segunda, «Cuidar la Tierra»,37 un eje central era la conservación de los recursos naturales en sí mismos, y no como una mediación para garantizar un eterno crecimiento económico. La conservación se planteaba como una condición previa para el desarrollo sostenible, y como un aspecto positivo que comprendía el mantenimiento, la preservación y restauración de los recursos naturales y el mejoramiento del entorno natural. A su vez, el mandato de la conservación estaba contextualizado en un marco ético de respeto por las comunidades de otros seres vivientes no humanos.
En cambio, la economía verde se presenta como carente de referentes históricos. Por momentos parece que debe ser entendida como el documento fundador no solo de una nueva economía, sino también de una renovación en las discusiones sobre el desarrollo sostenible.
La economía verde afirma que busca desmitificar la idea de que la sustentabilidad («sostenibilidad ambiental») va en desmedro del crecimiento económico; da un paso más, y asegura que logra ese propósito. En ese intento, la economía verde define «desarrollo sostenible» con una cita del reporte «Nuestro futuro común», en la que este se entiende como una forma de desarrollo que atiende las necesidades actuales sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones de atender sus necesidades.38 Esta definición minimalista hace más sencillo reenfocar la sustentabilidad en términos económicos convencionales.