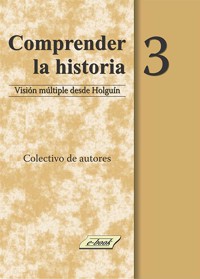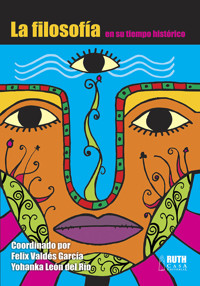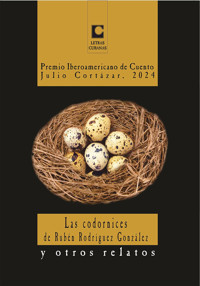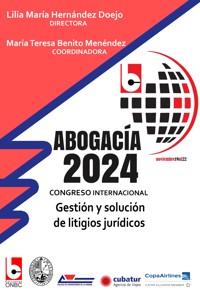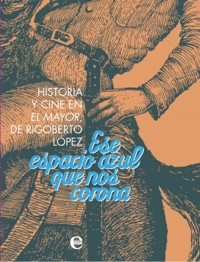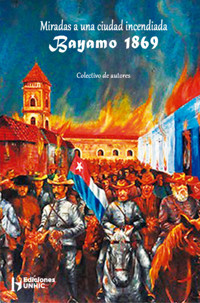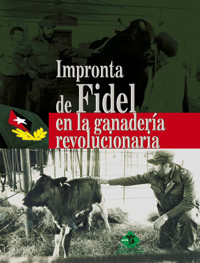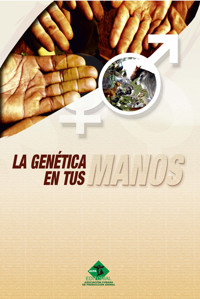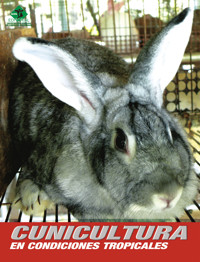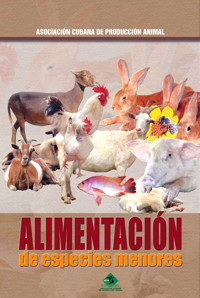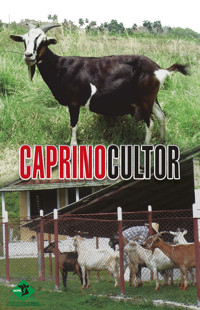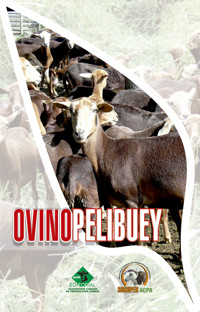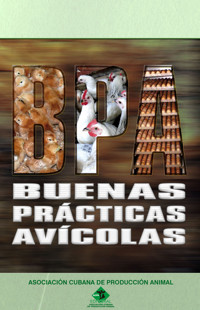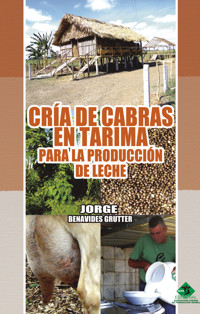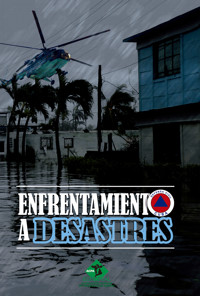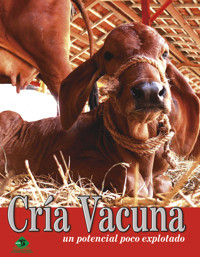
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Este libro contiene siete capítulos que van desde el examen clínico de los reproductores, manejo reproductivo del rebaño de cría, aspectos relacionados con la reproducción, la alimentación, mejora genética, así como principios básicos para ganado de carne, aspectos relacionados con la salud y la bioseguridad del ganado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Colectivo de Autores. 2014
© Sobre la presente edición
Asociación Cubana de Producción Animal, 2024
Edición y corrección de estilo:Jorge Luis Álvarez Calvo
Diseño y diagramación:Israel de Jesus Zaldívar Pedroso
Conversión a ebook: Grupo Creativo Ruth Casa Editorial
ISBN: 9789593070881
SELLO EDITORIAL ACPA
Calle 10 Nº 351 e/ 15 y 17, Vedado, La Habana, Cuba
Vea más libros en http://ruthtienda.com
El Consejo Directivo Nacional de la Sociedad Cubana de Criadores de Ganado para Carnes y el Doble Propósito (SOCCA), reconoce y agradece a un número importante de profesionales que hicieron posible este libro.
Capítulo I
Examen Clínico de los reproductores
|Dr. C. Jorge Luis Álvarez Calvo
Los exámenes andrológico y ginecológico tienen gran importancia para alcanzar grandes éxitos en la reproducción. Define, la incorporación de machos y hembras a cualquier variante de programa reproductivo y la permanencia de los mismos en el rebaño. Pero la mayor importancia la tiene el toro, pues su influencia reproductiva abarca un amplio número de hembras a servir: cualquier defecto hereditario o indeseable se transmite a un gran número de descendientes, pero también las alteraciones en la capacidad fecundante de su esperma provoca bajos índices de natalidad después de transcurrido un tiempo considerable y las pérdidas económicas son relevantes.
Una introducción necesaria
El examen clínico reproductivo constituye una práctica inviolable dentro del proceso de selección de los toros y las hembras que se incorporan a la reproducción. Su realización sistemática, exige como mínimo 6 meses para los machos o cuando no se logre la regularidad de los ciclos productivos de la hembra, es decir el nacimiento de una cría viable cada 13 meses. Sin embargo, salvo honrosas excepciones, no es posible realizar un examen clínico integral, donde se conjuguen los elementos de la clínica propiamente dicha, las particularidades de los órganos del aparato reproductor y las pruebas complementarias, de certeza o con técnicas de avanzada.
En este capítulo, proponemos una metodología diagnóstica enteramente clínica, que profundiza exhaustivamente en la anamnesis clásica y reproductiva, los métodos exploratorios en los principales sistemas orgánicos basados en la inspección, palpación, auscultación, biometría, las particularidades andrológicas y ginecológicas y las pruebas de laboratorio para minimizar el error diagnóstico, preferiblemente, aquellas que se puedan realizar en condiciones ambulatorias. Pretendemos brindar una guía práctica a médicos veterinarios responsabilizados con la salud de los reproductores, de manera que, con su sistematización en el tiempo, logre crear los hábitos y disciplina necesaria que exige la clínica.
El uso de la inseminación artificial, es aún limitada para muchos países de la región, si tenemos presente los porcentajes de hembras servidas con esta técnica. Los sistemas de producción pecuaria que predominan en Latinoamérica y el Caribe, requieren en general, de grandes cantidades de toros para establecer y hacer válidos los programas de reproducción, bien, mediante el apareamiento dirigido en patios simples, la explotación en patios múltiples, el uso de toros en temporadas de montas o fincas de gestación o en la propia cría extensiva. Cada una de estas variantes, exige de una exquisita clínica del toro semental, que en muchas ocasiones, pasan por alto los productores y que es responsable en gran medida, de las bajas tasas de natalidad que predomina en el hato que se explota en los sistemas de monta natural, de igual modo, una hembra que manifieste alteraciones reproductivas sistemáticamente, cambios irreversibles en los órganos reproductivos o compatibles con infertilidad, se deben eliminar de la reproducción. En muchas ocasiones nos alarmamos frente a la ocurrencia de desastres motivados por eventos meteorológicos extremos y pasado el mismo, en la etapa de recuperación pasamos a cuantificar las pérdidas económicas. Cabe preguntarnos ¿por qué no evaluamos la pérdida de leche y de terneros que se producen por los open day “días abiertos” y los largos períodos interpartales? ¿por qué no cuantificamos rebaños con edad promedio que superan los 10 años de vida y apenas alcanzan dos partos en la vida útil?¿Cuánto perdemos cuando la edad al primer parto de la hembra se produce después de 27 o 28 meses? ¿Cuánto se pierde en los rebaños con baja natalidad?¿Cuánto se pierde al prolongar la lactancia en vacas con baja producción láctea, con pobre condición corporal y después se secan “vacías”? ¿por qué tiramos el ternero “al cubo” y no le damos los nutrientes y alimentos que necesita para transitar satisfactoriamente por las categorías de lactante, pre rumiante y rumiante? Estas y otras interrogantes son los peores desastres a enfrentar que causan pérdidas económicas astronómicas. Por ello,reiteramos, que el primer paso que debemos dar es la evaluación correcta y sistemática de la aptitud de machos y hembras para incorporarlos o mantenerlos en la reproducción.
Actualmente, a partir del movimiento de finqueros que se desarrolla en el país con la entrega de tierra en usufructo gratuito mediante los decretos ley 259 y 300, crece vertiginosamente el número de fincas en el que el manejo reproductivo del ganado vacuno incluye la participación del toro en cualquiera de las variantes de la monta para servir a las hembras.
La realización del examen bajo estas condiciones, con escasas probabilidades de repetición y con un mínimo de pruebas de laboratorio, limita la instrumentación de un programa de control de la calidad efectivo, todo lo cual aumenta el riesgo de errores. Por estas razones, el clínico está en la obligación de profundizar en el resto de los componentes del sistema de evaluación, en particular, la anamnesis, el examen clínico general y el andrológico, cumpliendo las bases metodológicas y las reglamentaciones establecidas para su ejecución.
Otro reto a enfrentar por los especialistas de la reproducción es la escasa correspondencia que actualmente tienen el desarrollo de métodos diagnóstico y la terapia en la disciplina de la andrología, con excepción de las posibilidades que brindan algunos métodos quirúrgicos, reducidos a aquellas enfermedades del aparato genital no heredables, o cuya etiología se relacionan con traumatismos y procesos infecciosos.
En las enfermedades con fondo genético, la opinión generalizada de los especialistas, es el retiro de los animales portadores del servicio activo de la reproducción, pues a diferencia de los animales afectivos donde el interés económico se relega a un segundo plano, estas afecciones se atomizan en un gran número de animales del rebaño creando serios problemas reproductivos. Por tanto, es un imperativo en nuestra labor diaria, diagnosticar lo más temprano posible estas alteraciones para tomar medidas profilácticas efectivas.
A pesar del desarrollo alcanzado en muchas disciplinas, los métodos de laboratorio existentes no han definido con exactitud el complejo etiológico de la baja fertilidad de muchos toros que se presentan normales, tanto los diferentes órganos del sistema genital, como la calidad del semen. En este sentido, las investigaciones celulares, moleculares y cromosómicas, junto a la inmunología, tienen un amplio terreno que recorrer.
El aval de conocimiento de la Patología Dietética en el campo de la Andrología es aún insuficiente. Si bien se conoce el papel específico que desempeñan muchos nutrientes en los órganos del sistema reproductor masculino, las relaciones entre ellos, la cantidad de materia seca a ofertar en la ración diaria, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales; no es menos cierto, que la acción de otros principios activos, presentes en muchos forrajes, leguminosas y otros alimentos de origen animal que sirven de base a la nutrición, no se han estudiado lo suficiente. El papel de ciertas sustancias estrogénicas, cianogénicas, bociógenas y muchas aminas biógenas resultantes del metabolismo intermediario de la proteína de origen animal y su relación fisiopatológica con el estrés alimentario o su selectividad por el parénquima testicular o el epitelio germinativo del ovario, queda aún por esclarecer.
La búsqueda de indicadores predictivos de la fertilidad del macho desde el laboratorio de bioquímica, continúa reclamando la atención de muchos investigadores, a pesar de los resultados que se están obteniendo en Enzimología, pruebas de viabilidad espermática y la reacción espontánea o inducida del acrosoma. La propia producción y la capacidad fertilizadora del semen presentan valores dentro de un rango amplio de normalidad en sementales aparentemente sanos y con niveles aceptables de fertilidad, lo que demuestra la baja presión de selección que hasta el presente se ha tenido con los toros al considerar estos indicadores, o quizás, la baja heredabilidad de los mismos y la cantidad de factores que determinan este comportamiento, más aún, en los sementales lecheros bajo las condiciones de inseminación artificial.
La variabilidad observada en la producción de semen y la calidad en toros de razas de carne o en servicio natural, es mucho mayor. A los factores antes mencionados, hay que sumarle la capacidad de búsqueda y detección de hembras en celo dentro del hato, la intensidad de la líbido sexual, la capacidad de servicio y jerarquía que ocupa en el orden social establecido. Resulta decisivo considerar, el efecto estimulante del macho sobre la hembra en el hato, la capacidad de imponerse a toros concurrentes, la detección de vacas en celo en el momento adecuado y fertilizarlas en los primeros intentos o saltos. La sistematicidad en la clasificación del toro por sus rendimientos en fecundación, donde pueden estar presentes varios machos, suele ser difícil pero de gran utilidad zootécnica y productiva.
Estas consideraciones nos permiten afirmar, que si bien es cierto la importancia que tiene la evaluación de la calidad espermática dentro del trabajo andrológico, no es menos cierto que también, sus resultados se deben ver como una variable complementaria no conclusiva ya que en muchos casos, no están dadas todas las condiciones para hacer una evaluación integral.
Por todas estas consideraciones, la Clínica Andrológica y Ginecológica no debe ir dirigida solamente a la detección de efectos negativos y hacer de ellos una creciente sumatoria. En las particularidades del macho, aunque luchemos por lo perfecto, el toro ideal y sin defectos, raramente existe. El dictamen de aprobación de un semental requiere de consideraciones equilibradas de hallazgos positivos y negativos “tolerantes”, en el camino de intensificar y perfeccionar el proceso de selección. Debemos recordar, que la fertilidad es una capacidad distintiva, dependientes de hembras y machos, que interactúan en un sistema de explotación y manejo, muy influenciados por los factores ambientales y el hombre.
Examen clínico reproductivo
El examen clínico reproductivo está integrado por la anamnesis, el examen clínico general, la clínica de los órganos del aparato reproductor y los exámenes complementarios. La correcta identificación del animal es su punto de partida, ya que garantiza la veracidad de la información y el éxito de todas las acciones que derivan de su realización.
Identificación del animal
La identificación del animal es de gran importancia y no siempre le damos la verdadera dimensión. En ocasiones, y muy especialmente en los toros que brindan servicios en los sistemas de monta natural, la ausencia de marcas de fuego, falta de señalización en las orejas y presillas o aretes con códigos permanentes, limitan el trabajo de andrología, principalmente, cuando se quiere dar seguimiento clínico al caso o emitir certificaciones. En las vacas sin identificación, no podemos evaluar el comportamiento reproductivo a lo largo de su vida útil, especialmente el número de partos.
Cuando no disponemos de marcas permanentes en los animales, hay que señalar en la historia clínica algunos rasgos o características del animal que facilite la identificación. Los más usados son la anotación del color de la capa y la evaluación de la edad por la cronometría dentaria. Cuando el animal posee más de un color, conviene realizar un dibujo orientativo donde quede reflejado la distribución de los colores.
El tatuaje, el arete y la presilla son métodos de identificación individual.
CRONOMETRÍA DENTARIA.La determinación de la edad en nuestra disciplina, es un indicativo importante para la pubertad y la madurez sexual. Ello orienta un correcto programa de explotación de los animales, en especial, de los machos jóvenes, que generalmente se encuentran sobrexplotados. En los toros de inseminación artificial, este problema queda resuelto, ya que el plan de extracción de semen es individual, y se confecciona semanalmente por el médico responsable de la salud de los animales, atendiendo a los resultados productivos alcanzados, la salud, los datos del espermiograma y la calidad de los eyaculados.
En la monta, hay que considerar que los toros de razas europeas alcanzan la pubertad entre 7 y 9 meses de edad, estabilizan los indicadores de producción seminal entre los 12-14 meses y pueden explotarse gradualmente hasta los 2 y 2 ½ años. A partir de este momento, se puede intensificar la explotación, siempre y cuando, cumplan con las demás exigencias planteadas. En los sementales de razas de carne y los propios del trópico, los datos disponibles de pubertad son muy variados, generalmente reconocen la madurez sexual entre los 2-3 años y no resulta raro indicativos de 4 años.
Cuando las condiciones sanitarias, de alimentación y manejo resultan favorables, se pueden esperar una madurez sexual limitada a una edad de 18-20 meses (mínimo 1.2 millones de espermatozoides en el eyaculado) mientras que la madurez sexual se alcanzaría entre 24 y 30 meses.
La edad de los animales se puede establecer a través de la evolución dentaria, el examen de los cuernos y la apreciación de su tamaño y aspecto general, cuando no disponemos de registros confiables.
Temporal.Aparecen progresivamente y en el orden desde los incisivos hasta los terceros premolares. Se completa a los 13 meses y depende de la precocidad de la raza.
Nacimiento de los dientes de leche
Dientes de leche (boca llena).
A: ARCADA
P: Pinzas;
1ros M: Primeros medianos;
2dos. M: Segundos medianos;
E: Extremos
CRONOMETRÍA DENTARIA.Encontramos dos tipos de denticiones: de leche o temporales y los permanentes. Los dientes de leche se sustituyen paulatinamente por definitivos, que suman 32, repartidos en: ocho incisivos, 12 premolares y 12 molares. El número y la posición que alcanzan en la arcada dentaria se representan mediante una fórmula en la que sólo considera la mitad de los maxilares. Se escriben en forma de fracciones donde al numerador le corresponden los dientes del maxilar superior y al denominador los del inferior. Los incisivos se representan por la letra I, caninos por la C, premolares por P M y los molares por la M.
Fórmula dentaria de leche
Fórmula dentaria de adulto
Con el avance de la edad ocurre el rasamiento y nivelación de los dientes: el primero es el comienzo del desgaste de la cara superior o lingual del diente, que se inicia por el borde superior del incisivo y cuando se hace total, con la desaparición de la eminencia cónica y los surcos que la limitan, se estima que el diente se ha nivelado. Entre los dos y tres meses la arcada es casi virgen, edad en que comienza a rasarse las pinzas, este proceso se prolonga luego a los primeros y segundos medianos y por último a los extremos, que permanecen sin desgaste hasta los 6 a 8 meses. Las pinzas (P) nivelan generalmente entre los ocho y diez meses. Los primeros medianos (1ros M) nivelan entre los 12 y 15 meses; los segundos medianos (2dos M), a los 18 meses; y los extremos (E), a los 20 meses. Depende del sistema de alimentación a que estuvo sometido el ternero.
Para determinar la edad de aparición de los dientes permanentes, podemos orientarnos por las edades promedios establecidas para cada pieza, en dependencia de la raza.
DIENTES
PRECOCIDAD (meses)
Razas tardías
Incisivos
I Grado
II Grado
III Grado
Criollo (años)
Pinzas
14-16
18-22
19-23
2
1ros medianos
18-22
24-27
28-30
3
2dos medianos
26-28
30-32
36-38
4
Extremos
32-34
36-38
40-45
5
Dos dientes (18 a 22 meses).
2do grado de precocidad.
Cuatro dientes (24 a 26 meses). 2do grado de precocidad
Seis dientes (30 a 32 meses). 2do grado de precocidad
Ocho dientes boca llena de adulto (36 a 38 meses). 2do grado de precocidad
Después continúa el acortamiento progresivo de los dientes permanentes, donde apenas podemos determinar la edad aproximada del animal. Las piezas dentarias toman forma redondeada, se pierde completamente el contacto entre diente y diente: a medida que aumenta en edad queda solamente un raigón amarillento, conocido con el nombre de estaquilla ósea. El acortamiento comienza entre los 11 y 12 años; a los 12 y 13 se hace más evidente y después es aventurado indicar la edad del animal.
Cuando es evidente el desgaste dentario, es el momento óptimo para sacrificio. A esa edad manifestó su máximo crecimiento y peso. En lo adelante, comienza a perder peso, no se corresponde a los intereses reproductivos y productivos; además, la calidad de su carne es inferior.
MARCAS CON FUEGO.La identificación individual de los animales con hierros al fuego es un sistema de marcaje eficiente, tiene carácter permanente, es inequívoco, de fácil aplicación, de bajo costo y permite un control individual y del rebaño en todas las actividades de manejo.
La eficiencia del marcaje con hierro candente se relaciona a la calidad de los hierros y su fabricación, la temperatura que alcanza, la inmovilidad que se logre con el animal y la experiencia del operario. Son muchas de las variantes que se pueden aplicar para alcanzar este objetivo; sin embargo, considerando el tipo de ganado que predomina en nuestro medio, las condiciones concretas de trabajo y la economía de los productores primarios y empresarios, se muestra la presente directiva elaborada por el Centro Nacional de Control Pecuario de Cuba (CENCOP).
Técnica. El marcaje del animal se realiza en el momento del destete, según la edad establecida para cada raza o cruce. Los pasos a seguir son:
–Inmovilización del animal. Se puede lograr en un cepo, auxiliado de las tijeras de cuello o de ijar y la aplicación de tenazas en la nariz que maniobra un ayudante. También la inmovilización se puede lograr en el suelo, pasando el rabo por dentro de las extremidades posteriores, el cuello torcido y el amarre de la pierna izquierda en ángulo de 900con el tronco del animal–Marcaje.Los hierros se aplican en la piel del animal sólo si están bien calientes. Los hierros tibios o fríos nunca se deben utilizar para estos propósitos, ni marcar sobre el pelo mojado o cubiertos por el fango o estiércol. Si los hierros están calientes, basta con la fuerza del brazo; no empuje el hierro con toda la presión del cuerpo. Después de marcar los animales, aplique inmediatamente sobre las quemaduras pomada de Miasis cutánea, aceite o grasa–Protección de los hierros.Durante y después del trabajo, Ud. debe observar las siguientes medidas para conservar los hierros en buen estado:• No tire los hierros contra el piso, fragua o fogata. Evite los golpes cuando están calientes porque se pueden torcer las barras o deformar las letras o números• No guarde los hierros secos después de fríos. Sumérjalos en cualquier tipo de lubricante para protegerlos contra la corrosión• No deje los hierros a la intemperie. Manténgalos bajo techo y lejos del contacto con productos corrosivos, entre otros, ácidos y fertilizantes.
Forma correcta para confeccionar números y letras
Se logra cuando se evitan ángulos y pequeñas zonas circuladas donde se eleva la temperatura y se forman marcas ilegibles. Se recomienda utilizar materiales resistentes a la corrosión para alargar la vida útil de los marcadores, especialmente, láminas de acero níquel, bronce o hierro metálico.
Identificación andante.Es un sistema alternativo de control de la eficiencia reproductiva. Consiste en marcar con fuego los resultados del diagnóstico de gestación de la hembra, con independencia de la organización individual. Es un método barato, duradero y fácil de realizar, interpretar e imponer en las circunstancias más difíciles de trabajo. Se aplica en Venezuela, en rebaños que se encuentran en el sistema de temporada de monta.
–Metodología. Se prepara un juego de hierros del0al9para indicar la gestación positiva y el año, que se corresponde con el último dígito Ej. 1977 (7) y una letra para indicar que está vacía, que puede ser una X o la que se decida. Al inicio, se puede hacer retrospectivo al año anterior, como se indica a continuación en 4 vacas diferentes:XX vaca vacía al diagnóstico, sin ternero.
X7 gestante en 1977 sin ternero.
6X vacía en 1977 con ternero.
67 gestante en 1997 con ternero.
A partir de esta primera marca, se continúa el marcaje con hierro cada año. En los ejemplos 1 y 2 se pueden interpretar con facilidad lo expuesto anteriormente.
Ejemplo 1. X67X9X1
1995 vacía
1996 gestante
1997 gestante
1998 vacía
1999 gestante
2000 vacía
2001 gestante
Es una vaca que en 7 años se gestó 4 veces.
Ejemplo 2. X7 XX 0X
1996 vacía
1997 gestante
1998 vacía
1999 vacía
2000 gestante
2001 vacía
Es una vaca con un mal comportamiento reproductivo. En seis años se gestó dos veces y se debe eliminar del rebaño.
El sistema permite una información permanente y barata del comportamiento reproductivo, aún en las condiciones más difíciles, e indirectamente de la fertilidad de los toros en uso. Es posible que al aplicarlo quede un grupo de hembras sin herrar y se haga el próximo año.
Anamnesis
En nuestra labor diaria, no resulta raro enfrentarnos a un animal con la finalidad de medir su aptitud reproductora, diagnosticar determinada enfermedad, establecer la relación con posibles causales, definir la terapia eficaz y su profilaxis. Sin embargo, no siempre se logra el éxito en este propósito, pues la orientación diagnóstica no es la más adecuada al obviarse la valiosa información que brinda la anamnesis. Ello implica un mayor tiempo para establecer el diagnóstico, que en muchos casos define o pone en peligro la vida del animal al prolongarse el inicio de una terapia específica y se aumenta el riesgo de diseminación de la enfermedad en el rebaño, finca o región, por no establecerse las medidas epizoóticas y contraepizoóticas necesarias.
Anamnesis
Tiene un valor significativo para la determinación correcta y definitiva de la fertilidad del semental. Incluye todos los datos de identificación (nombre, código, raza, color, edad, propietario, finca, región o establecimiento), origen del animal, medio de vida, alimentación, manejo, enfermedades padecidas, diagnósticos, terapéutica y otros aspectos de interés que completan la anamnesis general y reproductiva.
Origen.Se precisa conocer el origen del animal, estado de salud anterior, enfermedades padecidas, duración y tratamientos recibidos. De ser posible, se deben adquirir los datos de salud, productivos y reproductivos de sus ancestros y la situación epidemiológica de la región.
Medio de vida.El análisis del medio donde se desarrolla la actividad del animal determina muchas veces el diagnóstico, pues incluye el estudio de aquellos factores que inciden directamente sobre la producción de óvulos o espermatozoides, principalmente, el sistema y calidad de la alimentación, condiciones de tenencia, estabulación, régimen de ejercitación y los factores ambientales. En la búsqueda de relación causa – efecto en el macho, si se tiene en cuenta que cada ciclo espermatogenético dura 40-45 días, no resulta raro poder relacionar disturbios de la calidad de los eyaculados, de la potencia y el rendimiento sexual al producirse desequilibrios entre el animal y los factores antes mencionados. En la hembra impacta en la no regularidad de los ciclos estrales.
Alimentación. Es necesario considerar no solo la composición y cantidad de las raciones que se le brindan al animal diariamente. Hay que examinar rigurosamente el contenido de fibra, carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales, las relaciones más adecuadas entre ellos, la relación de alimentos voluminosos y concentrados atendiendo a los requerimientos de materia seca según masa corporal y ritmo de ganancia diaria para las diferentes edades, el nivel y fuentes de proteínas más apropiadas, la forma en que se ofertan los alimentos, su frecuencia de distribución en el día y la necesidad o no de suplementar otros nutrientes, todos ellos bajo la óptica de la eficiencia con que se utilizan por las diferentes razas que se explotan.
Valores orientativos sobre la alimentación
Holstein
Cebú
Relación concentrado : voluminoso
40 : 60*
0:100**
Cantidad de proteína en el concentrado
13%
Fuente de proteínas
Vegetal, preferiblemente girasol
Frecuencia de alimentación
(estabulados)
3-4 o más
Suplemento vitamino-mineral
sí
el 60% de los voluminosos contempla un 45% de forraje verde y 15% de heno.
** el forraje de óptima calidad cubre los requerimientos orgánicos y los de la producción del semen.
Es importante considerar además, la cantidad y calidad del agua que ingieren diariamente los sementales, pues su deficiencia provoca la deshidratación orgánica, que afecta grandemente la producción de gametos y es causa de abortos. De igual forma, cuando se altera la calidad del agua, principalmente el contenido de amonio o de nitritos, se altera también esta función en el macho, debido a la alta afinidad que tienen estos compuestos por el parénquima testicular y su carácter espermiotóxico.
Las graves alteraciones en la producción de gametos resultante del estrés de la transportación, reconoce como causales directa la violación de las regulaciones establecidas en la transportación de los animales, el efecto nocivo de las altas temperaturas y el no suministro de agua y alimentos cuando se prolonga el viaje por las grandes distancias a recorrer. Estas mismas causas cuando se transportan animales al matadero y no reciben descanso reglamentario determina un desangrado deficiente que repercute de forma negativa en la calidad de la canal.
TENENCIA.Fundamentalmente la estabulación, es otra consideración de interés en la anamnesis. Hay que enjuiciar críticamente la influencia que puede tener la temperatura en el transcurso del día, la humedad, la sombra, las posibilidades de movimiento dentro de los cuartones o el movimiento activo que exige un adecuado plan de ejercitación para determinadas horas del día. Para los no estabulados se precisa de naves de sombra y de sombra natural mediante la presencia de árboles multipropósitos en la finca.
En estas consideraciones hay que tener presente que los genofondos lecheros tienen un espectro termorregulativo más reducido que el Cebú y los animales acebuados. El aumento de la temperatura por encima del límite de tolerancia y por tiempo prolongado, influye negativamente en todos los procesos fisiológicos del organismo sin excluir la formación de gametos y la calidad de los eyaculados, óvulos y cuerpos lúteos.
Para las condiciones de Cuba, hemos podido constatar que se incrementan significativamente los porcentajes de eyaculados con baja resistencia a la congelación en los meses de mayor estrés calórico, coincidiendo además, con un alto contenido de agua en los alimentos voluminosos que provoca un desequilibrio hidromineral en las vesículas seminales y baja concentración espermática en los eyaculados colectados. Hemos observado, que el semen obtenido en los meses de mayor bienestar térmico e inseminado en períodos similares tiene más alta fertilidad que aquellos obtenidos y empleados en los meses de más altas temperatura y humedad relativa.
En las vacas, los meses más calurosos coinciden con folículos ováricos de menos talla y pobre expresión del cuerpo lúteo en la superficie ovárica que determina menor expresión de los síntomas de celo y baja tasa de ovulación. En la anamnesis resulta indispensable señalar los datos que caracterizan la situación sanitaria del centro o región donde se explotan los animales, especialmente los del parasitismo, las enfermedades infectocontagiosas y el programa de vacunación vigentes.
RELACIÓN VACA: TORO
Para toros jóvenes en rebaños pequeños la relación será un toro por cada 20 o 25 vacas, en rebaños grandes puede ser de 1:10, siendo posible disminuir la proporción en terrenos montañosos o de difícil acceso. La base de cálculo considera relaciones de 1:25 para los patios simples, 1:10 para los múltiples y para la cría extensiva en general 1:10.
Anamnesis reproductiva.La anamnesis reproductiva basa sus datos en las enfermedades y perturbaciones anteriores de los órganos genitales, la fertilidad anterior y actual del animal, obtenidos de los principales indicadores que conforman el sistema de registro de evaluación de la eficiencia en la reproducción.
La propia anamnesis sexual del macho trata de obtener información del tiempo que en servicio, el régimen de explotación anterior y actual obtenido de los principales indicadores que forman el sistema de evaluación de la fertilidad. En ella se incluyen la edad de incorporación al servicio reproductivo, la frecuencia de monta o la relación vaca por toro, jerarquía social, carácter de la líbido, reflejos sexuales, capacidad de servicio y de ser posible, la producción y calidad de los eyaculados.
En la monta natural, para poder establecer una adecuada relación vaca:toro hay que considerar, el tipo de apareamiento, tamaño de los rebaños, topografía del terreno, el tamaño de los potreros y el grado de infestación con plantas indeseables.
Uso de los toros según el manejo reproductivo
Variante
Características
Monta libre
10-25 hembras por toro
14 días de servicio y 14 de descanso
Monta dirigida (corrales)
80 hembras por toros
120 saltos por año
Vagina artificial
Dos eyaculados por semana
Un mes de reposo al año
El plan se hace mensual de acuerdo a la producción del mes anterior, calidad del espermiograma y salud del toro
Plan de uso de los toros
Incluye además 17% de toros en descanso, 8% en reserva y una tasa de reposición anual del 20%. En condiciones difíciles de explotación resulta útil dar un descanso a los toros en forma rotativa, para ello se aconseja poner solo la mitad de los toros necesarios en las proporciones antes señaladas y dejar en descanso el resto haciendo el cambio a las 4-6 semanas.
En la hembra, muchos de estos indicadores quedan implícito al evaluar el comportamiento reproductivo del rebaño, los cuales relacionan en muchos casos la participación del macho. Dentro de los principales hay que indagar por:
–Índice de no retorno (NR) o de concepción aparente.Este índicenos informa el porcentaje de vacas y novillas que no presentaron celo después de haberla montado el toro o servida en la inseminación en un período de 30, 60 o 90 días. Es obvio que su valor será mayor, cuando se mida a los 30 días post servicio, pues incluye a las hembras que presentan celo más adelante y en las que generalmente se produjo una mortalidad embrionaria o aquellas que presentando celo no fueron detectadas, bien por insuficiencias en los métodos de detección o por debilidad de las manifestaciones clínicas externas del celo. La confiabilidad de su valor aumenta a medida que transcurre el tiempo después del servicio: debe sobrepasar el 70% en el transcurso de los primeros 30 días, mientras que entre 60 y 90 días, el 70% se considera una cifra muy satisfactoria.–Tasa de concepción.Es el porcentaje de hembras verdaderamente gestantes después de la primera monta o servicio. Cuando hablamos de excelencia en la reproducción, el ganadero debe conocer que este indicador a los 3 meses es al menos un 5% inferior al índice de concepción aparente obtenido a los 30 días. Lleva implícito la calidad del semen y la eficiencia reproductiva del hombre cuando se aplica la inseminación artificial.• Tasa final de concepción (TFC) es el porcentaje total de vacas y novillas que quedaron gestadas después de una o más cubriciones o inseminaciones y se obtiene a través de la siguiente fórmula:La eficiencia reproductiva exige al menos, 80% de TFC
Donde:
HG: Hembras gestadas
HI: Hembras inseminadas
–Tasa de partos.La tasa de partos es el porcentaje de hembras servidas que paren a término una cría viable. La cifra es menor que la tasa final de concepción ya que deben considerarse los diferentes factores que determinan el no parto: abortos, accidentes y sacrificios. Generalmente, se acepta hasta un 3% de abortos como causa principal que influye en los valores de éste índice. Sin embargo, en nuestro medio, este porcentaje se incrementa debido a los errores en la transcripción de los datos del control reproductivo por parte del inseminador y el sacrificio de los animales.–Índice de inseminación, de gestación o cifra de rendimiento. Por este indicador se entiende el número de servicios necesarios para gestar a una hembra o llevarla hasta el final de la gestación. Se calcula a través de:
Para ejemplificar lo antes expuesto, de un total de 140 inseminaciones realizadas en 100 vacas y novillas, con un resultado final de 80 gestantes, obtengo un índice de 1.4 por vacas inseminadas y 1.7 de índice de concepción, lo cual se puede considerar normal. En Cuba, el índice de inseminación se considera satisfactorio cuando se es menor o igual 1.8 servicios por gestación. Cualquier entidad productiva que respete sus indicadores económicos, considera un impacto negativo sobre su eficiencia, valores iguales o mayor de 2 en este indicador.
–Intervalo parto primera inseminación o cubrición.Es un indicador que habla sobre la regularidad del proceso reproductivo al reflejar la continuidad de la función ovárica después del parto. Este fenómeno puede estar influenciado por viarios factores: tipo de parto, alteraciones del puerperio, desnutrición y el desbalance alimentario acentuado por las exigencias nutricionales. Se calcula mediante:
–Intervalo cubrición positiva o parto-inseminación positiva.Este intervalo no sólo reafirma la continuidad del proceso reproductivo después del parto, sino que además, expresa el tipo de parto acontecido, las características del puerperio, el balance de nutrientes, la calidad del trabajo del inseminador y la capacidad fecundante del semen. Se calcula a través de la fórmula siguiente:
–Intervalo interpartal.Es el período comprendido entre dos partos sucesivo y en él quedan incluidos todos los índices antes mencionados. Es la suma del período de gestación, que en sí es un número constante, y el intervalo entre el parto y la concepción.
Comúnmente se afirma que la meta biológica es la obtención de un ternero cada 12 meses; sin embargo, la flexibilidad hacia los 13 meses no es solo por la posible influencia del factor racial, sino además, de otros que pueden compensar cualquier gasto y de esta forma, significar ventajas para el ganadero. Así, este índice puede estar aparentemente “falseado” por una manipulación intencionada de los primeros celos postpartales por parte del especialista en reproducción o el propietario. Por citar un ejemplo, en las novillas de primer parto y con altas producciones, se pueden dejar pasar varios celos con la finalidad de tener mayor producción de leche y cubrir las demandas de nutrientes para el crecimiento que todavía resultan altas a esta edad o cuando se le permite a la madre amamantar a su cría por determinado período de tiempo o al aplicarse el sistema de nodrizaje; estos dos últimos son frecuentes en los sistemas de cría extensiva y explican en gran medida, el bajo comportamiento reproductivo que caracteriza este sistema de producción.
–Natalidad.Es el indicador que expresa el número de hembras paridas con relación al número de hembras expuestas al macho o inseminadas en un intervalo de tiempo, generalmente un año. Se altera o modifica por el uso de machos con trastornos reproductivos o mala técnica de I.A., por tanto, la primera práctica correcta va dirigida al examen andrológico, revisión de la calidad espermática (espermiograma) y los procedimientos de inseminación. La presencia de hembras con alteraciones manifiestas en el tracto genital, el anestro nutricional y lactacional y la interrupción de la gestación, bien sea muerte embrionaria o aborto, afectan este indicador, y deben quedar descartados cuando se pretende una evaluación exhaustiva de los sementales.
Para bovinos lecheros, la prolongación del intervalo parto -parto mayor de 13 meses siempre provoca pérdidas económicas debidas, principalmente, al valor del componente ternero. Por lo general, los rendimientos por la lactación tienen que exceder 6 500 kg de leche para justificar intervalos mayores. En los bovinos para carne, se debe corresponder con un ternero cada 13 o 14 meses, donde combine el no ordeño de la madre, las exigencias de peso al destete y pesos al sacrificio de los machos lo más temprano posible.
Examen clínico general
El examen general exige de una rigurosa disciplina en el momento de realizar la clínica. Muchas veces se subestima la información que da determinado sistema orgánico y se pasa directamente a la inspección de los órganos genitales internos y externos, o de aquellas partes del animal con alteraciones clínicas evidentes. Ello es un error: resulta una obligación recoger todos los signos y síntomas clínicos sobre el animal, ya que una buena historia clínica obliga al principiante a ganar la disciplina que exige el diagnóstico clínico.
El examen clínico lo integran todas y cada una de las informaciones posibles a recoger mediante las técnicas de inspección, palpación, auscultación y la biometría corporal y de los órganos del aparato reproductor.
El especialista tiene que tener un amplio conocimiento del patrón racial ideal para poder exigir correspondencia con éste en los animales que evalúa. La concordancia o “bellezas” de cada región anatómica y sus defectos, atendiendo al biotipo sugerido, son aspectos importantes del examen. Constituyen objetivos de primer orden, detectar las perturbaciones del desarrollo y configuración, la falta de masculinidad o feminidad, la obesidad y la inanición, por la estrecha asociación que tienen con las perturbaciones de la fertilidad.
Los caracteres sexuales quedan representados explícitamente en la forma de la cabeza, la región del cuello, la distribución y el estado de la musculatura, el esqueleto y el temperamento del animal.
TRIADA.Antes de proceder a la conformación del animal y el examen clínico general, es conveniente determinar la triada para evita cualquier excitación en el animal que motive un incremento en el número de respiraciones y la frecuencia cardíaca. Atendiendo a ello, el orden para las determinaciones debe ser: respiración, pulso y temperatura.
Para bovinos adultos en general, mantenidos en reposo y a temperatura ambiental moderada se aceptan como cifras normales de 10-40 respiraciones por minutos (rpm), otros autores cierran más la amplitud de este rango al considerar como normal el comprendido entre 15 y 35 rpm.
–Frecuencia respiratoria. La determinación del número de respiraciones ofrece algunas dificultades, particularmente en animales muy excitables, medrosos o los ubicados en un medio extraño. En animales dóciles y tranquilos esta acción se puede perturbar por la elevación de la temperatura ambiental y las molestias que pueden ocasionar los ectoparásitos.En nuestro medio, se conoce el papel que desempeña el color de la capa y el pelo, el grado de extensión del color en animales overos, las diferencias raciales e individuales en la capacidad termorreguladora, al observarse diferencias en la temperatura rectal, frecuencia respiratoria y tasa de sudoración y con ello, la existencia de animales más o menos tolerantes al calor. Por estas razones, y particularmente en bovinos europeos introducidos en las regiones tropicales, en los meses más calurosos es frecuente observar este rango entre 80-100 rpm acompañado de un incremento de la temperatura rectal y perturbaciones de la termorregulación que determinan alteraciones en el proceso gametogenético y la fertilidad. Se pueden encontrar variaciones fisiológicas con la disminución de la edad, obesidad, grado de repleción ruminal, el decúbito lateral y la marcha, principalmente cuando el animal se encuentra en un ambiente caliente y durante la transportación a grandes distancias en horas no adecuadas del día.
Fuera de estas consideraciones, hay que descartar cualquier aumento o disminución morbosa de la frecuencia respiratoria así como cualquier dificultad en la realización de este acto.
Se reportan pulsaciones normales entre 60 y 80 por minuto. Las variaciones fisiológicas se producen por causas similares a las descritas en la respiración.
–Pulso. La determinación del pulso se realiza presionando la arteria con los dedos índice y del medio, que por lo general debe estar situada sobre una superficie ósea (dura). Se registran las pulsaciones que acontecen durante ¼ o½ minuto y se multiplica por 4o 2 para obtener finalmente el total de pulsaciones en un minuto. Hay que observar el ritmo, la intensidad, plenitud y tensión del pulso y en casos de alteraciones, se debe repetir la lectura por espacio de un minuto completo. Las arterias más apropiadas para la determinación son la maxilar y la coccígea.Para bovinos jóvenes se señala como temperatura rectal normal la comprendida entre 38.5 y 40.0ºC, mientras que para los mayores de un año el rango oscila entre 38.0 y 39.0ºC.
–Temperatura. En cualquier exploración clínica no se debe descuidar la determinación de la temperatura interna del cuerpo, pues al tener expresión numérica directa es un resultado fehaciente e indispensable para el diagnóstico. Es una práctica de gran utilidad, ya que el mantenimiento de la temperatura dentro de límites normales asegura la producción de gametos de forma activa y eficiente. Toda enfermedad infecciosa o no y las prácticas de manejo no adecuadas que determinen fiebre o hipertermia sostenida, implican perturbaciones de la producción de óvulos, espermatozoides y la fertilidad.La medición de la temperatura se realiza con mayor frecuencia en el interior del recto aunque existen determinadas alteraciones a este nivel que pueden aumentarla o disminuirla. Hay que estar seguro que el bulbo del termómetro contacte bien con la pared rectal por espacio de 5 minutos. Resultan suficientes dos medidas diarias en las horas más frescas, es decir, de 6.00 a 9.00 a.m. y en la tarde, con las que se pueden construir gráficas o curvas térmicas de inestimable valor diagnóstico para muchas enfermedades.
Dentro de las principales variaciones se señalan oscilaciones diarias, generalmente constantes, que se manifiestan por un descenso que alcanza el valor mínimo durante la noche y el amanecer, el incremento al amanecer, ligero descenso al mediodía alcanzándose los valores máximos entre 5.00 y 7.00 p.m. La diferenciadiaria entre el valor mínimo y máximo oscila en un Δt de 0-1.5ºC. Cualquier desvío morboso, hacia el incremento o descenso, constituye un alerta importante para el clínico.
PIEL Y MUCOSAS VISIBLES.El examen de la piel además de revelar cualquier alteración propia tiene importancia diagnóstica general. Se realiza mediante la inspección y la palpación de la superficie corporal valorando el asentamiento, extensión, forma, limites, grosor, temperatura, consistencia, sensibilidad y movilidad.
Mediante el examen, es posible detectar cualquier cambio de coloración, brillo, pérdida de sustancias atendiendo al sitio, extensión, color, forma, profundidad, bordes, fondo y secreciones. En ocasiones se precisa la demostración microscópica de parásitos y microorganismos patógenos mediante su raspado y cultivo. Un signo de gran utilidad, es la valoración del pliegue cutáneo, su formación y persistencia para determinar la elasticidad y grado de hidratación tisular. La disminución de la sudoración, anhidrosis, se refleja a través de una piel seca al tacto, típica de la desnutrición crónica, la deshidratación, diabetes y estados febriles, en este último estado, son frecuentes el agrietamiento y el aumento de temperatura, principalmente del morro.
Los aumentos de grosor de la piel tienen relación con edemas cutáneos asociados a múltiples causas, predominado las alteraciones coloidosmóticas que se producen en las hipoproteinemias parasitarias, los edemas de carácter inflamatorio, el enfisema cutáneo y las enfermedades propias de la piel.
Las erupciones cutáneas, nódulos, pústulas, vesículas, costras, úlceras y escamas exigen del diagnóstico de laboratorio para poder incidir sobre el agente causal y dirigir una terapia específica. Todas las alteraciones mencionadas, tienen mayor significación cuando asientan en el escroto, las cuales deben reflejarse de forma clara en la historia clínica del animal.
GLÁNDULAS SALIVALES Y GANGLIOS LINFÁTICOS.Las grandes cantidades de saliva producidas por el rumiante como particularidad distintiva de su proceso digestivo para garantizar la rumia, la neutralización de los ácidos producidos en excesos durante los procesos fermentativos del rumen y del reciclaje de la urea, determina la necesidad de prestar una adecuada atención a las glándulas salivales y las características de su secreción, principalmente parótidas y submaxilares.
–Glándulas salivales.La inspección y palpación de las glándulas salivales se dirigen a la detección de cualquier cambio en su consistencia, tamaño y sensibilidad. En las parótidas, el proceso inflamatorio se corresponde con la región de la parótida, en la base del pabellón auricular y desciende hasta la laringe: cuando el proceso es unilateral, generalmente la cabeza está inclinada mientras que en las afecciones bilaterales ésta se presenta extendida. La inflamación aguda de las glándulas submaxilares refleja una hinchazón dura y dolorosa inmediatamente por detrás del ángulo de la mandíbula. Es posible detectar aumentos duros e insensibles cuando asientan neoplasias, y duros y abscedados durante la actinomicosis y actinobacilosis.–Ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, como parte del sistema retículo endotelial se sitúan en determinados tramos de los conductos linfáticos y actúan como filtros biológicos para los principales microorganismos patógenos del organismo que circulan por la linfa y tienen la propiedad de aumentar su tamaño considerablemente cuando la invasión es grande. La detección de los cambios de tamaño, consistencia y movilidad tienen gran importancia para el clínico, pues orienta tanto la presencia del proceso infeccioso como su posible localización ya que cada región del organismo tiene su propia irrigación linfática. Por medio de la palpación se determina el tamaño, forma, superficie, consistencia, temperatura, sensibilidad y movilidad. La tumefacción aguda de los ganglios sucede después de la inflamación aguda de la región correspondiente, detectándose aumentos de tamaño, sensibilidad a la palpación, aumentos de la temperatura, consistencia semiblanda, tensa o forme y elástica. En los cursos crónicos, la tumefacción resulta de la hiperplasia conjuntiva o de las metástasis que se producen durante las neoplasias, y se caracteriza por un engrosamiento indoloro, firme, duro, frecuentemente desigual y en ocasiones con adherencias.Principales ganglios de interés para el diagnóstico clínico
Los ganglios que se inspeccionan generalmente son los superficiales, representados en el esquema anterior. En el complejo primario de la tuberculosis, los ganglios preescapulares dan una orientación de gran valor junto a los bronquiales (ganglios internos) como también sucede con los ganglios inguinales en los casos de mastitis y alteraciones de los órganos del aparato reproductor.
–Mucosas visibles.