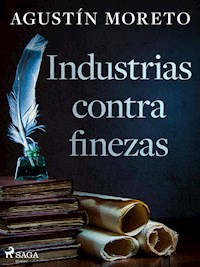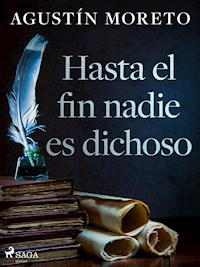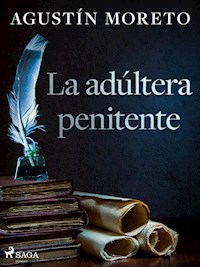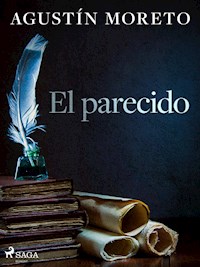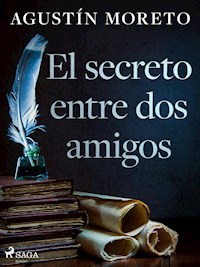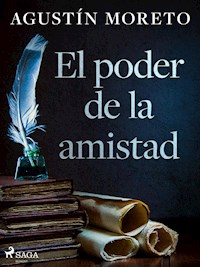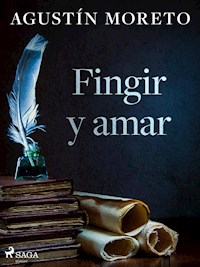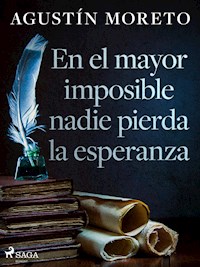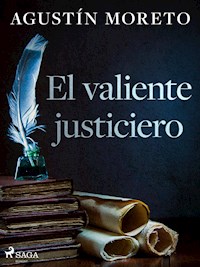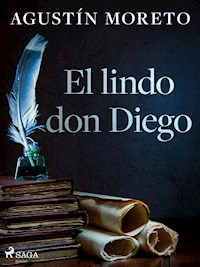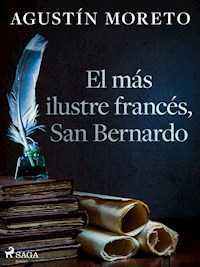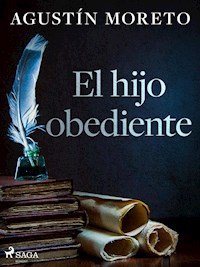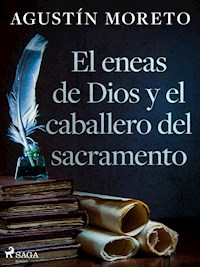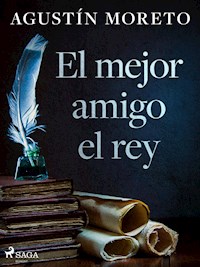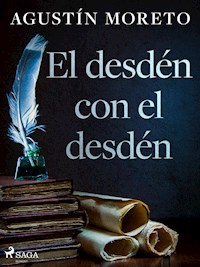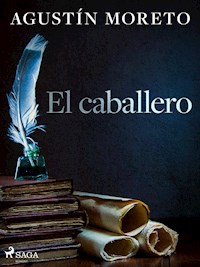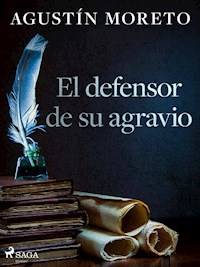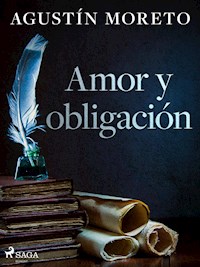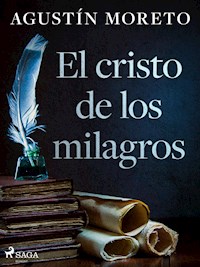
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
El cristo de los milagros es una comedia religiosa de Agustín Moreto, también conocida como El Cristo de Cabrilla, narra la historia del Santo Cristo de Burgos, tras cuya donación a la iglesia empezaron a sonar solas las campanas de la catedral en la que se aloja.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agustín Moreto
El cristo de los milagros
EDICIÓN DE AURELIO VALLADARES REGUERO
Saga
El cristo de los milagrosOriginal titleEl cristo de los milagros o El santo cristo de cabrillaCover image: Shutterstock Copyright © 1800, 2020 Agustín Moreto and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726597684
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
INTRODUCCIÓN
Una comedia moretiana de tema jiennense
El Santo Cristo de Cabrilla (también conocida por El Cristo de los milagros) está basada en el milagro ocurrido en 1637 con una reproducción del famoso cuadro del Cristo de Burgos que portaba, camino de su nuevo destino, el Corregidor de Guadix. El hecho tuvo lugar en la villa de Cabrilla (Jaén), que luego pasaría a llamarse —precisamente por este suceso— Cabra del Santo Cristo.
De la llegada de la sagrada imagen a la citada villa nos ofrece pocos años después una escueta noticia el historiador jiennense Martín de Jimena Jurado, quien sitúa el hecho en la víspera de la festividad de los santos Fabián y Sebastián (19 de enero) 1 . Mucho más explícita resulta la biografía del cardenal don Baltasar de Moscoso y Sandoval (obispo de Jaén cuando sucedió el milagro) redactada algunas décadas más tarde por Fr. Antonio de Jesús María, quien dedica a este asunto todo el capítulo 4º del libro IV, bajo el título de “Primer milagro del Santo Christo de Cabra” 2 .
Los hechos que inspiraron a nuestro dramaturgo podríamos sintetizarlos de la siguiente forma. El caballero burgalés don Jerónimo de Sanvítores de la Portilla era gran devoto de la imagen del Santo Cristo, realizada, según la tradición, sobre el propio modelo de Jesús, cuando su cuerpo fue recogido por Nicodemo para darle sepultura. Durante algún tiempo estuvo en paradero desconocido, hasta ser rescatada —sigue la tradición— por un marino, que la llevó al convento agustino de Burgos, donde es objeto de veneración por parte de muchos fieles 3 . El mencionado caballero, estando en Madrid, atribuyó a esta imagen la curación de una grave enfermedad ante la cual nada habían podido hacer sus médicos. De ahí que, al ser nombrado Corregidor de Guadix, decidiera encargar a un pintor que realizara una copia para tenerla a su lado en el nuevo destino, aunque, según otras versiones, tal hecho había tenido lugar antes del referido nombramiento. Sea como fuere, lo cierto es que agregó a su equipaje dicho retrato (cuya realización se consideraba obra divina y no de la mano exclusiva del artista) y, camino de Guadix, paró la comitiva en una posada del término de Cabrilla. El interés despertado en torno a la caja que contenía tan preciado tesoro, así como la insistencia de algunos vecinos, dio como resultado que fuera abierta ante los concurrentes, que pudieron contemplar la imagen, ante la que puso dos velas la dueña del mesón, doña María de Rienda, cuya fe sería premiada con la curación de su brazo derecho, que hasta entonces no podía articular. Este hecho, unido a otro no menos portentoso, ratificado por la fe popular, de que el mulo que portaba la caja lograra atravesar el río sin que ésta se mojara (a diferencia de lo ocurrido con la carga de otros animales) y se dirigiera por su cuenta a la iglesia del pueblo, donde cayó muerto, se interpretó como un mensaje divino de que el destino de la imagen debía ser aquel lugar. No obstante, el Corregidor se mostraba reticente, ya que suponía renunciar a llevársela consigo a Guadix. Y aquí fue donde surgió la oportuna intervención del obispo jiennense don Baltasar de Moscoso, secundado por algunos prohombres del lugar, como el doctor don Francisco Palomino de Ledesma y Aguilar. Las gestiones del prelado, seguramente acuciado por la fama milagrosa de la imagen, extendida en todo el contorno, y sabedor del daño moral que podría ocasionar en sus feligreses desprenderse del sagrado lienzo, consiguió que, mediante el ofrecimiento de varios privilegios religiosos al Corregidor, éste, al fin, decidiera desistir de su empeño. Y así es como la imagen quedó para siempre en Cabrilla, villa que a partir de estos hechos decidió cambiar su nombre por el actual de Cabra del Santo Cristo. La devoción fue propagándose por otros lugares de las actuales provincias de Granada, Almería y —por supuesto— Jaén.
El autor y la obra
No se conoce ninguna relación de Agustín Moreto (Madrid, 1618-Toledo, 1669) con las tierras del Santo Reino de Jaén y mucho menos con los parajes serranos de la entonces Cabrilla (hoy Cabra del Santo Cristo). ¿Cómo pudo llegar a conocer los pormenores del milagro sucedido en 1637 en esta población jiennense? Pues bien, veinte años después encontramos al dramaturgo en Toledo al servicio del cardenal-arzobispo don Baltasar de Moscoso y Sandoval, quien antes de llegar a la sede primada de Toledo había ocupado la de Jaén (1619-1646). En la citada biografía de este ilustre personaje, escrita a raíz de su muerte por Fr. Antonio de Jesús María, se da cuenta de la fundación en la capital toledana de la Hermandad del Refugio el día de la Encarnación del año 1653 4 . Más adelante, al consignar los hechos relativos al año 1657, apunta el biógrafo que a dicha Hermandad del Refugio se le agregó el Hospital de San Nicolás, con dos salas, una para hombres y otra para mujeres 5 . Y añade a continuación: “Para cuidar dèl [hospital] nombrò à D. Agustin Moreto, Capellan suio. Hombre bien conocido en el Mundo, por su festiva agudeza; que, renunciados los aplausos, que le daban merecidamente los Teatros, consagrò su Pluma à las alabanzas Divinas, convertido el Entusiasmo, ò furor Poetico en espiritu de Devocion. I para que su Assistencia fuese mas continua, le dispuso Possada en el mismo Hospital” 6 . Nuestro autor fijó, pues, su residencia en Toledo, ciudad en la que permaneció hasta su muerte, ocurrida el 28 de octubre de 1669. Cuatro años antes había fallecido el arzobispo, concretamente el 18 de septiembre de 1665.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, parece claro que la comedia de El Santo Cristo de Cabrilla debe fecharse, en principio, entre 1657 (año en que Moreto pasa a desempeñar un puesto de confianza del prelado) y 1669 (muerte del autor); si bien nos inclinamos más por los primeros años de esta etapa, cuando el dramaturgo tenía muy próximos sus éxitos teatrales. Esta opinión chocaría, a primera vista, con el texto antes recogido del biógrafo Fr. Antonio de Jesús María, donde se afirma que desde 1657 nuestro autor abandonó el teatro y “consagró su pluma a las alabanzas divinas”. Sin embargo, creemos que estas palabras no deben tomarse en sentido estricto; es más, estamos ante una comedia de asunto sacro, posiblemente representada (aunque por el momento no hay constancia expresa) en un ambiente de festividad religiosa, sin que sean menoscabo los ingredientes profanos de la pieza, al igual que ocurría —por ejemplo— con muchos autos sacramentales. De no ser así, habría que suponer que Moreto había tenido conocimiento, con anterioridad a 1657, de los sucesos que le inspiraron, ocurridos veinte años antes. Y esta hipótesis podría ser perfectamente válida, puesto que el prelado regentaba ya la sede toledana desde finales de 1646; aunque resulta más lógico pensar que fue a raíz de la relación entre ambos personajes cuando surgió la idea de esta pieza dramática. En cualquier caso, debe descartarse rotundamente la teoría de Ruth Lee Kennedy, en las dos vertientes en que la expone, cuando dice sobre esta comedia —apoyándose en rasgos que entiende que la diferencian de otras obras del autor— lo siguiente: “In my opinion… is probably not Moretós; if it be is, it must be classified under the juvenalia” 7 .
Por supuesto, sería de enorme interés la aparición de algún documento o cualquier otro dato sobre sus primeras representaciones, puesto que nos permitiría fijar con mayor precisión la fecha en que fue compuesta. Los textos que hoy se conservan nada nos aportan en este sentido. Se trata de dos ediciones, ambas posteriores a la muerte del autor, y una copia manuscrita muy cercana cronológicamente. La primera edición corresponde a la colección Parte treinta y cuatro de comedias nuevas, escritas por los mejores ingenios de España (Madrid: José Fernández de Buendía, 1670), donde El Santo Cristo de Cabrilla ocupa el tercer lugar. Once años después sería incluida en la Tercera parte de comedias de D. Agustín Moreto (Madrid: Antonio de Zafra, 1681), también en tercer lugar, aunque bajo otro título: El Cristo de los milagros.
Esta segunda edición nos da pie para un par de comentarios. Así, el hecho de no figurar en las “partes” primera y segunda de las comedias de Moreto (impresas en 1654 y 1676, respectivamente), sino en la tercera y última, podría tomarse como una prueba más de que la comedia pertenece a la etapa final de su actividad literaria. Por otro lado, tenemos el cambio del título, probablemente porque el segundo se consideró más comercial, al evitar la referencia localista del primero, circunstancia que podía restar atractivo a muchos espectadores desconocedores de los hechos que habían inspirado al autor. Todo hace pensar, pues, que el original de Moreto fue El Santo Cristo de Cabrilla. Porque, además, como algún crítico ya tuvo la oportunidad de observar, la cita del segundo en los versos finales de la obra (como despedida de la función, según la práctica habitual de la época), rompe la estructura métrica, señal inequívoca de que el título de El Cristo de los milagros fue un cambio posterior, ajeno al autor.
En cuanto al manuscrito conservado, hay que destacar que presenta el mismo título de la primera edición, de lo que se deduce, en principio, que estaría más cerca de ésta que de la segunda edición; si bien, como luego comprobaremos, la versión manuscrita se aparta de las dos impresas, las cuales mantienen entre sí más puntos de coincidencia. Los especialistas en la materia juzgan que la letra de dicha copia corresponde al siglo XVII 8 , aunque conviene añadir que sus rasgos revelan que procede de tres manos diferentes (una para cada jornada).
Tratamiento dramático
Lo primero que llama la atención al leer el texto de la comedia, es la fidelidad del autor a los hechos que rodearon el milagro acaecido en la villa jiennense. No viene al caso ahora plantear cuestiones sobre la veracidad de tales acontecimientos, de acuerdo con nuestra forma de pensar actual. En aquella época, tan distinta del momento presente, había otra manera de comportarse en el plano espiritual. Y así procedió Moreto (no olvidemos su condición de sacerdote, aunque tampoco sería necesario apelar a esta circunstancia), que, a fin de cuentas, iba a componer una comedia cuyos destinatarios participaban de tales inquietudes religiosas.
Evidentemente, la fórmula teatral establecida por Lope de Vega (a quien, por cierto, se alude de forma elogiosa en los primeros versos de esta obra) tenía sus reglas de juego, avaladas por el éxito popular en los corrales de comedias. Y así, cualquier historia, aunque fuera la de un santo (se podrían citar innumerables ejemplos), precisaba incluir otros ingredientes dramáticos, como una intriga amorosa —generalmente con los oportunos cruces y un desenlace feliz—, la presencia del singular personaje del “gracioso”, etc. De todo ello participa El Santo Cristo de Cabrilla, como puede deducirse del argumento, que pasamos a exponer a continuación.
La primera jornada tiene por escenario la ciudad de Burgos, donde se inician dos acciones que correrán paralelas a lo largo de la obra. El caballero don Juan, acompañado de Carreño y el gracioso Centeno, se acerca a la casa de su dama, doña Inés, y observa con sorpresa que antes ha llegado otro galán, don Pedro, también con acompañamiento, que la está rondando. Se produce una disputa que concluye con la muerte de este caballero y uno de sus acompañantes a manos de los hombres de don Juan. Sale la dama, con su criada Dorotea, y don Juan le reprocha su conducta, ante lo que doña Inés se disculpa. A continuación se dirige éste con los suyos al convento de San Agustín, para librarse así de la acción de la justicia.
Entra en escena el Corregidor don Jerónimo, junto a su criado, camino del mismo convento, en el que se encuentra el Cristo que tantos favores le había hecho y del que ha encargado hacer una copia a un pintor para llevarla consigo a su nuevo destino en Guadix. Llega después, con sus dos acompañantes, don Juan, al que comenta el Corregidor lo relativo a la imagen del Cristo, cuyo origen resulta conocer muy bien el primero, que pasa a relatarlo en un largo parlamento: el dibujo fue realizado por el discípulo Nicodemo, teniendo delante el cuerpo de Cristo cuando iba a darle sepultura; tras mucho tiempo desaparecida, fue rescatada del mar por un mercader, quien, debido a una promesa a los religiosos agustinos, viaja a Burgos y la entrega en el convento de esta Orden. Se queda solo el pintor, que, abrumado por la trascendencia del encargo, pide ayuda divina y en este trance es vencido por el sueño. Aparece seguidamente un Ángel que le muestra una copia ya ejecutada.
Don Juan, que permanece allí, junto a Carreño y Centeno, “acogido a sagrado”, prepara una salida nocturna a la casa de doña Inés, para comunicarle que ha decidido ausentarse de la ciudad, rompiendo así la relación con ella, a lo que la dama responde que no va a consentirlo, por lo que está dispuesta a seguir sus pasos.
Las jornadas segunda y tercera trasladan la acción a la villa de Cabrilla. Comienza la segunda en una venta, donde se han instalado el Corregidor, que va camino de Guadix, y don Juan, con sus acompañantes. Dentro de un ambiente de sabor costumbrista, incluidas las discusiones del Ventero, primero con Centeno y luego con Carreño, se percata éste de que en un descuido se ha producido el cambio de la caja que contenía la sagrada copia por otra caja vacía, lo que produce el lógico enfado del Corregidor cuando se entera de lo sucedido; si bien todo se había tramado para poner a prueba la eficacia de Carreño en la custodia del valioso tesoro.
Entretanto salen dos lugareños, los alcaldes Antón Chapado y Juan Hidalgo, que conversan sobre las fiestas que van a celebrarse —a pesar de que no hay mucho dinero, como recuerda el segundo—, a las que acudirán gentes de otras localidades vecinas, aventurando que allí lucirá su belleza una dama de la villa, Menga. Aparecen luego doña Inés y Dorotea, ambas vestidas de villanas, que son invitadas a las fiestas por Chapado, al que la dama trata de justificar su presencia en este lugar argumentando que va camino de Guadix para visitar a un hermano.
Comienzan los festejos y, dentro del ambiente de regocijo, irrumpe en escena un Sacerdote Griego, quien comunica a los presentes que, tras haber vivido en los Santos Lugares, ha venido a Cabrilla, cuyo entorno geográfico le resulta muy parecido (hasta el punto de llamarla “Sión segundo”), por todo lo cual considera que es el lugar ideal para custodiar una imagen de Cristo, que en breve les llegará. Prosigue la fiesta. Don Juan queda prendado de la belleza de Menga, a la que dirige los primeros requiebros, conducta que le afea doña Inés, que todavía sigue amándolo.
Entra Carreño, que relata un hecho milagroso: dos de los mulos que portaban la carga de la comitiva, al atravesar el río, se habían ahogado, en tanto que un tercer animal, precisamente el que llevaba la caja con la sagrada copia, consiguió pasarlo sin mayores problemas y se dirigió veloz hacia la iglesia, donde cayó muerto. El Cura y el Sacristán pudieron comprobar que la caja ni siquiera se había mojado, tras de lo cual colocaron el lienzo del Cristo en una de las capillas. Los presentes deciden acudir a la iglesia para comprobar lo sucedido, que inmediatamente relacionan con la profecía del Sacerdote Griego. Al principio el Corregidor no está dispuesto a que la imagen se quede allí, pero, ante la insistencia de los vecinos y una milagrosa desaparición momentánea del Cristo, muestra una actitud más favorable, entendiendo que ésta es la voluntad del cielo.
La tercera jornada comienza con un diálogo entre don Juan y Centeno, en el que el primero le comunica que arde de amor por Menga, hermana del alcalde del lugar Juan Hidalgo. Aparece a continuación la dama y don Juan le hace una declaración de amor, pero ella se muestra esquiva y se va, conducta que provoca en el galán el anuncio de que no cesará hasta gozarla. Llega doña Inés, con Dorotea, a tiempo de ver lo ocurrido y de nuevo reprocha la conducta de su antiguo amante, quien no hace caso de sus palabras; por todo lo cual la dama piensa acudir al Corregidor don Jerónimo y exponerle la situación.
Al regresar Menga de la iglesia a su casa, se le aparece un Ángel, que le advierte del peligro que corre y se ofrece para guiarla en el camino. Mientras tanto, don Juan ha montado guardia, con sus dos acompañantes, ante la casa de Menga. Ésta entrará por la puerta que custodia Centeno, quien, al querer intervenir, es impedido por la presencia del Cristo, ante el cual cae espantado al suelo y, después de reponerse, sale huyendo despavorido, sin atender a Carreño, que ha acudido en su ayuda. Por otro lado, don Juan se siente perturbado y oye una Voz del cielo que le habla, seguida de gran aparato de truenos y relámpagos. El retrato le ha impedido consumar su propósito.