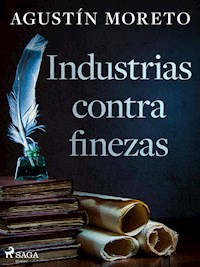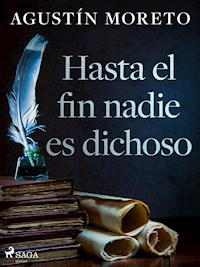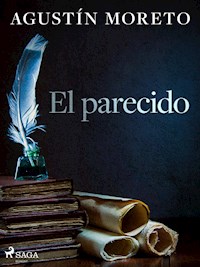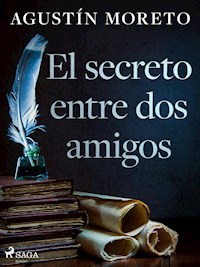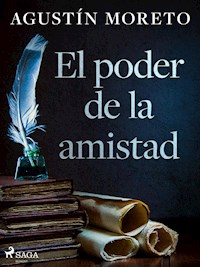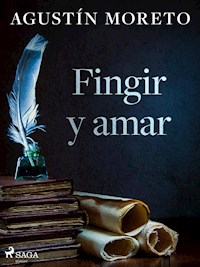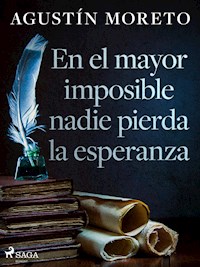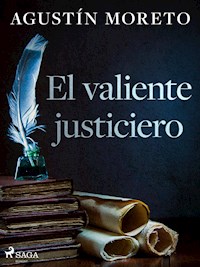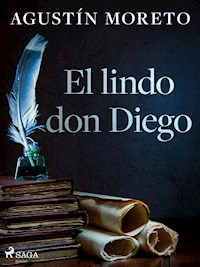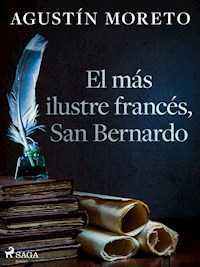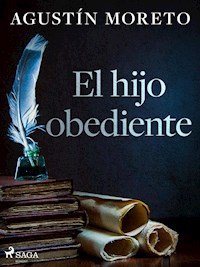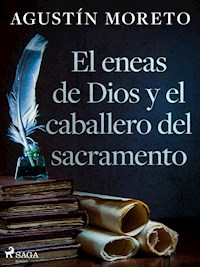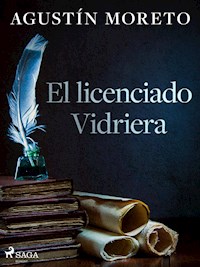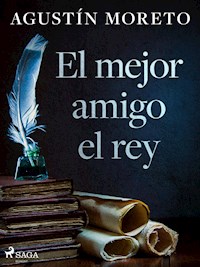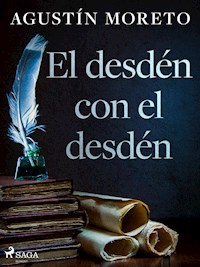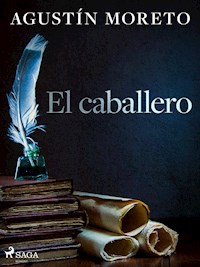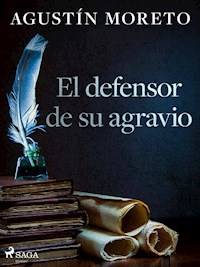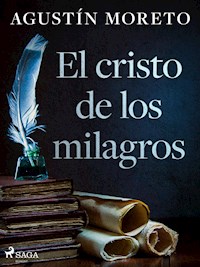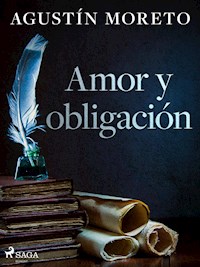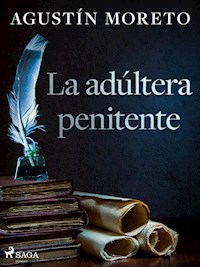
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Spanisch
La adúltera penitente es una comedia teatral del autor Agustín Moreto. En la línea de las comedias palatinas del Siglo de Oro español, la historia se desarrolla en torno a un malentendido amoroso tras el que se suceden numerosas situaciones de enredo, en este caso alrededor de un matrimonio que sufre una infidelidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Agustín Moreto
La adúltera penitente
Dirección: María Luisa Lobato
Edición crítica de Fernando Rodríguez-Gallego
(IEHM - Universitat de les Illes Balears)
De Juan de Matos Fragoso, Jerónimo de Cáncer y Agustín Moreto
Saga
La adúltera penitenteOriginal titleLa adúltera Penitente
Cover image: Shutterstock Copyright © 1657, 2020 Agustín Moreto and SAGA Egmont All rights reserved ISBN: 9788726597516
1. e-book edition, 2020
Format: EPUB 2.0
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO
La adúltera penitente, obra escrita en colaboración, probablemente, por Juan de Matos Fragoso, Jerónimo de Cáncer y Agustín Moreto, no ha sido publicada desde 1797. Sin embargo, en los últimos años ha sido objeto de diferentes estudios, atraídos por aspectos relativos a su autoría, la escritura en colaboración, su carácter hagiográfico o sus problemas de censura.
1. Fecha y fortuna escénica
Los datos externos con los que contamos en torno a la comedia no son abundantes. Para fijar la fecha, un primer terminus ante quem lo constituye 1657, año en que se publicó la edición princeps, incluida en la Parte nona de comedias escogidas de los mejores ingenios de España. Para entonces, Jerónimo de Cáncer, uno de los supuestos tres autores, ya había fallecido, por lo que debe adelantarse la fecha al menos a 1655, año de su muerte.
Las noticias en torno a representaciones nos permiten precisar un poco más la fecha. De acuerdo con los datos proporcionados por la base de datos CATCOM,
El 25 de noviembre de 1651, la compañía de Sebastián de Prado se comprometía con el administrador de la casa de comedias de Toledo para acudir a la dicha ciudad y hacer treinta representaciones con once comedias, cinco nuevas y seis viejas. Entre las mencionadas como nuevas se encontraba Santa Teodora. Como se documenta en DICAT, la compañía de Prado representó en dicha ciudad entre el 29 de noviembre de 1651 y 7 de enero de 1652 inclusive, por lo que es probable que dicha obra se representara dentro de este período.
El genérico título de Santa Teodora podría referirse tanto a Púsoseme el sol, saliome la luna, de Andrés de Claramonte, como a nuestra comedia, pues ambas dramatizan la vida de la santa; pero, dado que la de Claramonte «habría podido ser escrita entre 1615 y 1620, seguramente más cerca de la fecha primera que de la segunda» 1 , lo más probable es que se trate de la colaborada, ya que, en el documento mencionado, la comedia se consideraba nueva2. Difícil es afirmar si esa representación de Toledo fue en rigor el estreno de la comedia o no, pues esta podría ser nueva en Toledo y no en otros lugares, pero sí podemos considerar como bastante seguro que La adúltera penitente haya sido compuesta en 1651, fecha en la que Moreto contaba con 33 años; Matos Fragoso, con 43, y Cáncer, con aproximadamente 50 3 .
En la misma base de datos se ofrecen otras noticias de representación de la comedia: dos que no pudo llevar a cabo la compañía de Francisco García «el Pupilo» en febrero y marzo de 1658 en Madrid (aunque puede presuponerse que, al tenerla en repertorio, sí la representaría en otras ocasiones); en Lima en junio de 1659, con ocasión de las fiestas del Corpus Christi; las que se puede presumir que tuvieron lugar a partir de diciembre de 1669, por la compañía de Manuel Vallejo, dado que de ese mes son las licencias de representación del manuscrito 14915 de la BNE, que se analizará más adelante; en el corral de Valladolid en 1686, 1696 y 1700, por las compañías de Miguel Vela, Serafina Manuela y Lucas de San Juan, respectivamente. Ya en el siglo XVIII, Andioc y Coulon solo documentan una representación de la comedia, con el título Santa Teodora, en el corral del Príncipe, en septiembre de 1733 4 .
Cabe destacar también que el 15 de octubre de 1917 se estrenó en el teatro Eslava de Madrid una refundición de la comedia debida a Gregorio Martínez Sierra (o, más probablemente, a su mujer, María de la O Lejárraga 5 ) y acompañada de música del maestro Joaquín Turina 6 . Teniendo en cuenta que eran los años en los que la pareja compuso obras como Canción de cuna (1911) o El reino de Dios (1915), protagonizadas por monjas, no parece de extrañar que despertase su atención la pieza sobre santa Teodora, en cuya abnegación quizá se viese reflejada la propia Lejárraga. Martínez Sierra pronunció una conferencia (que tal vez escribiese también su mujer) sobre la obra antes del estreno, recogida en la edición del texto publicada en ese mismo 1917. A la función dedicó Ramón Pérez de Ayala una interesante crítica, incluida en su libro Las máscaras, en la que informa de que el montaje, a pesar de sus méritos, no tuvo mucho éxito, por lo que «hubo de retirarse presto por el foro hacia la región de los bienaventurados» 7 .
2. Autoría
Lamentablemente, ninguna de las noticias de representación antiguas que han sido citadas proporciona datos sobre la autoría de la comedia. Sobre esta solo contamos con las indicaciones de sus dos testimonios más importantes: la edición príncipe —de la que deriva toda la tradición impresa posterior— y el manuscrito 14915 de la BNE, testimonios independientes, como se tratará en su lugar.
De acuerdo con la princeps, la comedia es obra de tres ingenios: Jerónimo de Cáncer, Agustín Moreto y Juan de Matos Fragoso —en ese orden—. El manuscrito, por su parte, carece de indicación de autoría en el encabezamiento, así como en las censuras del final de la primera jornada; pero, en el último folio de la comedia, de mano diferente de la que copió el resto de la pieza, se lee: «Fin de la 3.a jornada de La adúltera penitente, de D. Agustín Moreto», indicación que, a primera vista, parece atribuir toda la comedia a Moreto, aunque tal vez podría deducirse que solo se le atribuye la tercera jornada, aun cuando no se haya incluido ninguna indicación semejante en las otras dos.
A pesar de que toda la tradición impresa mantuvo la atribución de la Parte nona, esta fue cuestionada a finales del siglo xix por Adolfo de Castro y Rossi 8 en un largo trabajo en el que pretende demostrar que la mayor parte de La adúltera penitente es obra de Calderón de la Barca, sin contar para ello con ningún dato que lo avale y a partir exclusivamente de argumentos internos, pues entiende que varios de los pasajes de la obra, de gran belleza, solo pudieron salir de la pluma de Calderón.
A pesar de lo poco firme de sus conclusiones, el trabajo de Castro y Rossi encontró eco favorable en otros autores, como Cotarelo, Kennedy o Castañeda 9 , quienes aceptan la participación calderoniana y solo discrepan en las partes que pudo haber escrito cada uno de los autores en liza. Más recientemente, sin embargo, tanto Cassol como Fausciana mantienen la atribución de los impresos 10 .
Más relevantes han sido, sin embargo, las aportaciones de Germán Vega y de Don Cruickshank, quienes apuntaron que diversos fragmentos de la primera jornada solo están documentados en Matos Fragoso, a pesar de que en el orden propuesto en la Parte nona se le atribuía la jornada tercera 11 . Mis propias pesquisas permiten sustentar lo apuntado por ambos 12 , dadas las intertextualidades que he localizado de algunos fragmentos de la primera jornada de Adúltera con otras obras de Matos Fragoso (ver notas a los vv. 184-216, 545-548 y 559-564), de tal manera que parece haber sido el portugués el autor de la primera jornada, aspecto en el que coincidiría así La adúltera penitente con otras obras escritas en colaboración por Matos.
Más complejo es adjudicar las jornadas segunda y tercera, pues no he encontrado intertextualidades de tanta entidad con otras obras de los autores en liza. Sin embargo, teniendo en cuenta diferentes indicios, en particular métricos, parece plausible que sea Cáncer el autor de la segunda jornada y Moreto el de la tercera 13 .
En suma, se puede afirmar con cierta seguridad que la primera jornada de la comedia fue escrita por Matos Fragoso y, con más dudas, que la segunda se debe a Jerónimo de Cáncer y la tercera a Agustín Moreto. Así pues, la autoría indicada en la edición princeps y las sucesivas, Cáncer, Moreto y Matos, yerra en las tres jornadas, mientras que es correcta la señalada en el manuscrito 14915, siempre que se entienda que se refiere solo a la autoría de la tercera jornada, lo que deja huérfanas a las otras dos.
3. La adúltera penitente, comedia de santos
La adúltera penitente constituye un buen ejemplo del subgénero de la comedia de santos o hagiográfica 14 , que tanto éxito tuvo en el teatro español del Siglo de Oro, y, dentro de este, del esquema de la pecadora penitente, que ha estudiado en detalle Natalia Fernández 15 . Como tal, destacan en ella el elemento religioso y el sobrenatural y maravilloso, aunque bien entremezclados con el profano 16 .
La historia de santa Teodora se remonta a fuentes hagiográficas como La leyenda dorada, de Santiago de La Vorágine, o las flores sanctorum de Alonso de Villegas o Pedro de Ribadeneira 17 . La historia se sitúa en tiempos del emperador Zenón (474-491), en Alejandría. Teodora es una mujer ilustre y temerosa de Dios, casada con un hombre sumamente rico. El diablo, envidioso de ella, desencadena una fuerte pasión en un vecino de la misma ciudad, quien, ante su falta de éxito, recurre a una hechicera como tercera. Esta consigue entrevistarse con Teodora, y la convence de que Dios no ve lo que sucede de noche. Así que Teodora recibe a su pretendiente de noche y comete adulterio, pero después se arrepiente. Acude a ver a una abadesa, que le confirma que Dios lo ve todo. Días después, Teodora abandona su casa y acude a un monasterio cercano a Alejandría haciéndose pasar por hombre, y es aceptado. Transcurridos algunos años, Teodora es enviada a Alejandría, y ve a su marido, al que se le había aparecido un ángel. Teodora realiza diversos milagros, como prueba de santidad, y sigue siendo perseguida por el demonio. Una noche se aloja en un albergue público; la hija del posadero quiere acostarse con ella, pero la rechaza, por lo que la moza se acuesta con otro huésped y se queda embarazada, aunque acusará a Teodora de ser el padre. Cuando nace el niño, el padre va al convento; Teodora es expulsada, y la obligan a hacerse cargo del niño. Siete años permanece en las inmediaciones del monasterio, y alimenta al niño con leche de cabras y ovejas. El demonio intenta engañarla haciéndose pasar por su marido, a lo que siguen otras tentaciones, infructuosas. Tras siete años, Teodora es readmitida en el monasterio, junto con su niño. Un día se encierra con él en su celda, y muere, hacia el año 470. Tras un sueño, el abad descubre a Teodora, muerta, y que es mujer. Y así se lo comunica al padre de la chica supuestamente forzada por ella. El abad acude a Alejandría tras hablarle un ángel y encuentra al esposo de Teodora, que acudía junto a ella. El marido pide ingresar en la orden y ocupa la celda de Teodora. El niño criado por ella se acabó convirtiendo en el nuevo abad.
Esta es, muy resumida, la historia de Teodora según la versión de La Vorágine, que presenta pequeñas variantes en otras fuentes. En torno a 1615, la historia fue adaptada al teatro por Andrés de Claramonte en su comedia Púsoseme el sol, saliome la luna, en la que se ajustó la leyenda a los estándares de la comedia nueva, acentuando el conflicto amoroso y el papel de la tercera hechicera e introduciendo la figura del gracioso, al tiempo que se suprimía el papel del diablo. Finalmente, la pieza de Claramonte fue refundida 18 por Matos, Cáncer y Moreto en La adúltera penitente, en la que mantuvieron y amplificaron la relevancia del triángulo amoroso protagonista, aunque introduciendo significativas variaciones, como la recuperación del papel protagónico del demonio, lo que evidencia que acudieron también a fuentes hagiográficas 19 .
La práctica refundidora fue habitual en las comedias escritas en colaboración por estos autores, pues seguramente les facilitaría la escritura en colaboración, al servirles el texto fuente para repartirse la materia con mayor eficacia y evitar contradicciones entre jornadas. A esta práctica acuden también en La adúltera penitente, como se aprecia tanto en aspectos que afectan a toda la comedia, como en otros más de detalle (versos, léxico, formas métricas), que serán comentados en nota al pie en los lugares correspondientes 20 .
4. Sinopsis de la versificación
Primera jornada (998 versos)
Versos Estrofa
1-164 redondillas
165-240 romance e-o
241-260 redondillas (los versos 257-260 son cantados,
pero métricamente son también una redondilla)
261-390 quintillas
391-614 romance i-a
615-794 silva de pareados 21
795-958 romance a-o
959-978 décimas
979-998 romance a-o (con estribillo de heptasílabo +
endecasílabo en vv. 997-998)
Segunda jornada (1018 versos)
999-1068 romance e-a
1069-1080 redondillas
1081-1120 décimas
1121-1168 redondillas
1169-1248 romance e-a
1249-1262 soneto
1263-1350 redondillas
1351-1390 octavas reales
1391-1406 redondillas
1407-1496 décimas
1497-1628 redondillas
1629-1830 romance i-o
1831-1854 redondillas
1855-1862 romance a-e
1863-1938 romancillo a-e
1939-2016 romance a-e
Tercera jornada (930 versos)
2017-2052 silva 22
2053-2300 romance o-a (vv. 2214-2215 y 2284-2285:
estribillos de heptasílabo + endecasílabo)
2301-2558 redondillas (vv. 2517-2528, 2537-2548,
2553-2558: cánticos en latín englobados)
2559-2630 romance e-o (vv. 2617-2620: oración
englobada en romance heptasílabo de
rima a-o)
2631-2750 quintillas
2751-2814 romance e-o (vv. 2765-2768: hexasílabos
arromanzados cantados con rima en o;
vv. 2801-2804: versos hexasílabos en rima
consonante abba; vv. 2811-1814: hexasílabos
arromanzados con rima en o)
2815-2910 redondillas
2911-2946 romance e-e
Resumen de las diferentes formas estróficas
Estrofa
Jornada I
Jornada II
Jornada III
Totales
versos
%
versos
%
versos
%
versos%
Romance
484
48,5 %
438
43 %
404
43,4 %
1326
45 %
Redondillas
184
18,4 %
320
31,4 %
324
34,8 %
828
28,1 %
Quintillas
130
13 %
120
12,9 %
250
8,5 %
Silva
180 (pareados)
18 %
36 (irregular)
3,9 %
216
7,3 %
Décimas
20
2 %
130
12,7 %
150
5,1 %
Romancillo
76
7,5 %
76
2,6 %
Octavas reales
40
3,9 %
40
1,4 %
Soneto
14
1,4 %
14
0,5 %
Canciones (metros variados)
46
4,9 %
46
1,6 %
Como se puede apreciar, el esquema métrico de las tres jornadas difiere bastante entre ellas, aunque en general destaca la variedad métrica de la pieza, que se atenuará en gran medida en otras dos comedias colaboradas de los mismos tres autores: El bruto de Babilonia y Caer para levantar. Es posible que esa variedad métrica de La adúltera derive en parte de la de su comedia fuente, Púsoseme el sol, saliome la luna, con la que existen importantes coincidencias, en particular en sus dos metros mayores, a pesar de la distancia temporal 23 .
5. Estudio textual
Para fijar el texto de La adúltera penitente contamos con los siguientes testimonios 24 :
Como se mostrará en las siguientes líneas, solo dos testimonios tienen relevancia a la hora de fijar el texto: la edición príncipe, A, y el manuscrito de la BNE, pues todas las demás ediciones derivan, directa o indirectamente, de la príncipe. Así se aprecia en diferentes errores comunes de todas ellas, entre los que destacan la ausencia de cinco versos exigidos por métrica:
A estos pueden añadirse otros múltiples errores comunes, como los siguientes:
Las ediciones que derivan de A parecen mantener entre sí una relación de dependencia lineal. En primer lugar nos encontramos con tres ediciones casi idénticas, B1 , B2 y B3, que solo difieren en muy pocas variantes de poca relevancia, por lo que normalmente me referiré a ellas como B. Siguen a A a plana y renglón, con leves y menores excepciones de un verso, hasta la silva que empieza «Fui la mayor estrella» (vv. 615 y ss.), que en A ocupa toda la carilla y en B solo una columna. La cercanía de B a A se aprecia también en cómo respeta la disposición de varios versos mal distribuidos en A, particularmente al final de la primera jornada y al inicio de la segunda 28 . Al tiempo, B introduce errores que pasan a la tradición posterior, como los siguientes:
A estos errores textuales pueden sumarse también algunos de presentación tipográfica. Así, los versos 2686-2690 se reparten siempre entre dos personajes (Natalio y Teodora primero, a los que se suma Roberto), de tal manera que tenemos en total diez intervenciones, cada una de las cuales ocupa en A una línea. En B, sin embargo, se respetó la primera de ellas, pero las siguientes tendieron a agruparse por parejas sin respetar la recta disposición de los versos 29 , error que pasó a los testimonios siguientes.
De las tres ediciones de B que he localizado, tanto B2 como B3 comparten errores con CDE que no están presentes en Bh lo que hace descartar a esta como fuente directa de C:
Pero existen tres lugares en los que C coincide con A y B1 frente a B2 y B3, el primero en las dramatis personae, donde recupera la lectura tres ladrones, frente al error tres labradores de B2 y B3 , y estos otros dos:
En los tres casos quizá C, testimonio intervencionista, recuperase ope ingenii la lectura correcta, dado el contexto.
Al tiempo, tampoco B3 parece haber sido la base de C, dado que omite la repetición de un verso en una canción, sí conservada en C:
Así, B1 parece derivar directamente de A; B2 , de B2 , y B3 , de B2 , pero encontramos también algún caso en el que C coincide con A en lecturas que difieren en B, como este:
Aunque de nuevo parece factible creer que se trata de una corrección introducida por C, dado que la lectura de B no encaja en el contexto y el error pudo haber sido detectado con relativa facilidad. Este intervencionismo de C se aprecia asimismo en pasajes como el siguiente, que además muestra la evolución en las lecturas:
Como puede apreciarse, la lectura correcta de A se estropea en B al introducirse la preposición en delante del sujeto; en C se intenta corregir el pasaje convirtiendo a el rayo en sujeto, y de ahí que abortan se modifique en aborta.
Otros ejemplos de correcciones atinadas de C con respecto a AB, que en ocasiones recuperan lecturas de M, son los siguientes:
En estos ejemplos puede apreciarse también la cercanía de DE a C, que se confirma en errores comunes como los siguientes:
Al tiempo, en D se introducen nuevos errores, que pasan a E:
D también intenta corregir el texto, con mayor o menor fortuna, y sus variantes son transmitidas a E:
Por último, en E, último testimonio de la serie, encontramos lecturas singulares de poca importancia, normalmente modernizaciones o regularizaciones del habla de los villanos:
E, a pesar de los errores comunes que comparte con los testimonios anteriores, es también bastante intervencionista, por lo que acierta con algunas correcciones:
En suma, puede apreciarse que la transmisión impresa de la comedia es estrictamente lineal, de tal modo que el único impreso relevante es la edición príncipe, A.
El texto de M sí presenta abundantes diferencias con respecto a este. Varias de ellas se han podido apreciar ya, pues no contiene algunas de las lagunas o errores comunes de la tradición impresa que se destacaron más arriba. Pero, frente a esta aparente mayor fiabilidad de M, su texto es sensiblemente más corto que el de A. En efecto, faltan en M 239 versos de A (77 en la primera jornada, 70 en la segunda y 92 en la tercera), mientras que, dejando al margen los cinco versos exigidos por métrica ya mencionados, existen en M otros doce no conservados en A, aunque tienden a ser problemáticos. Y debe mencionarse también que, en algunos lugares, ambos testimonios difieren sustancialmente. Así sucede en los tercetos del soneto que recita Teodora (vv. 1257-1262); en nueve versos de Filipo (vv. 1741-1749) que se convierten en cinco diferentes en M, repartidos entre Filipo y Teodora; en cinco versos de A (1998-2002) que se transforman en tres en M en los que se suprime la referencia a una leona nodriza, al igual que sucede en vv. 2013-2016 de A, cambiados por cuatro diferentes en M; por último, cuatro versos de A (2417-2420) son sustituidos por otros cuatro en M, quizá por censura 33 .
En suma, puede observarse que el texto de A es sustancialmente recortado en M, al tiempo que otros versos son modificados por completo. La introducción de estos cambios parece haberse debido a tres razones fundamentalmente: acortar parlamentos demasiado largos, suprimir pasajes difíciles de poner en escena y eliminar versos censurados o susceptibles de serlo 34 . A y M contienen, pues, dos versiones diferentes de la comedia, aunque las variaciones no afecten a un porcentaje demasiado elevado de su texto. El hecho de que ambas ramas contengan versos que faltan en la otra evidencia que M no puede derivar de A, pero sí contamos con un error común de ambos que nos muestra que, en última instancia, se remontan a un antecedente común:
Mas no lo querréis decir,
que en sus pies os va a decir
otra mejor primavera. (vv. 1320-1322)
Como se puede apreciar, la repetición de decir en posición de rima, común a todos los testimonios, se debe a un error de copia: la lectura original en el v. 1321 tenía que ser forzosamente otra (¿lucir?, ¿surgir?, ¿venir?).
Las relaciones entre los testimonios que se han ido señalando pueden quedar plasmadas en el siguiente stemma:
De acuerdo con él, en la edición de la comedia me basaré fundamentalmente en A, por ser testimonio más completo que M, pues este, o algún antecedente, introdujo importantes modificaciones en el texto, como ya se indicó. Sin embargo, en los pasajes que ambas ramas tienen en común, es frecuente que las lecturas de M sean mejores (vv. 46, 71, 88, 90...), por lo que no dudaré en corregir el texto de A de acuerdo con M siempre que así parezca indicarlo el sentido del pasaje. Las enmiendas, en particular las que puedan parecer menos evidentes, serán discutidas en el aparato crítico35.
BIBLIOGRAFÍA
Alonso Hernández, José Luis, Léxico del marginalismo del Siglo de Oro, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1977.
Andioc, René, y Mireille Coulon, Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808), Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 1996 (2 vols.).
Aparicio Maydeu, Javier, Calderón y la máquina barroca: escenografía, religión y cultura en «El José de las mujeres», Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1999.
Apolinar, Francisco, Sermones panegíricos en alabanza de María, señora nuestra, madre de Dios, concebida sin mancha ni deuda de pecado original, en Madrid, por Mateo Fernández, 1663.
Arellano, Ignacio, «Escenario y puesta en escena en la comedia de santos. El caso de Tirso de Molina», en su Convención y recepción: estudios sobre el teatro del Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1999, pp. 238-263.
— «El vestuario en los autos sacramentales (el ejemplo de Calderón)», en El vestuario en el teatro español del Siglo de Oro, coord. Mercedes de los Reyes Peña, número monográfico de Cuadernos de Teatro Clásico, 13-14, 2000, pp. 85-107.
— «Introducción» a Pedro Calderón de la Barca, No hay más fortuna que Dios, ed. Ignacio Arellano, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 2013, pp. 7-71.
Armendáriz Aramendía, Ana, Edición crítica de «El médico de su honra» de Calderón de la Barca y recepción crítica del drama (Apéndice: edición crítica de «El médico de su honra» atribuido a Lope de Vega), Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2007.
Aut. Diccionario de Autoridades (1726-1739), consultado en línea: ‹http://web.frl.es/DA.html› / ‹http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUI LoginNtlle›.
Belmonte, Luis de, Agustín Moreto y Antonio Martínez De Meneses, El príncipe perseguido, ed. Beata Baczyñska, en ‹www.moretianos.com›.
Bernat Vistarini, Antonio, y John T. Cull, Enciclopedia de emblemas españoles ilustrados, Madrid, Akal, 1999.
Biblia de Jerusalén, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1998.
Bravo García, Eva María, «Fórmulas de tratamiento americanas y andaluzas en el s. XVI», Philologia hispalensis, 5, 1990, pp.
173-193.
Calderón De La Barca, Pedro, A secreto agravio, secreta venganza, ed. Erik Coenen, Madrid, Cátedra, 2011.
— Amor, honor y poder, ed. Zaida Vila Carneiro, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2017.
— El año santo en Madrid, ed. Ignacio Arellano y Carlos Mata, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 2005.
— Las armas de la hermosura: ver Hernández González, 2016.
— Comedias, IV. Cuarta parte de comedias, ed. Sebastian Neumeister, Madrid, Biblioteca Castro, 2010.
— Comedias, V. Verdadera quinta parte de comedias, ed. José María Ruano de la Haza, Madrid, Biblioteca Castro, 2010.
— Comedias de capa y espada: La dama duende. No hay cosa como callar, ed. Ángel Valbuena Briones, Madrid, Espasa-Calpe (col. Clásicos Castellanos), 1973.
— El José de las mujeres, en Comedias, VI. Sexta parte de comedias, ed. José María Viña Liste, Madrid, Biblioteca Castro, 2010, pp. 157-252.
— Loa en metáfora de la piadosa hermandad del Refugio, eds. Ignacio Arellano, Blanca Oteiza y Carmen Pinillos, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 1998.
— Mañana será otro día, en Comedias de don Pedro Calderón de la Barca, tomo I, ed. Juan Eugenio Hartzenbusch, Madrid, Rivadeneyra, 1848, pp. 521-547.
— El mayor monstruo del mundo y El mayor monstruo los celos, ed. María J. Caamaño Rojo, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2017.
— El médico de su honra: ver Armendáriz Aramendía, 2007.
— Nadie fíe su secreto, ed. Paula Casariego Castiñeira, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2018.
— No hay cosa como callar: ver Calderón, Comedias de capa y espada.
— No hay más fortuna que Dios, ed. Ignacio Arellano, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 2013.
— El nuevo palacio del Retiro, ed. Alan K. G. Paterson, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 1998.
— Las órdenes militares, ed. José María Ruano de la Haza, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 2005.
— The Painter of his Dishonour / El pintor de su deshonra, ed. y trad. A. K. G. Paterson, Warminster, Aris & Philips Ltd.,
1991.
— El príncipe constante, ed. Isabel Hernando Morata, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2015.
— Tu prójimo como a ti, ed. Eva Illescas Salinas, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 2008.
— Verdadera quinta parte de comedias, ed. Juan de Vera Tassis y Villarroel, Madrid, por Francisco Sanz, 1682.
— La vida es sueño: edición crítica de las dos versiones del auto y de la loa, ed. Fernando Plata Parga, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 2012.
— La viña del señor, eds. Ignacio Arellano, Ángel L. Cilveti, Blanca Oteiza y Carmen Pinillos, Pamplona/Kassel, Universidad de Navarra/Reichenberger, 1996.
Campa Carmona, Ramón de la, «Las letanías lauretanas: origen, estructura y significación», en Religiosidad popular: V Jornadas. 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2007, coords. José Ruiz Fernández y Juan Pedro Vázquez Guzmán, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 2010, pp. 543-559.
Cáncer, Jerónimo de, Poesía completa, ed. Juan Carlos González Maya, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007.
Cáncer, Jerónimo de, y Agustín Moreto, La fuerza del natural, ed. Alejandro García Reidy, en Agustín Moreto, Segunda parte de comedias, V, dir. María Luisa Lobato, coord. Marcella Trambaioli, Kassel, Reichenberger, 2016, pp. 465-657.
Cáncer, Jerónimo de, Agustín Moreto y Juan de Matos Fragoso, No hay reino como el de Dios y mártires de Madrid, ed. Roberta Alviti, en ‹www.moretianos.com›.
Cassol, Alessandro, «El ingenio compartido. Panorama de las comedias colaboradas de Moreto», en Moretiana. Adversa y próspera fortuna de Agustín Moreto, eds. María Luisa Lobato y Juan Antonio Martínez Berbel, Madrid/Frankfurt am Main, Iberoamericana/Vervuert, 2008, pp. 165-184.
Castañeda, James A., «El esclavo del demonio y Caer para levantar: reflejos de dos ciclos», en Studia hispanica in honorem R. Lapesa, tomo II, Madrid, Cátedra-Seminario Menéndez Pidal/Gredos, 1972, pp. 181-188.
— Agustín Moreto, New York, Twayne Publishers, 1974.
Castro Y Rossi, Adolfo de, Una joya desconocida de Calderón. Estudio acerca de ella, Cádiz, Gautier Editor, 1881 (segunda edición).
CATCOM: Ferrer, Teresa, et alii, Base de datos de comedias mencionadas en la documentación teatral (1540-1700). CATCOM. Publicación en web: ‹http://catcom.uv.es›.
Cervantes, Miguel de, Don Quijote de la Mancha, ed. Instituto Cervantes, dir. Francisco Rico, Barcelona, Círculo de Lectores/Galaxia Gutenberg, 2004.
— Los trabajos de Persiles y Sigismunda, ed. Carlos Romero Muñoz, Madrid, Cátedra, 1997.
Cilveti, Ángel L., El demonio en el teatro de Calderón, Valencia, Albatros Ediciones, 1977.
Claramonte, Andrés de, Púsoseme el sol, saliome la luna, ed. Alfredo Rodríguez López-Vázquez, Kassel, Reichenberger,
1985.
CORDE: Real Academia Española, Corpus diacrónico del español (CORDE), banco de datos en línea: ‹http://corpus.rae.es/cordenet.html›
Corominas, Joan, Breve diccionario etimológico de la lengua castellana