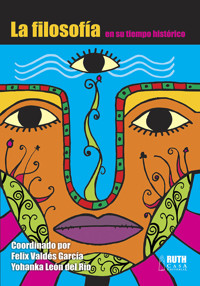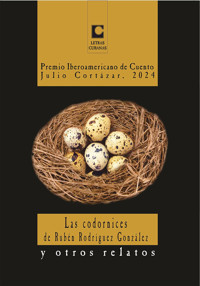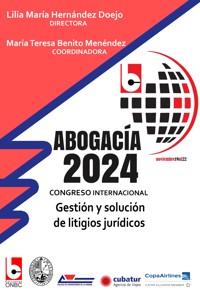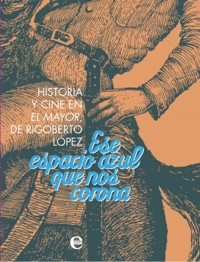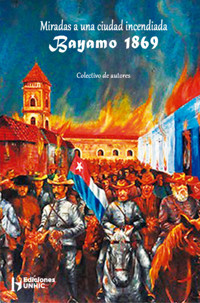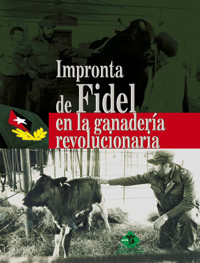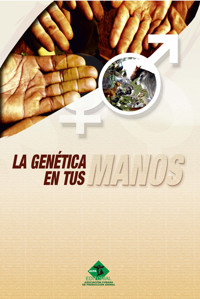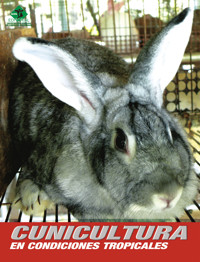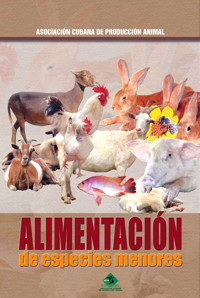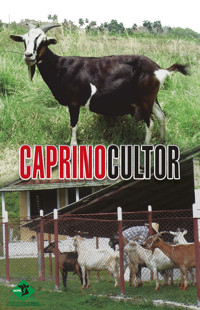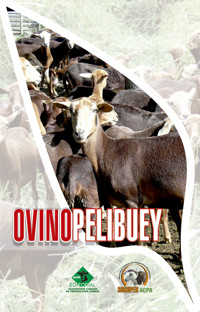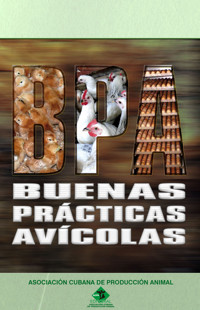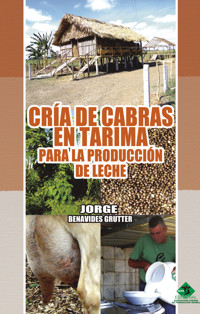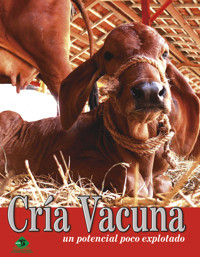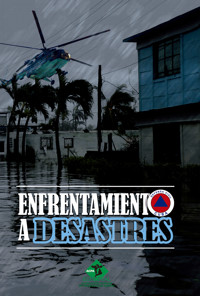Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Este libro es el resultado del trabajo cotidiano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y del congreso ICOM que celebra cada dos años: estos son parte de un todo que está abriendo en Cuba los nuevos caminos de la comunicación. Con rigor científico, nivel de reflexión y de información, los autores de esta obra se toman en serio la tarea de explorar la literatura mundial existente, y ello constituye un doble esfuerzo en un país donde el acceso a las fuentes impresas o a Internet es más difícil.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Revisión de la edición para ebook: Adyz Lien Rivero Hernández
Edición, diseño interior y composición: Pilar Sa Leal
Corrección: Irina Pacheco Valera y Willy Pedroso Aguiar
Tratamiento de imágenes: Oleida Cisnero Naranjo y Pilar Sa Leal
Diseño de cubierta: Ernesto Niebla Chalita
© Colectivo de autoras y autores, 2018
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2020
ISBN: 9789590622786
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras ediciones.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14 no. 4104, entre 41 y 43, Playa, La Habana, Cuba
www.nuevomilenio.cult.cu
© Periódico Juventud Rebelde.
© Portal de la televisión cubana. ICRT.
Prólogo
No podríamos entender completamente este libro, titulado Información, comunicación y cambio de mentalidad. Claves para una Cuba 3.0, si no colocáramos sus capítulos en el contexto del trabajo que realiza la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, una de cuyas actividades internacionales es el congreso ICOM cada dos años.
El libro, el congreso y el trabajo cotidiano de la facultad, que tuve el privilegio de conocer, son parte de un todo que está abriendo en Cuba los nuevos caminos de la comunicación, con el liderazgo novedoso de Raúl Garcés, Rayza Portal y Willy Pedroso, coordinadores de la obra, pero sin duda con el concurso de todos los profesores y estudiantes de la facultad.
Lo que yo vi y sentí en La Habana, no solamente durante los días del evento internacional sino en los diálogos con estudiantes y docentes, fue el despliegue de una energía nueva, crítica y creativa, que solo puede articularse en una sociedad que está cambiando desde la ciudadanía, y sobre todo desde los jóvenes.
El desarrollo en cuestión
Los textos críticos de este libro señalan la distancia entre el discurso del desarrollo como proceso integral que incluye dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales, económicas, medioambientales, con una interrelación inherente al propio fenómeno del desarrollo y las prácticas todavía verticales que toman en cuenta sobre todo las necesidades materiales, como en el paradigma de hace 60 años, con los resultados que hemos visto en muchos países: más cemento, más construcciones, más depredación del medio ambiente y menos espíritu de cambio social.
La visión integral del desarrollo que se despliega a lo largo de los capítulos de la obra demuestra de manera contundente que la única manera de abordarlo es desde un enfoque complejo e interdisciplinario (ni “multi”, ni “trans”). De ese modo, adiós a los ingenieros, a los doctores, a los administradores, a los economistas si es que no están dispuestos a dialogar entre sí adoptando como eje la comunicación como proceso de crecimiento colectivo.
Hacer desde Cuba esas reflexiones es un desafío muy grande y de gran valor, porque en términos de desarrollo la historia del país no ha sido muy diferente a la de otros países de la región latinoamericana que durante las décadas de 1960 y 1970 se dejaron llevar por un concepto desarrollista anclado en el aumento de la producción y en la apuesta por recursos naturales ya sea no renovables o proclives a crear dependencia de rubros singulares, evitando la diversificación que es en todos los casos indispensable. Cuba apostó por la producción de caña de azúcar como Venezuela al petróleo y Bolivia a la minería, con las consecuencias perversas para el medio ambiente y para la propia economía, que conocemos.
Es cierto que el contexto internacional favorecía esos enfoques unidimensionales, porque en el lenguaje de Naciones Unidas no existía todavía una mirada en escala humana. Los enfoques desarrollistas pretendían hacer crecer las cifras con la idea de que ello contribuiría al desarrollo del ser humano, y no fue así.
Por ello la ONU fue cambiando su manera de reflexionar sobre el desarrollo, pero no nos engañemos, lo hizo solamente porque desde diferentes campos surgieron voces críticas que se sustentaban en el análisis de muchos fracasos acumulados y la imposibilidad de responder a los problemas concretos de las comunidades en campos como la salud, la educación, los derechos humanos, las migraciones, la cultura y otros que se había pretendido reducir a cifras.
Mientras más se hipotecaban en un solo rubro productivo, menos resultados para la colectividad obtenían los países. Quedó claro a fines de la década de 1970 que no bastaba construir más escuelas, más hospitales o más carreteras si es que no mejoraba la calidad de la educación, de la salud o del transporte. Escuela dejó de ser sinónimo de educación y hospital se acercaba más a la idea de enfermedad que de salud.
Las nuevas generaciones que influyeron en el pensamiento de las Naciones Unidas lograron imponer la idea del “desarrollo humano” pero este tardó mucho tiempo en ser entendido por los economistas, acostumbrados a medir el desarrollo en cifras. Costó por lo menos una generación crear nuevos parámetros de medición para comprender que la calidad de la educación estaba relacionada directamente con el progreso, como sucedió en cinco países asiáticos (los “tigres” del Asia) que invirtieron en calidad educativa y dieron un salto cualitativo en calidad de vida en apenas tres décadas.
Si en la décadas de 1970 veíamos todavía rasgos similares de mal desarrollo y dependencia en África, Asia y América Latina, muy pronto los países de Asia se despegaron del pelotón de la pobreza y se convirtieron en la vanguardia de la tecnología, algo que recién ahora comienza a suceder en América Latina y en África.
El argumento de culpar al colonialismo por los retrasos que sufría nuestro sur global quedó flotando cuando nos dimos cuenta de que una gran parte de la responsabilidad era nuestra. Para quienes tuvimos la oportunidad de trabajar en programas de Naciones Unidas en países empobrecidos pero a la vez ricos en recursos naturales, se hizo cristalina la idea de que la responsabilidad radica en buena parte en las formas de planificación económica de los propios países, y también en el modelo de cooperación internacional.
Había cambiado el discurso de manera positiva, hacia la dimensión humana del desarrollo, pero no habían cambiado las prácticas de ese desarrollo. Los economistas y administradores del Estado de países de Asia, África o América Latina, generalmente formados en Europa o América del Norte, aplicaban recetas que eran las responsables de desdecir el discurso del desarrollo humano. Estos mismos profesionales que alternativamente ocupaban cargos de responsabilidad en Naciones Unidas o en gobiernos del sur, traían una carga de enfoques perversos que imponían con cierta soberbia y que resultaban en mayor dependencia económica y en mayor pobreza.
Las corrientes más renovadoras seguían precisando su pensamiento para hacerlo menos equívoco de cara a los planificadores tradicionales. De “desarrollo humano” pasamos al “desarrollo humano sostenible”, como una manera de indicar que no bastaba introducir la dimensión humana en los programas de desarrollo, sino que era fundamental la sostenibilidad de los cambios sociales en el mediano y largo plazo. Ese fue el énfasis de los “informes de desarrollo humano” que Naciones Unidas producía cada año en todos los países que contaban con un ciclo de programación acordado con el gobierno.
De los éxitos y de los fracasos que ponía en evidencia la investigación para esos informes, surgió la necesidad de establecer metas globales, en el entendido de que los países no podían resolver aisladamente sus problemas y que había que encararlos como problemas que afectaban a la población mundial en su conjunto. Las críticas muy pertinentes que afloraban desde la sociedad civil en eventos internacionales como el Foro Social Mundial de Porto Alegre, obligaban al Sistema de Naciones Unidas, compuesto por gobiernos de todas las regiones, a ofrecer soluciones a problemas que no habían sido resueltos desde la Segunda Guerra Mundial. De ahí que a la vuelta del milenio los objetivos de progreso se hicieron globales con las Metas de Desarrollo del Milenio y cuando se supo que estas serían insuficientes y que no se alcanzarían por la falta de compromiso de los gobiernos y de los financiadores, se establecieron las Metas de Desarrollo Sostenible en las que nos hallamos actualmente inmersos, con la misma certeza de que no serán alcanzadas.
En principio no es malo que las metas no se alcancen. Si la comunidad internacional y los países individualmente se fijaran metas fácilmente alcanzables, no ejercerían el esfuerzo suplementario que es necesario para lograr algo que al principio se creía imposible de lograr. Las metas deben ser siempre ambiciosas para movilizar recursos financieros y humanos, para que la maquinaria de la cooperación internacional y de los estados se ponga en marcha con objetivos comunes y claros para todos.
Sin embargo, lo que queda claro de la experiencia de estos objetivos de desarrollo y de las múltiples reuniones internacionales que se han llevado a cabo para encaminar el pensamiento sobre el desarrollo y el cambio social, es que esos cambios no pueden ser sostenibles sin que las propias comunidades en cada país, es decir la ciudadanía en general, se apropie de los programas y proyectos para que sean sostenibles.
Por ello el concepto siguió evolucionando desde Naciones Unidas, con la intención de permear en los gobiernos y también en las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil: no basta el “desarrollo humano”, y tampoco es suficiente definirlo como “desarrollo humano sostenible”. Es indispensable la participación de todos los sectores de la sociedad, y por ello una perspectiva de “derechos humanos” se añadió a la de desarrollo humano sostenible. En otras palabras, para que la población participe y para que la sociedad en todos sus niveles haga suya la propuesta del cambio social, es indispensable que sienta que el cumplimiento de las metas es un derecho humano. La salud, la educación, la alimentación y las libertades en su conjunto, son derechos humanos que además de estar consagrados en la carta fundacional de Naciones Unidas, en los documentos básicos de los organismos regionales y en las constituciones políticas de los países, deben estar consagrados en la práctica cotidiana, en el diario vivir de los ciudadanos. Solo así la sociedad en su conjunto participaría en un esfuerzo común.
Y ahora es donde entra a jugar el factor determinante que faltaba: la comunicación. ¿Cómo hacer que la sociedad ponga en marcha su potencial transformador y se sume a esas grandes metas globales?
Se creyó y se cree todavía que a la manera de las empresas que posicionan un producto, bastaba con el uso de la publicidad. Le llamaron “información” o “difusión”, pero básicamente se ha tratado siempre de formas de propaganda institucional ya sea para posicionar el “producto” del desarrollo (una campaña de salud o de educación), o para fortalecer la imagen de la institución que lleva adelante la empresa.
En el mejor de los casos se utilizó la difusión de información con un sesgo educativo para despertar el interés de los mal llamados “beneficiarios” de los programas. Mal llamados así, porque en el desarrollo se beneficia la sociedad en su conjunto y no solamente los aparentes primeros beneficiarios. Por ejemplo, en un programa de producción agrícola de hortalizas, si bien el primer beneficiario es el agricultor porque sus ingresos y su calidad de vida mejoran, es la sociedad en su conjunto y toda la cadena de producción y de consumo la que se beneficia: el país importa menos alimentos, las fábricas producen fertilizantes o tractores, la iniciativa privada se estimula, el Estado afina sus políticas, la nutrición de la población mejora, etcétera.
Sin embargo, el mero hecho de informar no transforma necesariamente la capacidad de la población de participar con sentido de responsabilidad y de “apropiación”. Para ello es necesaria la comunicación entendida como procesos de participación en la toma de decisiones. No es casual que en el Foro Social Mundial además de cuestionar el concepto de “desarrollo” y de exigir otros modelos de desarrollo, se haya abogado también por “otra comunicación para otro desarrollo”. En este tema, la vanguardia del pensamiento estuvo nuevamente en los participantes latinoamericanos.
Todo este trayecto conceptual que se registra en varios momentos del libro parece hoy reducirse a un dilema de difícil solución: ¿discurso o acción? Ha mejorado el discurso, no cabe duda. Todos los gobiernos y los organismos de cooperación han producido maravillosos documentos donde adaptan su filosofía del desarrollo e incluso sus leyes y procedimientos, a los nuevos enfoques participativos, pero la distancia entre la letra impresa (¿letra muerta?) y las formas de investigar, planificar e implementar los programas de desarrollo sigue siendo enorme. No nos sirve de mucho saber que tal ministerio o tal gobierno afirma en sus documentos que el desarrollo se concibe como la elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del medio ambiente… etc. ¿Cómo se verifica eso en la implementación de sus programas?
Esa distancia entre el discurso y la realidad es lo que ha alejado a amplios sectores de la población de las políticas de desarrollo de los de la cooperación. Esto ha sucedido también en años recientes con los discursos andinos del “buen vivir”, que no han pasado del nivel de planteamientos filosóficos indigenistas sobre la vida digna y el amor por la madre tierra; en países como Bolivia y Ecuador han sido socavados por políticas económicas extractivistas propias al capitalismo salvaje: concesiones petroleras y mineras en parques nacionales, agricultura intensiva y deforestación de bosques milenarios, grandes represas hidroeléctricas que inundan territorios indígenas, entre otros.
La información sobre el desarrollo corre entonces el riesgo de servir a proyectos vacíos de contenido y peligrosos para la población más vulnerable, pero llenos de bonitas palabras. O corre otro riesgo: convertirse en propaganda electoral, esquema de construcción de cultos de personalidad a través del avasallamiento de medios estatales o de medios privados a través del financiamiento de publicidad de organismos estatales.
Ambiciosos programas de Estado de corte paternalista han sido un fracaso por imponer de manera indiscriminada a toda la población el mismo tipo de proyectos de desarrollo, sin tomar en cuenta diferencias culturales o históricas. Incluso en gobiernos “bien intencionados”, progresistas, conscientes de las necesidades de las mayorías, esos errores en las políticas de Estado han dado resultados perversos. 1
1 En otros textos he narrado en detalle la experiencia frustrante que conocí en Burkina Faso en tiempos de Thomas Sankara, donde el Ministerio de Planificación impuso en todo el país un plan de desarrollo que consistía en dotar a comunidades de cierto número de habitantes de cuatro proyectos: una maternidad, una escuela secundaria, un campo deportivo y una “Plaza de la Revolución” (donación china). Al final lo que quedaba eran esqueletos de edificios porque el programa vertical de alcance nacional no tomaba en cuenta las necesidades concretas de cada población “beneficiada”.
En síntesis, a menos que la comunicación como proceso participativo penetre todo el tejido del desarrollo y permita que las comunidades involucradas tomen las decisiones, salir del paradigma verticalista será un desafío muy grande.
Nuevas tecnologías: ¿más información y menos comunicación?
Al menos un capítulo de este libro se refiere en profundidad a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y a sus implicaciones positivas y negativas en los procesos de comunicación para el desarrollo.
Desde hace dos décadas por lo menos, a la vuelta del milenio, es imposible hablar de información y comunicación sin incluir en los enfoques a las nuevas tecnologías. La velocidad en la aparición de estas es tal, que para las nuevas generaciones parecería que siempre han estado allí cuando en realidad son procesos de transformación continua relativamente recientes. Si bien Internet se abrió como sistema global a principios de la década de 1980, las mal llamadas “redes sociales” (plataformas virtuales administradas por empresas) tienen muy poca antigüedad. Google y Facebook nacieron comercialmente en 2004, Skype en 2003, Twitter en 2007, Instagram en 2010, Snapchat en 2011, WhatsApp en 2009… Esas fechas son aproximadas, ya que cada uno de estos productos ha pasado por innumerables fases de expansión y perfeccionamiento técnico.
Lo que puede suceder en 2020 o 2025 es totalmente imprevisible porque depende no solamente de descubrimientos que permiten mejorar las tecnologías, sino de posicionamientos comerciales que hacen que algunas empresas se hundan y otras surjan con fuerza en el mercado. Lo que parece ser una tendencia segura es que en menos de cinco años, antes de 2025, el planeta en su totalidad tendrá acceso libre y gratuito a Internet de alta velocidad, y que el concepto de derechos de autor habrá cambiado radicalmente, mucho más allá de los actuales copy left o Creative Commons. Hay por lo menos tres proyectos (Facebook, Google y Tesla) que pretenden poner en órbita suficientes satélites como para que la señal de Internet pueda ser accesible desde cualquier punto del planeta. El acceso gratuito garantiza un volumen de negocios mucho mayor que cobrar centavos por la conectividad o por derechos de autor.
Hoy es difícil concebir que un país quede al margen de estos avances tecnológicos, pero todavía recuerdo hacia 1990 cuando trabajaba en Nigeria, los primeros teléfonos celulares que descansaban sobre una pesada batería del tamaño de un ladrillo. Y pocos años después, en 2004, en Zambia, me viene a la memoria la imagen de un grupo de mujeres rurales, campesinas, cada una con un teléfono celular en la mano, cuando nunca antes habían tenido acceso a una línea fija de teléfono.
La emergencia de la telefonía celular “inteligente” pone en la mano de cualquier persona, sin distinción de clase social o nivel económico, un aparato con capacidades extraordinarias, de las que el usuario común apenas aprovecha entre 10 % y 12 %. Cada mes se producen modelos más avanzados, con más velocidad, más capacidad de almacenamiento, mejor calidad de cámaras, pantallas, baterías, etc. No hay límite para esa evolución que sucede por incrementos diarios para poder desplazar poco a poco los modelos considerados “antiguos” y posicionar productos que ofrecen mayores ventajas técnicas o una marca que otorga mayor estatus social.
¿Qué aporta lo anterior a la comunicación para el desarrollo? Abundan los análisis sobre el impacto de las nuevas tecnologías sobre la velocidad de los intercambios de información, o sobre la dependencia sicológica que crean en los jóvenes usuarios las plataformas virtuales, o la democratización del acceso.
Dominique Wolton,2 entre otros, ha reflexionado sobre la necesidad de establecer, hoy más que nunca, la diferencia entre información y comunicación. Ha señalado con mucha pertinencia que la abundancia de información y la velocidad de los intercambios gracias a las nuevas tecnologías, no significa que exista más y mejor comunicación entre las personas. Por el contrario, se producen fenómenos de enclaustramiento, de mini-redes, de usos solitarios de las tecnologías, que contribuyen a aislar antes que a comunicar. ¿Qué significa esto en los procesos de desarrollo? Quisiera escribir que por el momento hay más preguntas que respuestas, pero ni siquiera me atrevo a formular la preocupación en esos términos, porque todo parece indicar que ni siquiera se han planteado todavía las preguntas más pertinentes para el campo del desarrollo.
2 Dominique Wolton: Informer n’est pas communiquer, CNRS, Paris, 2009.
Se da como un hecho adquirido que “las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo”, pero no se reflexiona suficientemente el impacto que estas tienen en la cultura de las comunidades o, más aún, en la cultura comunicacional de las comunidades. ¿A mayor información mayor desarrollo? Parecería que una respuesta positiva a esa pregunta está siempre lista, lo cual no haría sino hacernos retroceder a principios de la décadas de 1970 cuando dominaba el paradigma de la “difusión de innovaciones”, que afirmaba precisamente que la difusión de información era el camino para la solución de la pobreza y la desigualdad social. Entonces, con los avances más recientes de Internet que permiten a cualquier usuario generar información y contenidos, ¿podemos decir que esto beneficia y (si fuera el caso) de qué manera al desarrollo?
En el estado actual de la reflexión sobre el tema, se suele hablar del potencial de las nuevas tecnologías en el desarrollo y el papel del Estado que debe trascender la etapa de la informatización de los servicios públicos, lo que se conoce actualmente como “gobierno digital”, para ofrecer no solamente información y acceso sencillo y transparente a los trámites para hacer la gestión más eficiente, sino usar también las nuevas tecnologías para articular una ciudadanía participante, con capacidad de intervenir y tomar decisiones en asuntos del Estado que influyen en su vida cotidiana. De eso, estamos todavía muy lejos, en parte por el temor de los gobiernos de dar demasiado poder a los ciudadanos para debatir, decidir y planificar el desarrollo.
Para ello hay que pensar “fuera de la caja” con una visión de futuro de mediano y largo plazo. Una democratización del acceso a la información del Estado para mayor transparencia de la administración pública es un paso, pero no resuelve los problemas de desarrollo que todos nuestros países arrastran desde hace décadas sin resolverlos. Si las nuevas tecnologías no se encaran como un tema de participación efectiva y no solamente de acceso a la información, seguiremos estancados en modelos de desarrollo verticales, donde pequeños grupos de planificadores y “especialistas” imponen su saber y su ideología sobre el desarrollo.
Lo que se ha dado en llamar The Age of Big Data Analytics3 podría convertirse en The Age of Rigged Dogmata Analytics4 donde un océano de información engulliría cualquier capacidad de análisis independiente, porque estaríamos al servicio de motores con algoritmos diseñados por empresas con fines comerciales e ideológicos (como sucede con Facebook y Google en buena medida).
3 Precariamente traducido como la era del análisis de los grandes datos.
4 Que podríamos traducir como la era del análisis de los dogmas trucados.
Todos los análisis sobre la tecnología de información y sobre el progreso tecnológico de los teléfonos inteligentes portables que se han convertido para las nuevas generaciones en prótesis inseparables del cuerpo, envejecen en pocos meses. No tiene mucho sentido explicar cómo funcionan esos inventos, a menos que uno quiera dejar textos como referencias arqueológicas para los estudios inmediatamente futuros. Los intentos de explicar palabrejas que hace apenas unos años nos parecían nuevas (cibercultura, hipertextualidad, web 3.0, nanoconductores y tantas otras), se convierten en ejercicios vanos inmediatamente sobrepasados por nuevas olas de transformaciones que dejan como muebles viejos los parámetros tecnológicos anteriores. Si escribo “memoria y pantalla de grafeno” quizás todavía llame la atención de algún curioso, pero en pocos meses ya será parte del lenguaje corriente.
En el debate mundial sobre comunicación y por tanto también en este libro, las nuevas tecnologías son como el muchacho díscolo y despeinado que alborota el barrio de la reflexión. Es bueno que así sea, a condición de establecer un diálogo directo con ese muchacho, y no construir una reflexión basada en lo que otros dicen de él. Este muchacho se mueve muy rápido con su patineta y su cabello despeinado, por ello lo que nos digan los vecinos que lo miran con extrañeza o muecas de censura desde sus ventanas no nos aporta mucho.
Los pendientes de la comunicación en Cuba
El libro da cuenta de las preocupaciones principales del desarrollo en la vuelta del milenio, preocupaciones no resueltas globalmente, pero mejor asidas en términos teóricos gracias a la incorporación del enfoque comunicacional desde la perspectiva de un país con las condiciones especiales que vive Cuba.
Los temas de género, salud, medio ambiente, y otros son objeto de análisis académicos muy consistentes que para quien mira desde afuera demuestran el grado de avance de la reflexión en el seno de la Universidad de La Habana, el núcleo central que compone la estructura de este libro que no se limita a sumar textos a lo largo de 300 páginas sino a contrastarlos.
Las “crisis” de la humanidad están desparramadas en sesudos informes de poderosos “tanques de pensamiento” que se reúnen en diferentes destinos del planeta para evaluar avances y plantear nuevos retos y metas. Me permito ser un poco sarcástico porque esos informes excluyen de manera casi sistemática el papel de la comunicación como proceso humano de diálogo y participación.
Pero este libro tiene una ventaja y es que está escrito por cubanos para influir en la reflexión sobre comunicación para el desarrollo en Cuba. Y ese sí es un horizonte posible. La mayoría de los capítulos, más de la mitad del libro, abordan los problemas desde la perspectiva cubana, ya no en un plano teórico general, sino desde experiencias concretas que tienen que ver con políticas nacionales, disposiciones legales, instituciones culturales y educativas, etc. Eso hace que sus referencias inviten a quienes diseñan políticas y las aplican, a establecer un diálogo fértil con quienes generan pensamiento.
El papel de las universidades es generar pensamiento nuevo, no “educar” en el sentido clásico de la escuela. El papel del Estado es planificar y ejecutar programas en beneficio de la población. El punto de encuentro entre el Estado y la academia se da en proyectos de reflexión como este, porque ni la academia tiene capacidad de ejecutar, ni el Estado capacidad de reflexionar al ritmo en que la sociedad exige.
La ventaja de libros como este es que sin negar que aquellas discusiones de expertos puedan ser importantes, aporta con una mirada desde la comunicación que está generalmente ausente. Ojalá esos especialistas en temas de economía, salud, educación, medio ambiente o políticas públicas que se dan cita regularmente en los centros de poder del planeta, leyeran estos textos con el mismo respeto con que sus informes son leídos por quienes han estudiado y escrito para este libro. Es probable que no lo hagan, muy seguros de que hay un solo saber centralizado que se administra desde las grandes instituciones para el desarrollo. Es probable que este aporte pase desapercibido por ellos a pesar del esfuerzo que representa. Es probable que sigamos conversando entre nosotros con la mirada en un horizonte menos vertical y más relacional.
Quizás el secreto está en pensar más la comunicación como proceso que como instrumento y despojarla de tanto aparato y tecnología que fascina y a la vez confunde los términos de intercambio. Y desde el punto de vista académico, quizás desvestirla también de los excesos de teoría para partir del pensamiento propio y de la realidad propia.
Soy de los que admiran el rigor científico de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y no ha dejado de sorprenderme el nivel de reflexión y de información de quienes estudian y enseñan allí. En comparación con otros estudiosos de otros países de la región y del mundo, me parece que los cubanos se han tomado en serio la tarea de explorar la literatura mundial existente, y ello constituye un doble esfuerzo en un país donde el acceso a las fuentes impresas o a Internet es más difícil.
De ese doble esfuerzo no puede sino nacer un pensamiento más autónomo e innovador, capaz de cuestionar las certezas que hoy por hoy se han instalado en los estudios de comunicación en las universidades latinoamericanas.
Alfonso Gumucio Dagrón, La Paz, octubre de 2018.
Presentación
El cambio cultural que necesita una Cuba 3.0
Cuba anuncia una nueva política de comunicación social,1 que junto al proceso de informatización y la discusión en torno a un diseño de país contenido en los lineamientos de la política económica y social y la conceptualización del modelo, perfilan la búsqueda de un Estado y na sociedad modernos, innovadores y movilizadores de la participación ciudadana. Oportunidad, al fin, de poner la dinámica institucional a la par de los mecanismos, cada vez más diversos, para la interacción social.
1 Aunque no es pública, la política de comunicación del Estado cubano viene debatiéndose entre las estructuras de comunicación de los organismos de la administración central del Estado (OACE), los órganos locales del poder popular, las empresas estatales y los medios de comunicación.
Pero los cambios de mentalidad no ocurren con la misma rapidez que los institucionales y jurídicos, mucho menos en un ámbito que, por las razones que fueren, padeció una débil jerarquización dentro de la gestión del desarrollo nacional —se negó la comunicación como proceso estratégico y se implementaron enfoques unidireccionales en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario—, y que aún no se comprende de manera holística.
Sobre todo en los niveles de toma de decisiones, el nuevo posicionamiento de la comunicación, la información y la tecnología como agendas prioritarias para el país no ha impulsado suficientemente una cultura infocomunicacional.
La experiencia ha confirmado que no bastará con las presiones institucionales para tener en el corto plazo estructuras, estrategias y productos de información y comunicación, habrá que seguir también el camino más largo para que la comprensión y las capacidades sustenten los cambios.
Se trata de oponer una visión cultural —que incide en los sistemas de creencias, valores y conocimientos de la entidad y las personas, para llegar a sus maneras de pensar y a sus comportamientos— a una visión contingencial,2 centrada en resolver problemas “para ayer” y en modificar el comportamiento organizacional sobre la base de orientaciones “desde arriba” y no de prioridades estratégicas identificadas (Cuadro 1).
2 No es propósito de este apartado criticar la teoría contingencial de la administración, surgida a principios de la década de 1960 desde los aportes de Tom Burns, G. M. Stalker, Alfred D. Chandler, Paul Lawrence y Jay Lorsch, entre otros; pero es indudable que muchas organizaciones cubanas se han ajustado a la versión instrumental de este modelo y terminan reaccionando únicamente a los cambios y presiones del entorno, y a las orientaciones y demandas de actores externos.
Claro está, depende de muchos factores que la implementación de las políticas y las normativas que vendrán para un desarrollo más basado en la información, la comunicación y las tecnologías, no genere cambios únicamente contingenciales. Uno de los niveles más importantes está en el propio ámbito donde se formulan y se hacen cumplir las políticas y normativas. Hay que superar prácticas culturales propias de momentos anteriores de la Revolución Cubana, que en los nuevos contextos, desestimulan la circulación creativa y multi-discursiva de recursos, sentidos y significados culturales, base de la construcción colectiva y la participación.
Cuadro 1. Implicaciones de asumir las nuevas regulaciones infocomunicacionales desde la mirada contingencial vs desde la cultura
Visión contingencial
Visión desde la cultura
Estructura y gestión
Se asignan encargos infocomunicacionales a estructuras aparentemente afines, como capacitación, atención a la población e informática.
Se elaboran los documentos que exigen las normativas (manuales, estrategias, políticas) pero no se tienen en cuenta en las actividades que se llevan a cabo.
No se piensa en la información y la comunicación cuando se planifican las actividades y procesos organizacionales, sino que se incorporan cuando han surgido dificultades en los procesos de implementación.
Predominan modelos clásicos de planeación, sin datos actualizados de la situación infocomunicacional a lo interno y a lo externo y con poca participación de los futuros destinatarios de las acciones.
Se tiene una visión integral de todos los procesos organizacionales donde intervienen la información, la comunicación y la tecnología, y se estructuran equipos funcionales a estos procesos.
Más que tener una estrategia de comunicación y otros documentos, se tiene una visión estratégica de los procesos infocomunicacionales, que significa tener claridad sobre el escenario futuro que se quiere para la organización y los recursos que se deben movilizar para llegar a él.
Los procesos de planeación parten de análisis informados y participativos sobre la situación de la entidad y los problemas a resolver. Igualmente, están menos centrados en los documentos finales (estrategia y manuales) y más en las transformaciones.
Procesos infocomunicacionales internos
No se priorizan los procesos internos en la gestión.
Se apela a canales y servicios menos creativos y dinámicos, muchas veces burocratizados.
Las orientaciones cambian a menudo a partir de presiones de otras instancias.
Se suelen crear pocos espacios para la deliberación y la toma de decisiones conjunta acerca de pasos a dar en la organización.
Los avances o retrocesos en la entidad dependen de la sensibilidad y preparación del directivo de turno, más quede los procesos internos.
Existen riesgos internos de corrupción y fraude.
Se comprende la importancia de los procesos infocomunicacionales internos para impulsar un buen clima en la organización, hacer corresponder la cultura con la identidad y con la imagen que se desea proyectar, así como la gestión delconocimiento y el manejo de las crisis.
Se comprende la complejidad de los cambios organizacionales, y se garantiza la participación y preparación ante los mismos a través de procesos infocomunicacionales.
Se implementan estrategias integrales de modernización, que pasan por la reducción de riesgos asociados a la gestión documental.
Procesos infocomunicacionales externos
A pesar de las acciones que se implementan, la imagen que se quiere proyectar a los públicos externos no coincide ni con lo que publican los medios de comunicación, ni con la imagen que los actores externos se construyen.
Los públicos externos desconocen los logros de la entidad o se los atribuyen a otras organizaciones.
En el caso de la administración pública, predomina el enfoque clientelar y de servicios a la población.
Se establecen relaciones efectivas en el ámbito externo, con base en la articulación inter-actoral y las redes de innovación.
En el caso de la administración pública, se pasa de la mera respuesta a quejas y planteamientos de la población, y la gestión de servicios (enfoque clientelar); a trabajar junto con la ciudadanía en solucionar problemas que les afecten e implementar programas que les beneficien (enfoque participativo, movilizativos).
Miguel Díaz-Canel se refirió al tema en la clausura de la Primera Conferencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba. Según el Presidente cubano, la cultura comunicacional y de informatización —además de la transparencia y la rendición de cuentas— están entre los pilares del perfeccionamiento del trabajo de los cuadros de dirección:
Cuando los cuadros no reconocen la necesidad de la investigación científica y la innovación, la necesidad de utilizar la comunicación social y la informatización para la solución de problemas […] ahí mismo se desechan las buenas ideas, las ideas revolucionarias, las ideas aportadoras.3
3 Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “Discurso de clausura de la Primera Confrencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba”, Palacio de Convenciones, La Habana, 3 de octubre de 2018, en http://www.radiorebelde.cu/noticia/diaz-canel-informatizacion-sociedad-es-una-prioridad-20181003/, consultado en octubre de 2018.
En otras líneas de acción, habría que pensar, al menos, en los elementos siguientes:
• Dotar a los tomadores de decisión y a las estructuras infocomunicacionales de metodologías integradas. Si los instrumentos para perfeccionar los modelos de actuación llegan por separado y en formatos diferentes, serán menores las posibilidades de que estas personas, en medio de presiones coyunturales propias de sus dinámicas de trabajo, aprehendan y asuman nuevos enfoques. Esto incluye un reto académico: entender y proyectar el lugar de la infocomunicación entre las ciencias sociales, empresariales y administrativas; así como sus relaciones con el resto de los saberes.
• Ampliar la información disponible para la toma de decisiones en el ámbito infocomunicacional. El país no cuenta con suficientes datos acerca de las maneras en que la ciudadanía accede y usa la información, la comunicación y el conocimiento; por tanto, no se tienen en cuenta estos elementos en la formulación de políticas y estrategias, ni en la implementación de programas. No se ha entendido suficientemente que la comunicación, la información y la tecnología no son únicamente viabilizadoras de los procesos de gestión del desarrollo, son también problemáticas sociales de relevancia cada vez mayor.
• Generar espacios y recursos de formación que se multipliquen a escala territorial. La estrategia cubana de informatización prioriza el gobierno y el comercio electrónico, pero son igual de importantes la tecnología educativa y el aprendizaje electrónico. Esta puede ser una vía de capacitación más dinámica para tomadores de decisión y estructuras infocomunicacionales, que complementen los espacios ya existentes. La formación debe buscar enfoques igualmente integrales y generar recursos de acompañamiento.
• Estimular entornos colaborativos, innovadores y transformadores que incluyan la administración pública, el sector no gubernamental, la empresa, las universidades y centros de investigación, y la ciudadanía. Este será un paso esencial en la socialización de buenas experiencias, el acompañamiento en la implementación del marco normativo y la articulación.
En el caso del sector público, la cultura infocomunicacional es notablemente importante. Las transformaciones que se proyectan e implementan en Cuba dejan ver una agenda de modernización de la administración pública que incluye: actualización del concepto mismo de desarrollo, descentralización, mejora del funcionamiento orgánico, refuerzo de la capacidad innovadora, dinamización de las fuentes de financiamiento, uso de las TIC y ampliación de los mecanismos de participación ciudadana mediante la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno electrónico. Queda clara también la intención de que el municipio sea punto de partida de todas las transformaciones y centro del sistema socialista.
Este conjunto de propósitos complejiza las maneras de gestionar el territorio y demanda mayor preparación en los actores de gestión. Si la agenda modernizadora se implementa bajo los mismos códigos del modelo clientelar anterior, las transformaciones no tendrán sostenibilidad ni alcance, y corren el riesgo de sufrir retrocesos asociados a los cambios de personal y disponibilidad de recursos. De igual forma, la adopción o no de una mirada desde la cultura establecerá diferenciaciones entre los territorios: tendrán mejores resultados aquellos municipios que hayan asumido los conceptos y tengan personal preparado, entre otros elementos. Una reflexión que tiene dos sentidos, porque los mecanismos de socialización y creación de capacidades para implementar las nuevas políticas, deberán establecer estrategias particulares según las capacidades.
Respecto a la ampliación de la participación ciudadana, el Estado da importantes pasos hacia el gobierno electrónico, y está cerca de culminar la primera de cuatro etapas:4
4 Esto también fue anunciado por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en el discurso de clausura de la Primera Conferencia Nacional de la Unión de Informáticos de Cuba.
1. Presencia: persigue que todos los organismos y entidades estén en la web con alto grado de interactividad.
2. Interacción: se aprovechan las plataformas creadas para generar comunicación directa entre los ciudadanos y los organismos y entidades.
3. Transacción: los sitios web de los organismos y entidades están preparados para ofrecer sus trámites y servicios como un complemento de la atención “cara a cara” en las oficinas.
4. Transformación: se redefinen los servicios y la estructura de la administración pública, a partir de la articulación interactoral, lo que permite servicios cada vez más personalizados. Mientras las tres primeras fases constituyen un salto tecnológico, esta cuarta significa un salto cultural.
La experiencia de sitios y portales para los Órganos Locales del Poder Popular ha demostrado que se suele poner mayor énfasis en la generación del soporte tecnológico que en los contenidos, por lo que se enfrentan problemas de actualización y posicionamiento web una vez las plataformas están listas. Igualmente, algunos sitios que se generan son reproductores de los modelos clientelares de administración pública —ofrecen contenidos estáticos, trámites y espacios donde la ciudadanía se queja y el servidor público responde—, basados en la relación gobierno-ciudadanía; sin embargo, están quedando fuera importantes posibilidades en las relaciones gobierno-gobierno y ciudadanía-ciudadanía que debieran incluirse.
Lo anterior cobra fuerza, como probablemente nunca antes, dentro de un escenario 3.0 de ejercicio de la política. Si la tecnología ha dinamizado a escala global la capacidad de los gobiernos para responder a los ciudadanos, y, en sentido inverso, la posibilidad de los ciudadanos de acceder a sus representantes, la modernización de la administración pública pasa necesariamente por dotar de sentido político el uso de las TIC. El término “3.0” no es solo la expresión de un salto tecnológico, también apunta a los cambios culturales que sustentarán una sociedad red, sociedad de la información y el conocimiento.
Cambiar la mentalidad en un país 3.0 implica entender que la sociedad red, para ser funcional, depende naturalmente del acceso a la información, la transparencia, y una cultura de gestión articulada del conocimiento.
Necesitamos servidores públicos con sensibilidad y cultura política suficientes como para responder sin ruborizarse, valiéndose de las TIC, a las inquietudes del pueblo. Si queremos genuinamente hacer valer el concepto del control popular —contenido en los lineamientos de la política económica y social, las bases del modelo de desarrollo y, más recientemente, en el proyecto de Reforma constitucional— hay que aguzar el oído frente a la voz de la ciudadanía, naturalizar sus interpelaciones, y capitalizar sus reclamos en función del objetivo de construir un país mejor. Ese camino no solo apunta a fortalecer las estrategias-nación para el uso de las TIC con visión estratégica, sino también —y tan importante como lo anterior— a poner en práctica modos de hacer política que sean contemporáneos, osados y previsiblemente más participativos.
Este libro pretende contribuir a esos cambios de mentalidad, compila un grupo de reflexiones, aportes metodológicos y prácticos, e investigaciones de los campos de la Comunicación Social y las Ciencias de la Información, que abordan, desde enfoques interdisciplinares, las dinámicas sociales y de gestión que necesita la sociedad 3.0. Es el resultado del trabajo de varios años en el seno de la Cátedra de Información y Comunicación para el Desarrollo, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, en colaboración con varios centros de investigación, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, así como iniciativas y proyectos de desarrollo dentro y fuera de Cuba.
El libro ve la luz después de “Información, comunicación y cambio de mentalidad. Nuevas agendas para un nuevo desarrollo”, que presentó la infocomunicación como espacio inter y transdisciplinar donde se articulan las herramientas y saberes de las Ciencias de la Información y la Comunicación, y se debatió su pertinencia ante los procesos que vive Cuba, hoy. Siguiendo la línea, se presentan en esta ocasión debates sobre las relaciones entre la infocomunicación y el resto de las agendas del desarrollo, los diálogos con otras ciencias, y sus manifestaciones concretas en los ámbitos organizacional, comunitario, mediático y masivo.
Las exploraciones en este sentido incluyen el establecimiento de nexos conceptuales, la búsqueda de fórmulas metodológicas, la identificación y proyección de competencias infocomunicacionales en actores clave, y la reflexión sobre el necesario marco político. Todo esto, en tres ejes de reflexión:
1. Infocomunicación y agendas del desarrollo
Constituye un apartado conceptual, donde se revisan los nexos entre los procesos infocomunicacionales y dimensiones del desarrollo humano y sostenible a las que Cuba presta atención hoy: tecnología, género, salud, educación y medio ambiente. Todas las claves teóricas que aquí se presentan parten de la experiencia práctica de sus autores, y buscan ser de utilidad no solo para el ámbito académico, también para actores de gestión. Reúne los siguientes textos:
• Hacia una concepción integral y renovada del desarrollo.
• Configuración social de las tecnologías: Incorporación de las bases de las humanidades digitales en el escenario informacional.
• Género, salud y comunicación. Una aproximación a sus relaciones.
• Un lugar para la comunicación en los estudios sociales sobre medio ambiente.
2. Repensando procesos públicos desde la infocomunicación
La administración pública es el ámbito al que más se mira en este libro, varios de sus sectores son analizados en este apartado, con base en resultados de recientes investigaciones. Se incluye la reflexión sobre la política de comunicación ya aprobada en Cuba y las prácticas comunicativas del sector no estatal, por su relación con la administración territorial. Se presentan:
• Tenemos política… ¿y ahora qué?
• Hacia una política de comunicación en Cuba: varias claves latinoamericanas de referencia y una utopía.
• Riesgos de gestión de información y documentos en la rendición de cuentas de las administraciones públicas cubanas.
• Educación para la comunicación en la universidad cubana: ¿asignatura pendiente?
• Bibliotecas públicas: espacios para el desarrollo informacional y social.
• Mi paladar no está en el Paquete. Comunicación en emprendimientos cubanos.
3. Infocomunicación para una ciudadanía crítica
Ofrece experiencias concretas y metodologías de empoderamiento ciudadano desde la información y la comunicación. Toma especial relevancia la relación entre la infocomunicación, la alfabetización informacional y mediática y la educomunicación —términos que fueron explorados en el libro anterior— como herramientas para formar capacidades en la ciudadanía que les permitan hacer efectiva su participación. Algunas de las experiencias descritas continúan implementándose, y ofrecen aprendizajes replicables a iniciativas similares. El apartado termina con una experiencia internacional —protagonizada por cubanos— de gestión de comunicación en movimientos sociales. Los textos que reúne son:
• Aprender y desaprender. Experiencias desde el Proyecto Escaramujo.
• La comunicación educativa para el desempeño profesional en la comunicación social. Experiencias.
• Nuestra educación para la comunicación: experiencias en la academia, los medios y la comunidad.
• Minga Informativa de Movimientos Sociales: una experiencia de comunicación popular en Latinoamérica.
Igual que el primer libro, esta no pretende ser una compilación de respuestas acabadas, pretende encender una llama, sacar a la luz aportes que se vienen pensando y poniendo en práctica en todo el país para una mejor gestión de la comunicación y la información para el desarrollo. Ojalá muchos espacios se creen y muchas puertas se abran para seguir alimentando este debate, es la única forma de construir una Cuba 3.0.
Willy Pedroso Aguiar
infocomunicación y agendas del desarrollo
© Cartas desde Cuba
Hacia una concepción integral y renovada del desarrollo
Geydis Elena Fundora Nevot
“El desarrollo es un proceso integral que incluye dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales, económicas, medioambientales, con una interrelación inherente al propio fenómeno del desarrollo”.1
1 E. González y J. de Cambra: “Desarrollo humano, cultura y participación”, en Carmen N. Hernández (comp.): Trabajo Comunitario, Editorial Caminos, La Habana, 2005, pp. 331-332.
Esta frase que, de manera muy general, sintetiza la naturaleza compleja, intrínseca al fenómeno del desarrollo, parece haber sido aprehendida principalmente en teorías y en discursos; sin embargo, en la práctica, en su tratamiento metodológico, no se evidencia que siempre haya pasado lo mismo.
Esta visión amplia del desarrollo y los presupuestos epistemológicos para abordarlo, llegó a estar consensuada en algunas comunidades científicas y políticas prácticamente a la luz del siglo xxi. Si nos desplazamos a las raíces históricas, nos percatamos que el propio concepto ha tenido una evolución semántica, cuyas deficiencias —unidimensionalidad en la visión del fenómeno — se han intentado superar a través de acotaciones o “apellidos” relacionados con especialidades (económico, político, social, científico) o con otros enfoques más generales, alternativos o complementarios a los que les precedieron en la teoría y la práctica (humano, cultural, sostenible).
La concepción del desarrollo está históricamente determinada y determina a su vez la forma en que se problematiza y se trazan estrategias a todos los niveles. También está determinada por el territorio como espacio socialmente construido; las características sociodemográficas de la población; y por el significado cultural que las personas atribuyen a su espacio, a su sociedad y a su estilo de vida. A esto se pueden añadir las múltiples dimensiones del desarrollo, su variado carácter fenoménico y esencial, micro y macrosociológico, objetivo y subjetivo, individual, grupal y social; así como su diversa riqueza teórica y un arsenal de experiencias histórico-concretas y reales.
Ya sea desde el saber popular y el sentido común, o desde el saber científico, el tema guarda un fuerte contenido ideológico, influido por las condiciones objetivas de existencia y por la interacción con otros discursos hegemónicos —científicos, políticos, medios de comunicación, actores internacionales, etc. Su hegemonía y nivel de legitimidad ha llevado a que en distintos períodos históricos, diferentes grupos impongan distintas concepciones del desarrollo, aunque usualmente ha predominado aquella donde se resalta la dimensión económica, la ideología liberal, la división del mundo entre países desarrollados y países en vías de desarrollo o subdesarrollados, en la cual, se han tomado a los primeros como símbolo o paradigma.
Un debate con historia...
En América Latina el concepto ha tenido distintas fases, a tono con a las experiencias históricas y el tipo de activismo intelectual y político que fue configurando las escuelas de pensamiento. Se reconocen como exponentes fundamentales a Gino Germani y José Medina Echevarría, que identificaban el desarrollo con la modernización. La visión fue superada por un grupo de exponentes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).2 Sus enfoques se caracterizaban por develar la estructura del capitalismo como un único sistema formado por centro y periferia, a partir de un intercambio desigual favorable al primero.
2 Raúl Prebish, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel y Pedro Paz; y otro grupo integrado por Andrés Gunder Frank, Fernando Henrique Cardozo, Enzo Faletto, Theotonio Dos Santos, Vania Bambirra, Ruy Mauro Marini, Tomás Vasconi, Anibal Quijano, Orlando Caputto y Octavio Ianni, entre otros, de la corriente de pensamiento conocida como teoría de la dependencia.
Las perspectivas se diferenciaban por la solución del problema: en el caso de la CEPAL, a través de un capitalismo nacionalista que impulsara la industrialización, y en el caso de la dependencia, mediante una revolución socialista. A partir de las críticas a estas corrientes y a la vez rescatando los elementos pertinentes, otros autores como Inmanuel Wallerstein y Samir Amin desarrollaron la teoría del sistema-mundo, e incorporaron a la estructura del capitalismo la semiperiferia y la arena externa, identificaron los monopolios desde los que se establecen las relaciones de dependencia, y propusieron como alternativa al subdesarrollo, el desarrollo autocentrado y la desconexión.
Si se revisan los indicadores actuales del desarrollo en una parte de las entidades internacionales o del imaginario popular, aparecen en los primeros lugares los ingresos, el PIB, el acceso al empleo, a los servicios, a la tecnología, la democratización de los sistemas políticos (desde el punto de vista de la democracia liberal), la tenencia de propiedades, todos relacionados con la idea de bienestar y éxito, promovida por el sistema capitalista. La crisis de los modelos desarrollistas entre las décadas de 1980 y 1990, dio lugar a una reconceptualización, a partir de la ruptura epistemológica con el modelo economicista, productivista y tecnologicista,3 de ahí que aparezcan otros enfoques como desarrollo humano sostenible y desarrollo local.
3 Mayra Espina: “Re-emergencia crítica del concepto de desarrollo”, en Carmen N. Hernández (comp.): Trabajo Comunitario, Editorial Caminos, La Habana, 2005, pp. 315-321.
El concepto de desarrollo humano nace en oposición a las concepciones economicistas del desarrollo, entre las que se encuentra la neoliberal. Se distinguen cinco dimensiones fundamentales: La potenciación, entendida como el aumento de la capacidad de las personas, que entraña la ampliación de sus opciones existenciales y destaca su participación en la toma de decisiones para que sean agentes activos de su propio desarrollo; así como la cooperación de las personas en las comunidades donde viven, que permita arraigar el sentido de pertenencia.
El desarrollo implica sustituir la visión antropocéntrica por una biocéntrica, donde se abogue por un nuevo paradigma productivo, sostenible y sustentable.
Otra dimensión es la relacionada con la cultura, dado que la cohesión social ha de estar basada en la forma en que las personas deciden vivir sus relaciones sociales en los procesos de reproducción de la vida cotidiana, en sus creencias y en los valores compartidos. También se tiene en cuenta la equidad, no solo en términos de ingreso, sino en lo referente a capacidades básicas y oportunidades de vida. La sostenibilidad, que implica la equidad intra e intergeneracional; y la seguridad, en la que se prioriza el derecho a ganarse el sustento y la liberación de las amenazas de enfermedad, marginación y represión.
En Cuba se concibe el desarrollo sostenible como el proceso de elevación sostenida y equitativa de la calidad de vida de las personas, mediante el cual se procura el crecimiento económico y el mejoramiento social, en una combinación armónica con la protección del medio ambiente, de modo que se satisfagan las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.4
4 Ley No. 81 del Medio Ambiente de 1997.
A pesar de los aportes de este enfoque para el enriquecimiento de la concepción del desarrollo, se le critica su antropocentrismo (en contraste con cosmovisiones biocéntricas aun cuando incluye la dimensión de sostenibilidad). También se le señala que los indicadores5 desde los cuales se evalúa la implementación de este tipo de desarrollo, ocultan dimensiones cualitativas que distorsionan los verdaderos resultados de las políticas aplicadas. Por otra parte, en la dimensión equidad, se hace hincapié en el género, pero se deberían explicitar otros tipos de discriminaciones afines a los diferentes contextos, por ejemplo la etaria, la generacional, la del color de la piel y la espacial, por señalar algunas. Una última crítica que trasciende a la concepción es el uso y abuso del término en el discurso de los organismos internacionales (que actúan en consecuencia o no con el concepto). Ello hace que la propuesta se burocratice y se convierta en un slogan.
5 En el caso del Índice de Desarrollo Humano, este mide el desarrollo en forma integral e incluye oportunidades de vida, conocimientos e ingresos, y tiene entre sus indicadores la esperanza de vida, alfabetización de adultos, matrícula en los diferentes niveles de educación y PIB real per capita. Otro similar es el Índice de Desarrollo Humano con Equidad, cuyo fin es comparar logros medios relativos entre países, y tiene entre sus indicadores PIB real per capita, esperanza de vida, alfabetización de adultos, acceso a agua potable, radios, relación alumno-maestro, médicos por habitantes, cambios de la superficie boscosa, paridad hombre-mujer, alfabetización y la diferencia de posición del país respecto al IDH, IDG y el PIB real per capita.
Otra concepción que se ha impuesto en la actualidad es la de desarrollo local. Son diversas las definiciones, mas se reconocen algunos principios básicos, entre los cuales está implementar un proceso de descentralización administrativa, política y financiera que implique crear la capacidad institucional necesaria y otorgar funciones que resulten en mayores niveles de competencia de esas estructuras. Incluye además el empoderamiento de la localidad en la toma de decisiones y la obtención y disposición de recursos financieros que puedan ser utilizados en beneficio de la localidad, lo que fortalece la sustentabilidad de las iniciativas.
Otro principio es el incremento de la participación comunitaria, no solo en la ejecución de los proyectos, sino desde la propia demanda de estos, ya que la más eficiente iniciativa de transformación surge desde la propia comunidad y no como propuesta externa a ella. Este enfoque también apunta al rescate y desarrollo de la economía local, al considerar de fundamental importancia la proliferación de agentes de poder económico que puedan generar nuevas fuentes de ingresos personales y colectivos, y nuevas posibilidades de empleo. También se prioriza estimular compromiso comunitario para que los miembros de la localidad contribuyan a la sustentabilidad de proyectos de carácter social.6
6 Carmen N. Hernández (comp.): Trabajo Comunitario