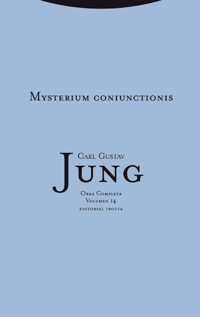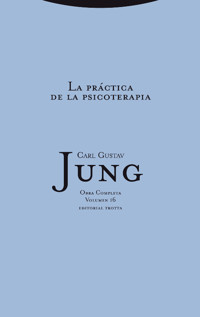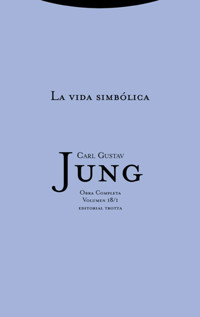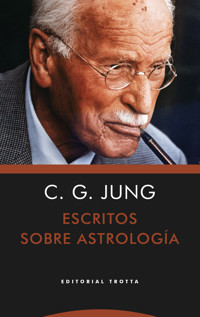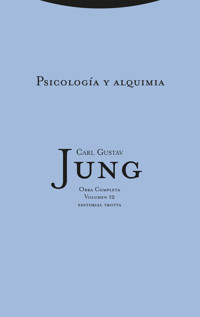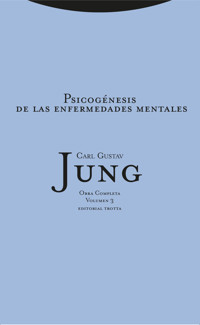Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pliegos de Oriente
- Sprache: Spanisch
"La sabiduría y la mística orientales tienen mucho que decirnos pese a hablar su propio e inimitable lenguaje. Ambas deberían hacer que recordáramos los bienes similares que posee nuestra cultura y que nosotros hemos olvidado ya, y dirigir nuestra atención a aquello que hemos dejado a un lado por insignificante, es decir, el destino mismo del hombre interior". Estas palabras de C. G. Jung resumen bien lo que se ha denominado su "viaje a Oriente". La presente edición reúne sus principales textos sobre la religión y la civilización orientales, un encuentro y una confrontación que supusieron un estímulo para el desarrollo de la psicología analítica. Son comentarios y prólogos al Libro tibetano de la Gran Liberación y al Libro tibetano de los Muertos, o también a los trabajos de Daisetz T. Suzuki o Heinrich Zimmer, y en especial al I Ching, el libro sapiencial y oracular chino.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Psicología de la religión oriental
C. G. Jung
PLIEGOS DE ORIENTE
Títulos originales:
Zivilisation im Übergang (GW 10)
Zur Psychologie westlicher und östlicher Religion (GW 11)
© Editorial Trotta, S.A., 2020
Ferraz, 55. 28008 Madrid
Teléfono: 91 543 03 61
E-mail: [email protected]
http://www.trotta.es
© GW 10, Walter Verlag AG, Olten, 1974
© GW 11, Rascher & Cie. AG, Zürich, 1963
© Foundation of the Works of C. G. Jung, Zürich, 2007
© Los traductores para sus traducciones, 2020
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
isbn: 978-84-9879-799-2
isbn (edición digital epub): 978-84-9879-831-9
CONTENIDO
Nota a esta edición
Comentario psicológico al Libro tibetano de la Gran Liberación
Comentario psicológico al Bardo Todol
El yoga y Occidente
Prólogo al libro de Daisetz Teitaro Suzuki La Gran Liberación
Acerca de la psicología de la meditación oriental
Sobre el santón hindú
Prólogo al I Ching
El mundo ensoñador de la India
Lo que la India puede enseñarnos
NOTA A ESTA EDICIÓN
La presente edición reúne textos de C. G. Jung sobre la religión y la civilización orientales. El cuerpo principal lo constituyen los que, bajo el epígrafe «Religión oriental», componen en ese mismo orden la segunda parte del volumen 11 de la Obra Completa. Son comentarios y prólogos a textos religiosos orientales, como el Libro tibetano de la Gran Liberación o el Libro tibetano de los Muertos, en las ediciones de Walter Y. Evans-Wentz, pero también a libros de otros estudiosos del fenómeno religioso oriental como Daisetz T. Suzuki o Heinrich Zimmer. Un lugar especial lo ocupa el prólogo de Jung al I Ching, el libro sapiencial y oracular chino que, como señalan los editores del volumen 11, al tocar «el territorio de las casualidades significativas»1, da pie a Jung para poner de relieve su principio de sincronicidad. A los mencionados textos se añaden aquí otros dos sobre la India, pertenecientes al volumen 10 de la Obra Completa. Como prueba también el seminario de Jung dedicado al yoga Kundalini, estos textos representan el «viaje a Oriente» de Jung2, distintos momentos de su encuentro con el pensamiento y la religión orientales, que supusieron un constante estímulo en el desarrollo y la confrontación de la psicología analítica3.
Los textos llevan dos tipos de notas: las de autor, numeradas, y las de los editores o traductores, señaladas con asterisco. Los textos entre corchetes son del editor.
1.OC 11, «Prólogo de los editores», p. 2. La sigla OC hace referencia a la Obra Completa de C. G. Jung (Trotta, Madrid, 19 vols., 1999-2016), con indicación del volumen y, en su caso, del trabajo y los parágrafos (o páginas) correspondientes.
2.Véase S. Shamdasani, «El viaje a Oriente de Jung», en C. G. Jung, La psicología del yoga Kundalini, trad. de M. Abella, Trotta, Madrid, 2015, pp. 19-49. La referencia en el caso de este seminario es a los trabajos del indólogo Wilhelm Hauer.
3.No se incluye aquí el «Comentario al libro El secreto de la Flor de Oro», libro publicado por Jung junto con el sinólogo Richard Wilhelm. Véase OC 13,1, en particular el prefacio del propio Jung y la nota explicativa (pp. 3-5).
COMENTARIO PSICOLÓGICO AL LIBRO TIBETANO DE LA GRAN LIBERACIÓN*
1. LA DIFERENCIA ENTRE EL PENSAMIENTO ORIENTAL Y EL OCCIDENTAL
El doctor Evans-Wentz me ha confiado la tarea de comentar un texto que alberga una importante exposición de la «psicología» oriental. El simple hecho de que tenga que encerrar esta última palabra entre comillas indica que habría mucho que decir sobre la idoneidad de esta expresión. Tal vez no estuviera de más mencionar que Oriente no ha creado nada equivalente a nuestra psicología, sino únicamente una metafísica. La filosofía crítica, la madre de la psicología moderna, es tan ajena a Oriente como a la Europa medieval. De acuerdo con el uso oriental de este vocablo, la palabra «mente» encierra un significado metafísico. Nuestra concepción occidental de la mente asistió a la pérdida de este significado tras la Edad Media, y en nuestros días este término se emplea para aludir a una «función psíquica». Pese a que no sepamos ni pretendamos saber lo que es la «psique», somos capaces de arreglárnoslas con el fenómeno de la «mente». Nosotros no suponemos que la mente sea una entidad metafísica, y tampoco pensamos que exista una relación entre la mente individual y una hipotética Mente Universal (Universal Mind). Por ello, nuestra psicología es una ciencia que versa sobre simples fenómenos y se halla absolutamente huérfana de implicaciones metafísicas. En los dos últimos siglos, la evolución de la filosofía occidental ha conseguido aislar a la mente dentro de su propia esfera, desvinculándola de su primitiva unión con el todo mundanal. El ser humano ha dejado también de ser un microcosmos y una imagen del cosmos, y en su actual ánima ya no hay sitio ni para una de las chispas del Anima Mundi, el alma del mundo, ni para la antigua scintilla consustancial.
De acuerdo con estos términos, la psicología trata todos los postulados y afirmaciones metafísicas como fenómenos mentales, contemplando en ellos enunciados sobre la mente y su estructura que tienen en último término su origen en ciertas disposiciones inconscientes. La psicología no piensa que este tipo de enunciados disfruten de validez absoluta y tampoco les reconoce aptitud alguna para afirmar una verdad metafísica. Carecemos de recursos intelectuales para averiguar lo correcto o incorrecto de esta postura. Lo único que sabemos es que la validez de un postulado metafísico dado —como, por ejemplo, el de una mente universal— no se apoya en certeza alguna, y que su verdad no puede en absoluto ser demostrada. Cuando el entendimiento nos asegura que existe una mente universal, nosotros pensamos que todo lo que está haciendo con ello es formular una afirmación. Nosotros no suponemos que el simple hecho de efectuar una afirmación semejante contenga eo ipso la demostración de que existe una mente de estas características. No hay un solo argumento que contradiga esta reflexión, pero nada viene tampoco a procurarnos la certeza de que nuestra conclusión se halle en lo cierto. En otras palabras, entra dentro de lo posible que nuestra mente no sea más que la manifestación perceptible de una mente universal. Pero lo cierto es que no sabemos si las cosas son realmente así y tampoco vemos ninguna posibilidad para llegar a una conclusión definitiva en relación con este asunto. Por ello, la psicología parte del supuesto de que la mente no puede ni constatar ni demostrar la existencia de aquello que se encuentra fuera de sus fronteras.
Así pues, cuando reconocemos los límites impuestos a nuestro espíritu, damos prueba de nuestro buen juicio. Concedo que siempre supone un cierto sacrificio despedirse del mágico mundo en el que viven y se mueven las criaturas y realidades creadas por la mente. Este mundo es el mundo de los primitivos, en el que aun los objetos inanimados son investidos de fuerzas vivas, mágicas y curativas, y en el que gracias a estas fuerzas nosotros participamos de ellos y ellos de nosotros. Sin embargo, tarde o temprano tuvimos que comprender que su poder era en realidad nuestro poder, y su significación, una proyección de la nuestra. La teoría del conocimiento es tan solo el último de los pasos que hemos dado al alejarnos de la infancia de la humanidad y de un mundo en el que las figuras creadas por la mente poblaban un cielo y un infierno metafísicos.
A pesar de esta inevitable crítica gnoseológica, nos hemos aferrado al convencimiento de que un órgano religioso faculta al hombre para conocer a Dios. Y así es como Occidente ha venido a padecer una nueva enfermedad: el conflicto entre la ciencia y la religión. La filosofía crítica de la ciencia terminó por convertirse en una metafísica negativa —en otros términos, se hizo materialista— apoyándose en un juicio errado. Se consideró que la materia era una realidad cognoscible y tangible. Pero lo cierto es que la materia no es más que un concepto cien por cien metafísico, hipostasiado por cabezas acríticas. La materia es una hipótesis. Cuando decimos «materia», lo que en propiedad estamos acuñando es un símbolo de una realidad desconocida, una realidad que puede ser tanto un espíritu como cualquier otra cosa; podría tratarse, incluso, del mismo Dios. Por su parte, la fe religiosa se niega a abandonar una cosmovisión precrítica. En contradicción con las palabras de Jesús, los creyentes se empeñan en seguir siendo niños, en lugar de hacerse como niños, y continúan aferrándose al mundo de la infancia. Un conocido teólogo de nuestros días ha confesado en su autobiografía que Jesús fue para él un buen amigo «desde la niñez». Jesús es el ejemplo evidente de un hombre que predicaba algo muy distinto a la religión de sus padres. Pero la imitatio Christi no parece incluir el sacrificio anímico y espiritual que él mismo tuvo que efectuar al comienzo de su trayectoria, y sin el cual jamás habría llegado a ser un redentor.
En realidad, el conflicto entre ciencia y religión reposa en una mala comprensión de ambas. El materialismo científico se ha limitado a introducir una nueva hipóstasis, lo cual no es sino un pecado intelectual. Dicho materialismo ha conferido un nuevo título al principio supremo de la realidad, presuponiendo que con ello estaba creando algo nuevo y destruyendo a la par lo antiguo. Pero por llamar al principio del ser «Dios», «materia», «energía», etc., no se ha creado nada; lo único que se ha hecho ha sido sustituir un símbolo por otro. El materialista es un metafísico malgré lui [a su pesar]. El creyente, por su parte, se esfuerza por preservar un estado espiritual primitivo por razones puramente sentimentales. El creyente no está dispuesto a renunciar a sus vínculos infantiles y primitivos con figuras hipostasiadas y creadas por la mente, y pretende seguir gozándose en la seguridad y familiaridad de un mundo cuya tutela es labor de unos padres poderosos, responsables y bondadosos. La fe incluye posiblemente un sacrificium intellectus (presuponiendo, claro está, que se disponga de un cierto intelecto que sacrificar), pero en ella nunca hay sitio para un sacrificio sentimental. Así que los creyentes siguen siendo niños, en lugar de hacerse como niños, y no llegan a ser dueños de sus vidas por no haberse atrevido a perderlas. A ello se añade también que la fe choca con la ciencia, cosechando de este modo lo que había sembrado, ya que se ha negado a tomar parte en la aventura espiritual de nuestros días.
Todo el que piense honestamente tiene que admitir lo inseguro de toda postura metafísica y, en particular, lo inseguro de toda profesión de fe. Del mismo modo, debe también reconocer que las afirmaciones metafísicas, por su propia naturaleza, no ofrecen ninguna garantía, y está obligado a aceptar que no contamos con una sola prueba de que el intelecto humano sea capaz de arrastrarse fuera de la ciénaga tirando de su propia coleta. Es, pues, en extremo dudoso que el espíritu humano pueda constatar la existencia de algún tipo de realidad transcendental.
El materialismo es una reacción metafísica al súbito descubrimiento de que el conocimiento es una facultad mental que se convierte de inmediato en una proyección tan pronto como es llevado a transcender los límites del ámbito humano. La reacción fue «metafísica» en la medida en que un hombre equipado con una mediana formación filosófica no podía acertar a ver la hipóstasis que era preciso concluir. Este hombre no se percató de que la «materia» no era nada más que un nuevo nombre con el que designar al antiguo principio supremo. En contraposición, la actitud religiosa nos muestra cuán profunda es la resistencia de los seres humanos a asentir a las críticas filosóficas. Esta actitud nos muestra también cuán grande es el temor a verse obligado a abandonar la seguridad de la infancia y adentrarse en un mundo extraño y desconocido; un mundo gobernado por fuerzas para las que el hombre nada significa. En propiedad, en ninguno de los dos casos cambia nada en absoluto: el hombre y su entorno, en efecto, siguen siendo en todo momento los mismos. Lo único que el ser humano tiene que comprender es que está encerrado en su propia psique y que nunca, ni aun en la locura, puede transcender dichos límites. E igualmente el hombre tiene que reconocer que las modalidades de manifestación de su mundo o de sus dioses dependen en gran medida de su propia constitución espiritual.
He insistido ya en que la estructura de la mente es la principal responsable de nuestras declaraciones sobre los hechos metafísicos. También nos hemos dado cuenta de que el intelecto no es un ens per se, y tampoco una facultad intelectual autónoma, sino una función psíquica, y que en cuanto tal depende de la naturaleza de la psique como un todo. Una afirmación metafísica es el producto de una personalidad determinada que vive en una época determinada en un lugar determinado. Este tipo de afirmaciones no son el resultado de un proceso en puridad lógico e impersonal, y en dicha medida son subjetivas en lo fundamental. Su validez o no validez objetiva depende de si son muchas o pocas las personas que piensan de la misma manera. El aislamiento del hombre en su psique, en cuanto tal una consecuencia de la crítica gnoseológica, ha desembocado en buena lógica en una crítica psicológica. Este tipo de crítica no es del agrado de los filósofos, los cuales contemplan de buena gana en el intelecto filosófico el imparcial y sin par instrumento de la filosofía. Pero este intelecto es una función que depende de la psique individual y se halla expuesto en todos sus flancos al influjo de condiciones de carácter subjetivo (de momento haremos abstracción del influjo, no menos evidente, ejercido simultáneamente por el entorno). En realidad, nos hemos acostumbrado hasta tal punto a esta manera de ver las cosas, que la «mente» ha perdido totalmente su carácter universal, convirtiéndose en una magnitud más o menos humanizada en la que ya no queda ni una sola huella de sus primitivos aspectos metafísicos y cósmicos de anima rationalis. En nuestros días, la mente es contemplada como una entidad subjetiva y aun arbitraria. Tras haberse puesto de manifiesto que las ideas universales antaño hipostasiadas son principios mentales, hemos empezado a tomar consciencia de hasta qué punto es psíquica nuestra entera experiencia de eso que llamamos realidad. Todo pensamiento, todo sentimiento y toda percepción están compuestos por imágenes psíquicas, y el mismo mundo que nos rodea existe únicamente en la medida en que somos capaces de crear una imagen de él. Nuestro estar presos y limitados por la psique ha provocado en nosotros una impresión tan honda que estamos dispuestos a aceptar que en la psique existen cosas de las que no tenemos conocimiento. Esas cosas son lo que llamamos «lo inconsciente».
La vastedad en apariencia universal y metafísica de la mente ha visto así reducidos sus dominios al estrecho círculo de la consciencia individual, y la ilimitada subjetividad de la consciencia y su predisposición arcaica e infantil a dar rienda suelta a todo tipo de ilusiones y proyecciones han causado una profunda impresión en todas las consciencias. Un buen número de personas afines a un modo científico de pensar no han dudado en sacrificar incluso sus inclinaciones religiosas y filosóficas ante el temor a convertirse en víctimas de un incontrolado subjetivismo. Como compensación por la pérdida de un mundo que se ha alimentado de nuestra sangre y respirado con nuestro aliento, hemos desarrollado un gran entusiasmo por los hechos, montañas de hechos que nunca pueden ser abarcados por la mirada de un solo observador. Abrigamos la piadosa esperanza de que esta acumulación casual conforme algún día un todo lleno de sentido, pero ninguno de nosotros puede estar seguro de ello, ya que a ningún cerebro humano le es posible abarcar la gigantesca suma final de este saber producido en masa. Los hechos nos entierran, pero quien se atreve a especular se ve obligado a pagar cara su osadía siendo pasto de remordimientos de conciencia —y con razón, pues enseguida tropezará con los hechos—.
La psicología occidental considera que la mente es lo que se conoce como la función intelectual de la psique. La mente es la «mentalidad» de un individuo. En la esfera filosófica es todavía posible tropezarse con una mente universal impersonal que parece constituir un residuo del «alma» humana original. Esta imagen de nuestra concepción occidental puede parecer algo drástica, pero a mi modo de ver no se alejaría en demasía de la verdad. Sea de ello lo que fuere, algo muy similar sale a nuestro encuentro cuando observamos la mentalidad oriental. En Oriente la mente es un principio cósmico, la esencia del ser en cuanto tal, mientras que en Occidente hemos llegado a la conclusión de que la mente es la condición indispensable del conocimiento y, por ende, del mundo como representación. En Oriente no existe ningún conflicto entre la ciencia y la religión, ya que no existe una ciencia basada en la pasión por los hechos, y tampoco una religión que repose exclusivamente en la fe; lo que observamos es un conocimiento religioso y una religión gnóstica1. Entre nosotros el hombre es infinitamente pequeño, y la gracia de Dios lo significa absolutamente todo. En Oriente, en cambio, el hombre es Dios, así como el artífice de su propia redención. Los dioses del budismo tibetano son proyecciones creadas por la mente y forman parte de la esfera de la separación ilusoria, pero, pese a ello, disfrutan de existencia. En cambio, en lo que a nosotros concierne, una ilusión no es más que una ilusión y, por ende, nada en absoluto. Por paradójico que sea afirmarlo, lo cierto es que entre nosotros las ideas carecen en último término de realidad; hacemos uso de ellas como si no existieran. Aunque entra dentro de lo posible que la idea sea correcta, suponemos que, si existe, lo hace tan solo en virtud de los hechos por ella formulados. Con la ayuda de estas multicolores creaciones de la fantasía, ideas que carecen de existencia real, somos capaces de crear cosas sumamente destructivas, como, por ejemplo, la bomba atómica. Pero si alguien barajara en serio la hipótesis de que las ideas son reales, le retiraríamos de inmediato nuestro crédito.
El concepto de «realidad psíquica», al igual que los de «psique» o «mente», está sujeto a discusión. Unos piensan que estos dos últimos conceptos aluden a la consciencia y a sus contenidos, mientras que otros admiten la existencia de imágenes «oscuras» o «subconscientes». Unos incluyen a los instintos dentro de la esfera psíquica, otros los localizan fuera de ella. La gran mayoría considera que el alma es un resultado de los procesos bioquímicos que tienen lugar en las células del cerebro. Algunos conjeturan que la psique es la causa del funcionamiento de las células corticales. Otros identifican «vida» y psique. Pero solo una insignificante minoría contempla el fenómeno psíquico como una categoría del ser en sí y para sí, deduciendo a partir de ahí las conclusiones pertinentes. En realidad, resulta contradictorio que la categoría del ser, la condición indispensable de todo ser, en otras palabras, la psique, sea tratada como si fuera real solo a medias. Toda vez que nada puede ser conocido a menos de que haga aparición en forma de una imagen psíquica, el ser psíquico constituye en realidad la única categoría del ser de la que tenemos inmediato conocimiento. Se trata de la única existencia que puede ser inmediatamente demostrada. Si el mundo no adoptara la figura de una imagen psíquica, en la práctica carecería de existencia. Es este un hecho del que, salvo en contadas excepciones —por ejemplo, en la filosofía de Schopenhauer—, Occidente no ha tomado todavía consciencia en el sentido pleno de esta expresión. Pero Schopenhauer, claro está, estaba influido por las Upanisad y el budismo.
Es suficiente estar superficialmente familiarizado con el pensamiento oriental para advertir que Oriente y Occidente están separados por una diferencia fundamental. Oriente descansa en la realidad psíquica, es decir, en la psique como condición principal y única de la existencia. A juzgar por las apariencias, esta concepción constituiría más bien un fenómeno psicológico que el resultado de una reflexión filosófica. Se trata de un punto de vista típicamente introvertido, el opuesto exacto del no menos típico punto de vista extravertido de Occidente2. Como es sabido, introversión y extraversión son actitudes temperamentales, o incluso constitucionales, que en circunstancias ordinarias nunca se adoptan de forma deliberada. En casos excepcionales pueden ser el resultado de una decisión voluntaria, pero solo si se dan condiciones muy especiales. La introversión define, si se me permite expresarlo así, el estilo de Oriente, es decir, una actitud habitual y colectiva; la extraversión, en cambio, define el estilo de Occidente. Desde el punto de vista occidental, la introversión es anormal, patológica o, en los demás casos, inadmisible. Freud la identifica con una actitud espiritual onanista. El fundador del psicoanálisis adopta en este caso una actitud tan negativa como la de la filosofía nazi de la Alemania moderna3, para la cual la introversión es un crimen que atenta contra el espíritu de la comunidad. Esa misma extraversión a la que nosotros dispensamos tan tiernos cuidados conforma lo que Oriente conoce como la concupiscencia engañosa, la existencia en el samsâra y la esencia intimísima de la cadena de nidanas que alcanza su punto culminante en la suma de los padecimientos del mundo4. Quien haya tenido experiencia práctica del ir y venir de reproches con que introversión y extraversión rebajan su respectiva valía, entenderá muy bien cuál es el conflicto emocional que separa los puntos de vista occidental y oriental. La enconada polémica de los universalia, la cual dio ya comienzo en el pensamiento de Platón, procurará al familiarizado con la historia de la filosofía europea un instructivo ejemplo de lo que acabo de decir. Aunque no es mi deseo ocuparme aquí de todas las ramificaciones del conflicto entre la introversión y la extraversión, estoy obligado a mencionar los aspectos religiosos del problema. El Occidente cristiano considera que el hombre depende por entero de la gracia divina o, por lo menos, de la Iglesia, único instrumento terrenal de la redención sancionado por Dios. Oriente, por el contrario, insiste una y otra vez en afirmar que el ser humano es el único responsable de su evolución espiritual. Oriente, en efecto, cree que es posible redimirse a sí mismo.
Las creencias religiosas, incluidas las de aquellas personas que se han olvidado de su propia religión o no han oído jamás ni una sola palabra de ella, son siempre un reflejo de la actitud psicológica fundamental y sus particulares prejuicios. En lo que concierne a la psicología, Occidente es pese a todo cristiano hasta la raíz. El juicio contenido en el anima naturaliter christiana de Tertuliano se halla absolutamente en lo cierto con respecto a Occidente, aunque no en un sentido religioso, como pensaba el autor latino, sino psicológico. La gracia viene de otra parte; en cualquier caso, de fuera. Cualquier otra opinión es pura herejía. De ahí que no tenga nada de sorprendente que el alma humana se vea aquejada por sentimientos de inferioridad. Quien se atreve a pensar que el alma y la idea de Dios se hallan relacionadas es inmediatamente acusado de psicologista o incluido entre los sospechosos de padecer un misticismo enfermizo. Por su parte, Oriente tolera compasivo estos estadios «inferiores» del espíritu, en los cuales el hombre, en su ciego desconocimiento del karma, se interesa por el pecado o atormenta su imaginación adorando a dioses absolutos que, a poco que los sometiera a un examen en profundidad, revelarían no ser otra cosa que simples velos de ilusiones tejidos por su mente aún por iluminar. La psique es por ello lo más importante de todo; el aliento que todo lo penetra, el ser búddhico, la mente de Buddha, el Uno, el dharmakâya. De ella emanan todos los seres vivos, y en ella habrán de disolverse todas las formas que han llegado a manifestarse. Este es el presupuesto psicológico fundamental que penetra todas las fibras del oriental y determina todos sus pensamientos, actos y sentimientos, con independencia de la religión que confiese profesar.
En iguales términos, el occidental es cristiano sea cual fuere la confesión a la que pertenezca. Para él, el hombre es internamente diminuto, un ser fronterizo con la nada. A ello debe añadirse lo que ya dijera Kierkegaard, es decir, que el ser humano nunca se halla libre de pecado ante Dios. El occidental intenta congraciarse con ese enorme poder con temor, penitencia, promesas, sumisión, humillación, buenas obras y cánticos de alabanza. Ese poder enorme no es él mismo, sino lo totaliter alter, lo absolutamente Otro, lo cual es a la vez la perfección y exterioridad absolutas, la única realidad*. Si se introduce una ligera variación en esta última fórmula y se sustituye a Dios por una magnitud distinta, como, por ejemplo, el mundo o el dinero, se obtendrá una imagen acabada de nuestros paisanos occidentales, es decir, la imagen fiel de unas gentes laboriosas, aprensivas, piadosas, prestas a mortificarse, emprendedoras, codiciosas y apasionadamente entregadas a hacer acopio de bienes mundanales, como propiedades, salud, conocimientos, maestría técnica, público bienestar, poder político, conquistas, etc. ¿Cuáles son los grandes movimientos populares de nuestro tiempo? Ensayos por apoderarnos del capital o de las propiedades de los otros conservando a la vez nuestros bienes. La mente ocupa prácticamente todo su tiempo en inventar «ismos» que se ajusten a la tarea de ocultar nuestros verdaderos motivos o conseguir un botín aún mayor. No es mi intención entrar a describir qué es lo que le sucedería al oriental si abandonara su ideal búddhico; no quisiera concederles una tan poco deportiva ventaja a mis prejuicios occidentales. Pero no puedo por menos de preguntarme si sería posible o recomendable que ambas partes se decidieran a imitar el punto de vista contrario. Las diferencias son tan grandes que no se advertirá ni una sola oportunidad razonable para emprender una imitación semejante, y todavía menos para aconsejarla. El agua y el fuego no se pueden mezclar. La actitud oriental embrutecería al hombre occidental, y a la inversa. No se puede ser un buen cristiano y redimirse a sí mismo, y tampoco un Buddha y adorar a Dios. Es mucho mejor asumir el conflicto, pues si en verdad existe una solución, esta solo podrá ser irracional.
Obedeciendo a una ineludible decisión de la fatalidad, Occidente ha entrado en contacto en nuestros días con la idiosincrasia propia de la actitud espiritual oriental. De nada sirve pretender devaluar esta última, ni tratar de salvar pavorosos abismos tendiendo falsos y engañosos puentes. En lugar de memorizar las técnicas espirituales orientales e imitarlas de un modo enteramente cristiano —¡imitatio Christi!— adoptando una actitud necesariamente forzada, sería mucho más importante averiguar si se da una tendencia introvertida en lo inconsciente que sea semejante a la del principio espiritual dominante en Oriente. En dicho caso estaríamos en disposición de construir sobre nuestro suelo y con nuestros métodos. De adueñarnos directamente de los bienes orientales no haremos otra cosa que condescender con nuestra habilidad occidental para el comercio. Con ello confirmaríamos una vez más que «todo lo bueno viene de fuera» y que es de allí de donde hay que acarrearlo para luego bombearlo en nuestras almas estériles5. En mi opinión, solo habremos aprendido realmente algo de lo que Oriente tiene que enseñarnos, cuando hayamos comprendido que el alma alberga riquezas más que suficientes como para no tener que ser fecundada desde fuera y nos sintamos capaces de evolucionar con y sin la gracia de Dios. Pero no podemos aventurarnos en este ambicioso proyecto sin haber aprendido antes a conducirnos sin soberbia espiritual y blasfema autocomplacencia. La actitud oriental lesiona los valores específicamente cristianos, y de nada nos servirá pasar por alto un hecho semejante. Si nuestra nueva actitud ha de ser honesta, es decir, hallarse verdaderamente anclada en nuestra propia historia, hemos de apropiarnos de ella con plena consciencia de los valores cristianos y siendo conscientes de la existencia de un conflicto entre dichos valores y la actitud introvertida de Oriente. Tenemos que arribar a los valores orientales desde dentro, no desde fuera; tenemos que buscarlos en nosotros, en lo inconsciente. Entonces descubriremos cuán grande es nuestro temor ante lo inconsciente y cuán vehementes son nuestras resistencias. A causa de ellas, ponemos en duda precisamente aquello que para Oriente es tan evidente: la capacidad de la mentalidad introvertida para liberarse a sí misma.
Aunque este aspecto de la mente constituye el componente más importante de lo inconsciente, Occidente carece, por así decirlo, de todo conocimiento del mismo. Un gran número de personas se niega en redondo a admitir la existencia de lo inconsciente, o afirma que lo abarcado por este concepto está compuesto por instintos o contenidos reprimidos y olvidados que en el pretérito fueron parte de la consciencia. Podemos dar por supuesto con toda tranquilidad que el significado del término que en Oriente equivale a nuestra mind se halla muy próximo a lo que nosotros llamamos «inconsciente», y que lo expresado por nosotros mediante el vocablo «mente» viene más o menos a significar lo mismo que «consciente». Para nosotros, una consciencia sin yo es inimaginable. El hecho de ser consciente equivale a la vinculación de una serie de contenidos con un yo. Si no existe ningún yo, no hay nadie ahí que pueda llegar a ser consciente de nada. Por ello, el yo es indispensable en el proceso de toma de consciencia. En cambio, el espíritu oriental no tiene ninguna dificultad en concebir una consciencia separada de un yo. Los orientales consideran que la primera es muy capaz de transcender al segundo y que en el «superior» estado de este modo resultante el yo desaparece en cierto modo sin dejar rastro. Para nosotros, un estado mental de naturaleza semejante no puede ser más que inconsciente, y ello por la sencilla razón de que en él ya no habría ningún testigo. No pongo en duda la existencia de estados mentales transcendentes a la consciencia. Pero el hecho de ser consciente disminuye en la misma proporción en que ese tipo de estados mentales entran en escena. No puedo concebir un estado mental que sea consciente y no se halle relacionado con un sujeto, es decir, con un yo. A este último pueden muy bien sustraérsele parte de sus poderes —por ejemplo, la consciencia de la propia corporeidad—, pero en tanto en cuanto sea posible tener percepciones, es preciso que haya alguien ahí para percibirlas. En último término, si hemos llegado a reparar en la existencia de un inconsciente, ha sido solo mediatamente y por vías indirectas. Los enfermos mentales nos brindan la oportunidad de observar manifestaciones de fragmentos inconscientes de la personalidad que se hallan desligados del ser consciente del paciente. Pero no hay ni una sola prueba de que dichos contenidos inconscientes guarden relación con un centro inconsciente análogo al yo. Al contrario, muy buenas razones nos llevan a suponer que la existencia de un tal centro ni siquiera entra dentro de lo probable.
La enorme facilidad con la que Oriente deja a un lado al yo parece señalar en dirección a una mente que no puede ser identificada con nuestra «mente». Es indudable que en Oriente el yo no desempeña la misma función que entre nosotros. Al parecer, la mente oriental es menos egocéntrica, sus contenidos guardan en apariencia una relación más bien laxa con el sujeto, y los importantes parecen ser aquellos estados que tienen como presupuesto un yo debilitado. También parece como si el hatha-yoga tuviera por principal misión aniquilar al yo domeñando sus indómitos impulsos. No hay duda de que las variantes superiores del yoga, en la medida en que sus esfuerzos tienden a la consecución del samâdhi, tienen por meta un estado mental en el que el yo se halla prácticamente disuelto. Lo consciente en el sentido occidental del término es contemplado decididamente como algo inferior, es decir, como un estado preso en la avidyâ (ignorancia), mientras que lo que nosotros denominamos «trasfondo oscuro del ser consciente» merece a Oriente el calificativo de consciencia «superior»6. De este modo, nuestro concepto de «inconsciente colectivo» constituiría el equivalente europeo de la buddhi, la mente iluminada.
A la luz de lo apuntado, la meta de la variante oriental de la «sublimación» consistiría en arrebatar el centro psíquico de gravedad a la consciencia del yo, la cual ocupa una posición intermedia entre el cuerpo y los procesos ideales de la psique. Los estratos inferiores y semifisiológicos de la psique son dominados a través de la ascesis, es decir, del «ejercicio», viéndose así mantenidos bajo control, pero no son propiamente negados, ni tampoco aplastados bajo el peso de un supremo esfuerzo de la voluntad, como suele suceder en el caso de la sublimación occidental. Más bien cabría afirmar que los estratos psíquicos inferiores van siendo progresivamente adaptados y moldeados a través de un paciente ejercicio del hatha-yoga hasta que dejan de entorpecer el desarrollo de la consciencia «superior». En apariencia, este singular proceso se vería favorecido al restringirse el yo y sus deseos debido a la mayor importancia que Oriente otorga normalmente al «factor subjetivo»7. Con esta expresión me refiero al «trasfondo oscuro» de la consciencia, a lo inconsciente. Por regla general, la actitud introvertida está caracterizada por los datos a priori de la apercepción. Como es sabido, el fenómeno de la apercepción consta de dos fases: en la primera, el objeto es percibido; en la segunda, la percepción es asimilada a la imagen ya existente o al concepto con que el objeto es «comprendido». La psique no tiene nada que ver con una no-entidad que careciera de toda propiedad. La psique es un sistema determinado que está compuesto por determinadas condiciones y reacciona de una manera específica. Toda representación nueva, trátese de una percepción o de una idea espontánea, despierta asociaciones que proceden del almacén de recuerdos de la memoria. Dichas asociaciones hacen acto de presencia en la consciencia de inmediato y generan la imagen compleja de una impresión, aunque esto último constituye ya una suerte de interpretación. La disposición inconsciente de la que depende la cualidad de la impresión recibe en mi terminología el nombre de «factor subjetivo». Este último factor merece el calificativo de «subjetivo» ante la práctica imposibilidad de que una primera impresión pudiera ser objetiva. Lo común, en efecto, es que haya que pasar por un proceso más bien laborioso de verificación, análisis y contrastación a fin de suavizar y adaptar las reacciones inmediatas del factor subjetivo.
Pese a la predisposición que muestra la actitud extravertida a calificar al factor subjetivo de «nada más que subjetivo», su preeminencia no es forzosamente una señal de subjetivismo personal. La psique y su estructura son lo suficientemente reales como para evitar esta consecuencia. Como hemos apuntado ya, ambas llegan incluso a transformar objetos materiales en imágenes psíquicas. La psique no percibe las ondas, sino el tono, ni las longitudes de onda, sino los colores. El ser es tal y como nosotros lo vemos y entendemos. Existen infinidad de cosas que es posible ver, sentir y entender de muy diversas maneras. Abstrayendo de prejuicios puramente personales, la psique asimila los hechos externos conforme a su peculiar naturaleza, es decir, apoyándose en última instancia en las leyes o formas fundamentales de la apercepción. Estas últimas son siempre las mismas, a pesar de haber recibido diferentes nombres dependiendo de la época o del lugar. En un estadio primitivo los hombres tienen miedo de los brujos, en la actualidad observamos con inquietud a los microbios. Allá todo el mundo cree en los espíritus, acullá todos confiamos en las vitaminas. Antaño los hombres eran poseídos por el demonio, hogaño lo son con la misma intensidad por las ideas, etcétera.
El factor subjetivo se ve finalmente completado por las formas o patrones eternos de la actividad psíquica. Todo el que confía en el factor subjetivo se apoya por eso mismo en la realidad de los presupuestos psíquicos. De ahí que apenas pueda decirse que esté equivocándose. Si esta persona consigue con ello dilatar las fronteras inferiores de su consciencia, haciéndose así con la oportunidad de rozar las leyes fundamentales de la vida anímica, alcanzará a poseer esa verdad que brota de una manera natural de la psique cuando esta no se ve entorpecida por el mundo no psíquico, por el mundo externo. En cualquier caso, esa verdad arrojaría un total idéntico al de los conocimientos que es posible reunir explorando lo exterior. En Occidente creemos que una verdad solo es concluyente cuando es posible verificarla mediante hechos externos. Depositamos nuestra fe en observaciones escrupulosamente exactas y en el examen de la naturaleza; de no darse una concordancia entre nuestras verdades y el devenir del mundo externo, juzgamos que las primeras son «meramente subjetivas». Al igual que Oriente desvía su mirada de la danza de la prákriti (physis) y de las incontables manifestaciones ilusorias de la mâyâ, Occidente recela de lo inconsciente y de sus vanas fantasías. Sin embargo, pese a lo introvertido de su actitud Oriente sabe arreglárselas muy bien con el mundo externo, y pese a su extraversión Occidente puede también cuidarse de la psique y sus demandas. Occidente cuenta con una institución, la Iglesia, que confiere expresión a la psique humana por medio de sus ritos y sus dogmas. Tampoco las ciencias de la naturaleza y la técnica moderna son invenciones exclusivamente occidentales. Sus equivalentes orientales están tal vez un poco pasados de moda, y aun es posible que se hayan quedado anclados en un nivel primitivo, pero, en comparación con el yoga, todo lo que podemos exhibir en el terreno de la introspección mental y las técnicas psicológicas tiene que presentar el mismo grado de atraso que la astrología y la medicina orientales cuando las comparamos con las ciencias occidentales. No tengo la más mínima intención de discutir la eficacia de la Iglesia cristiana; pero si se comparan los «ejercicios» de Ignacio de Loyola y el yoga, se entenderá perfectamente qué es lo que quiero decir. Hay una diferencia, y, por cierto, bien grande. Pasar directamente de este nivel al yoga oriental sería tan poco aconsejable como transformar de golpe al asiático en un europeo medio. Soy de la opinión de que las bendiciones de la civilización occidental son sospechosas, y abrigo parecidos resquemores frente a la asunción de la mentalidad oriental por parte de Occidente. No obstante, estos dos mundos opuestos han llegado a encontrarse. Oriente se halla en plena transformación y ha sufrido una sacudida seria y preñada de consecuencias. Incluso las más eficaces técnicas bélicas europeas son allí imitadas con éxito. En lo que a nosotros concierne, las dificultades parecen ser más bien de orden psicológico. Nuestra maldición son las ideologías, respuesta al Anticristo tanto tiempo esperado. El nacionalsocialismo es tan semejante a un movimiento religioso como cualquier otro movimiento posterior al año 622*. El comunismo asegura que ha construido un paraíso en la tierra. A decir verdad, estamos mucho mejor protegidos contra las malas cosechas, las inundaciones y las epidemias, que contra nuestra propia y lamentable inferioridad espiritual, la cual, al parecer, no es capaz de ofrecer otra cosa que un conato de resistencia frente a las epidemias psíquicas que nos acechan.
Incluso en su actitud religiosa Occidente es extravertido. Hoy en día resulta ultrajante decir que el cristianismo se muestra hostil o siquiera indiferente frente al mundo y sus placeres. El buen cristiano es todo lo contrario, un ciudadano jovial, un emprendedor hombre de negocios, un magnífico soldado, el mejor en su profesión. Lo habitual es pensar que los bienes mundanos son una recompensa especial a un comportamiento cristiano, y en el padrenuestro el adjetivo ἐπιούσιος, supersubstantialis*