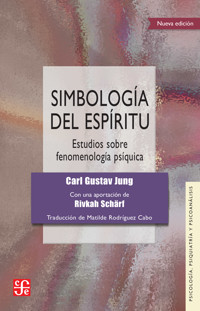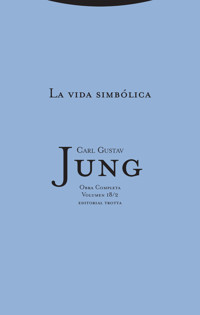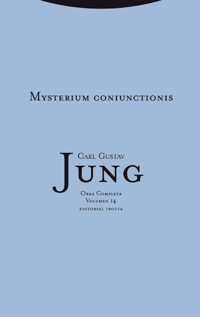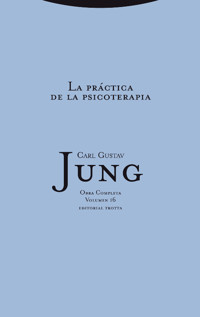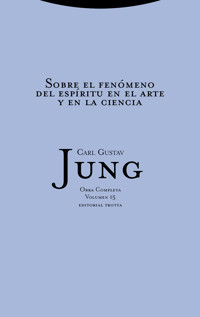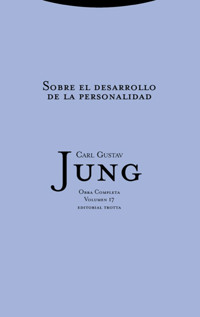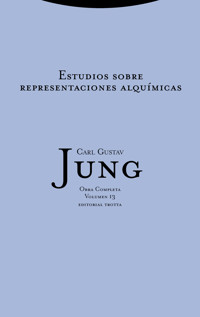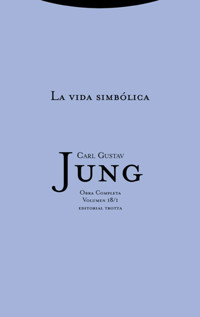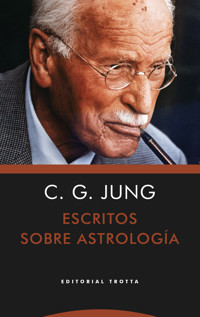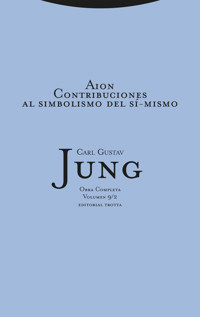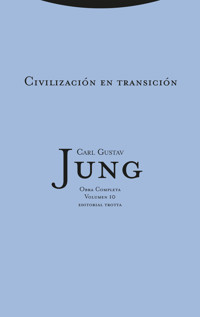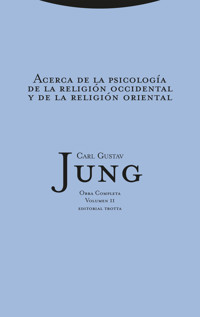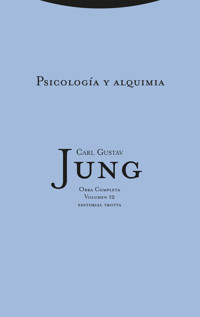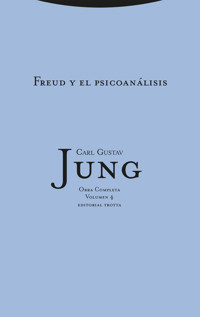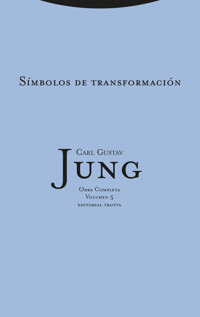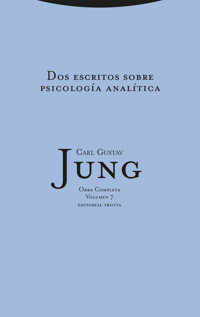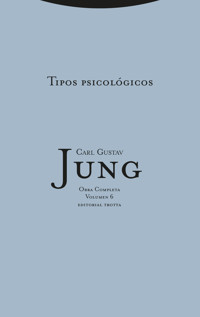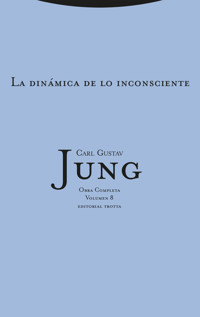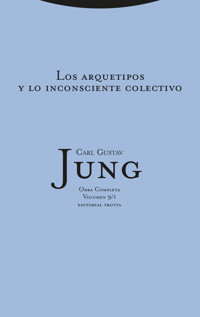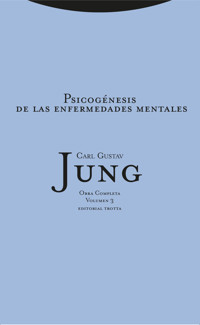Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Estructuras y Procesos. Religión
- Sprache: Spanisch
En palabras de C. G. Jung, el Libro de Job marca un hito en el largo desarrollo de un drama divino, el de un Dios presa de emociones desmesuradas y que sufre a causa de esa desmesura. Por ello reviste también especial significado para el hombre contemporáneo cada vez que este se ve asaltado por la violencia del afecto y ha de tratar de transformarla en conocimiento. Renunciando a la fría objetividad y sin pretensiones exegéticas, sino dejando precisamente que el afecto tome la palabra, el creador de la Psicología analítica se ocupa en este ensayo de las oscuridades divinas que traslucen en el relato bíblico a fin de comprender por qué Yahvé, en su celo, abatió a Job. La lectura del Libro de Job sirve así de introducción, de manera paradigmática, a la psicología de lo inconsciente y de los arquetipos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Respuesta a Job
C. G. Jung
Traducción de Rafael Fernández de Maruri
COLECCIÓN ESTRUCTURAS Y PROCESOSSerie Religión
Título original: Antwort auf Hiob(extracto de la Obra Completa, Volumen 11, § 553-758)
© Editorial Trotta, S.A., 2014http://www.trotta.es
© Rascher Verlag, Zúrich, 1952
© Routledge & Kegan Paul, 1954
© Stiftung der Werke von C. G. Jung, Zúrich, 2007
© Rafael Fernández de Maruri, para la traducción, 2008
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
ISBN (EPUB): 978-84-1364-041-9
Depósito Legal: M-14876-2014
CONTENIDO
Lectori benevolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Bibliografía
Índice de citas bíblicas
Índice analítico
LECTORI BENEVOLO
Doleo super te frater mi...
(2 Sm 1, 26)
El contenido de esta obra mía se sale un tanto de los cauces habituales, lo que me obliga a anteponerle un breve prólogo que ruego al lector no pase por alto. En las páginas que siguen, en efecto, va a hablarse de una serie de contenidos de fe dignos de respeto, y todo el que pronuncia este tipo de discursos se arriesga a ser hecho pedazos por uno de esos dos partidos que polemizan sobre estos objetos. Esta polémica descansa sobre el curioso presupuesto de que para que algo sea «verdadero» ha de manifestarse o haberse manifestado como un hecho físico. Así, por ejemplo, los unos creen, como físicamente verdadero, y los otros impugnan, como físicamente imposible, que Cristo nació de una virgen. Cualquiera puede ver que es imposible solucionar lógicamente esta contradicción y que, por ello, lo mejor que se puede hacer es renunciar a este tipo de estériles disputas. Las dos partes tienen y no tienen razón, y podrían llegar fácilmente a un acuerdo con sólo que renunciaran a la palabrita «físico». El hecho de que una verdad sea «física» no constituye el único criterio posible de la misma. Hay también verdades anímicas, las cuales no pueden explicarse, pero tampoco demostrarse o negarse físicamente. Si una generalidad de personas creyera, por ejemplo, que en otro tiempo el Rin corría río arriba, remontando su curso desde su desembocadura hasta su fuente, esta creencia constituiría en sí misma un hecho, a pesar de que a lo declarado en ella sería, entendido en términos físicos, sumamente difícil concederle algún crédito. Una creencia como ésta constituye un hecho anímico que ni puede discutirse ni necesita tampoco de demostración alguna.
Tal es también la naturaleza de las declaraciones religiosas. Todas y cada una de ellas se refieren a objetos que no son físicamente comprobables. De lo contrario, dichas declaraciones caerían inevitablemente dentro del dominio de las ciencias naturales, con lo que éstas procederían a continuación a descartarlas por tratarse de afirmaciones que no pueden ser contrastadas empíricamente. Las declaraciones religiosas carecerían de sentido si aludiesen a hechos físicos. Éstos serían entonces simples milagros, los cuales estarían por ese mismo hecho expuestos a la duda, y en dicho caso ninguna de ellas podría ya demostrar la realidad de un espíritu, es decir, de un sentido, porque el sentido es siempre evidente por sí mismo. El sentido y el espíritu de Cristo están presentes ante nosotros y nos son perceptibles sin necesidad de milagros. Estos últimos apelan únicamente al entendimiento de aquellas personas que no pueden captar el sentido. Los milagros no son nada más que un simple substitutivo de la realidad no comprendida del espíritu. Con ello no está negándose que la presencia viva del espíritu no pueda verse acompañada en ocasiones de sucesos físicos milagrosos; lo único que se pretende es acentuar que estos últimos no pueden reemplazar ni suscitar el conocimiento esencial y único del espíritu.
El hecho de que las declaraciones religiosas se hallen a menudo en contradicción con los fenómenos físicamente comprobados demuestra dos cosas: la primera, que el espíritu disfruta de autonomía con respecto a la percepción física; la segunda, que la experiencia anímica posee una cierta independencia con respecto a los hechos físicos. El alma es un factor autónomo, y las declaraciones religiosas son confesiones anímicas que se basan en última instancia en procesos inconscientes, es decir, transcendentales. Estos procesos no son accesibles a la percepción física, pero prueban su presencia mediante las correspondientes confesiones del alma. Estas declaraciones son transmitidas por la consciencia humana, y ésta las inviste de formas concretas. Estas últimas se hallan expuestas, a su vez, a múltiples influencias externas e internas, y ésta es la razón de que, cuando hablemos de contenidos religiosos, nos movamos en un mundo de imágenes que apuntan hacia algo inefable. Ignoramos hasta qué punto han sido cortadas a la medida de su objeto transcendental todas estas imágenes, metáforas y conceptos. Cuando decimos «Dios», por ejemplo, estamos confiriendo expresión a una imagen o un concepto que ha experimentado un gran número de mutaciones a lo largo de los siglos. Sin embargo, no podemos indicar con alguna seguridad —a no ser en virtud de la fe— si estas modificaciones se refieren únicamente a esas imágenes o conceptos, o a lo inexpresable como tal. A Dios es posible imaginárselo igual de bien como un operar eternamente fluyente y lleno de vida que se reviste sin cesar de nuevas figuras, que como un ser eternamente inmóvil e inmutable. Nuestro intelecto sólo está seguro de una cosa, y es de que opera con imágenes o representaciones que dependen de la fantasía humana y de sus condicionamientos de tiempo y lugar, y que, por ese mismo motivo, han experimentado como tales imágenes o representaciones todo tipo de variaciones a lo largo de sus miles de años de larga historia. Por supuesto, a la base de todas estas imágenes figura algo transcendente a la consciencia, y ésta es la causa de que, en última instancia, estas declaraciones no varíen de una forma infinita y caótica, y nos permitan darnos cuenta de que se hallan relacionadas con unos pocos principios o arquetipos. Estos últimos, al igual que la psique o la materia, son incognoscibles en sí mismos, y de ellos sólo es posible diseñar modelos que sabemos insuficientes; esta insuficiencia es algo que las declaraciones religiosas vienen también una y otra vez a confirmar.
Soy, pues, perfectamente consciente de que, cuando en lo sucesivo me ocupe de estos objetos «metafísicos», estaré moviéndome en un mundo de imágenes, así como de que ni una sola de mis reflexiones llegará a rozar lo incognoscible. Conozco demasiado bien lo limitado de nuestra imaginación —para no hablar de la estrechez y pobreza de nuestro lenguaje—, como para figurarme que mis declaraciones podrían significar algo más que las de un hombre primitivo cuando éste dice que su dios salvador es una liebre o una serpiente. Aunque todo nuestro mundo de representaciones religiosas está compuesto por imágenes antropomórficas que, en cuanto tales, nunca podrían salir invictas de una crítica racional, no sería lícito olvidar que estas imágenes reposan sobre arquetipos numinosos, es decir, sobre un fundamento emocional que se muestra inexpugnable a la razón crítica. Lo que aquí está en juego son hechos anímicos que es posible pasar por alto, pero no así negar mediante demostraciones. Éste es el motivo de que un hombre como Tertuliano estuviera ya en lo cierto al invocar el testimonio del alma. En De testimonio animae, en efecto, el autor latino escribe:
Cuanto más verdaderos son estos testimonios del alma, tanto más simples; cuanto más simples, tanto más vulgares; cuanto más vulgares, tanto más comunes; cuanto más comunes, tanto más naturales; cuanto más naturales, tanto más divinos. Creo que a nadie podrán parecerle frívolos y absurdos si se contempla la majestad de la naturaleza, de la cual procede la autoridad del alma. Lo que se concede a la maestra, hay que concedérselo a la discípula. La maestra es la naturaleza, el alma, la discípula. Lo que aquélla enseñó o ésta aprendió les fue entregado por Dios, es decir, por el maestro de la maestra misma. Y lo que el alma puede recibir de su maestro principal puedes juzgarlo en ti por tu propia alma. ¡Siente a la que hace que sientas! Considera que ella es la que ve por ti en los presagios, la que interpreta para ti los signos y la que te brinda su protección en los resultados. ¡Cuán maravi lloso sería que la que fue dada a los hombres por Dios supiera predecir! Más maravilloso es aún que reconozca a aquel por quien fue dada1.
Daré un paso más y contemplaré también las declaraciones de la Sagrada Escritura como si fueran manifestaciones del alma, aun a pesar de que con ello corra el riesgo de que se me tenga por sospechoso de psicologismo. Las declaraciones de la consciencia pueden pecar de engañosas, embusteras o de cualquier otra clase de arbitrariedad. En el caso de las declaraciones del alma, empero, tal cosa es absolutamente imposible. Las declaraciones del alma pasan siempre por encima de nuestras cabezas, pues apuntan a realidades transcendentes a la consciencia. Estos entia son los arquetipos de lo inconsciente colectivo, los cuales generan complejos de ideas que asumen la figura de motivos mitológicos. Este tipo de ideas no son inventadas, sino que se manifiestan a la percepción interna —por ejemplo, en sueños— a la manera de productos acabados. Se trata de fenómenos espontáneos que se sustraen a nuestro albedrío, por lo que, debido a esta razón, es legítimo atribuirles una cierta autonomía. Éste es el motivo de que sea preciso observarlos no sólo como objetos, sino también como sujetos autónomos. Como es natural, desde el punto de vista de la consciencia pueden ser observados y aun explicados hasta cierto punto como objetos, al igual que se puede describir y explicar a un hombre vivo. Sin embargo, al proceder de este modo es preciso pasar por alto su autonomía. En cambio, de tenerse en cuenta esta última, hay que tratarlos forzosamente como sujetos, y en dicho caso hay que concederles espontaneidad e intencionalidad, es decir, una suerte de consciencia y liberum arbitrium, de libre albedrío o voluntad libre. Uno observa entonces su comportamiento y presta atención a sus declaraciones. Este doble punto de vista, de imprescindible aplicación frente a todo organismo relativamente independiente, arroja, como es natural, un doble resultado: por un lado, un informe o relación de lo que yo hago con el objeto; por otro, un informe o relación de lo que éste hace (también, si se da el caso, conmigo). Es obvio que para el lector esta inevitable duplicidad será causa al principio de algunos quebraderos de cabeza, especialmente si tenemos en cuenta que en lo sucesivo vamos a ocuparnos del arquetipo de la divinidad.
Si alguien se sintiera tentado a agregar que las imágenes de Dios de nuestra intuición no son «otra cosa que» imágenes, entraría en contradicción con la experiencia, la cual disipa para siempre toda posible duda sobre la extraordinaria numinosidad de estas imágenes. La potencia (mana) de las mismas es tan enorme que uno no sólo se limita a tener la sensación de estar apuntando con ellas al ens realissimum, sino que llega incluso a tener el convencimiento de estar expresándolo y, por decirlo así, «sentando» su existencia. Tal cosa complica en extremo la discusión, si es que no la imposibilita por completo. Pero lo cierto es que no es posible representarse la realidad de Dios de otra forma que sirviéndose de imágenes. En su mayoría, estas imágenes brotaron de forma espontánea o se vieron santificadas por la tradición, y su naturaleza e influjo psíquicos no han sido deslindados jamás por el entendimiento ingenuo de su fundamento metafísico incognoscible. Este entendimiento identifica sin más esa imagen capaz de influir en él con la X transcendental a la que apunta la imagen. La aparente legitimidad de esta operación es manifiesta, y no supone ningún problema mientras no se planteen graves objeciones contra lo afirmado en la declaración. Pero, de haber motivos para la crítica, es preciso recordar que las imágenes y las declaraciones constituyen procesos psíquicos que no deben ser confundidos con su objeto transcendental. Ni unas ni otras «sientan» dicho objeto, sino que ambas se limitan a señalar en su dirección. En el terreno de los procesos psíquicos, la crítica y la discusión no sólo están permitidas, son inevitables.
Lo que me propongo hacer en lo sucesivo es enfrentarme a ciertas ideas de la tradición religiosa, y puesto que de lo que voy a ocuparme es de factores numinosos, los desafiados a entrar en liza serán tanto mi intelecto como mi sentimiento. Debido a ello, no podré hacer gala de una fría objetividad, y, al exponer lo que siento cuando leo ciertos libros de la Sagrada Escritura, o cuando recuerdo las impresiones que en mí ha causado nuestra fe, deberé cederle la palabra a mi subjetividad emocional. No escribo aquí como un exégeta (cosa que no soy), sino como un profano y un médico que ha tenido la fortuna de penetrar profundamente con la mirada en la vida anímica de un gran número de personas. Como es natural, me doy perfecta cuenta de que lo que voy a expresar son en primer lugar mis opiniones personales. Pero, a la vez, sé que estaré hablando en nombre de esas otras muchas personas que han tenido pensamientos muy semejantes a los míos.
El Libro de Job marca un hito en el largo desarrollo de un drama divino. Cuando el Libro apareció, existían ya toda una serie de testimonios que habían dibujado una imagen contradictoria de Yahvé, es decir, la imagen de un Dios que era presa de emociones desmesuradas y que sufría precisamente a causa de esa desmesura. Yahvé se confesaba a sí mismo que la cólera y los celos le consumían, y que el conocimiento de ello era para él algo doloroso. La inteligencia coexistía con la falta de inteligencia, igual que la bondad con la crueldad y el poder creador con la voluntad de destrucción. Todas esas cosas estaban ahí, y ninguna era obstáculo para las demás. Para nosotros, una situación semejante sólo es concebible cuando no existe una consciencia reflexiva, o cuando la reflexión impotente no va más allá de un elemento dado al lado de otros muchos. Un estado que presenta estas características sólo puede ser calificado de amoral.
De los sentimientos que su Dios inspiraba a los hombres del Antiguo Testamento tenemos conocimiento gracias los testimonios de la Sagrada Escritura. No será de ellos, sin embargo, de lo que nos ocupemos aquí, sino del modo en que un hombre de nuestros días, culto y educado en la religión cristiana, se enfrenta a las oscuridades divinas que se traslucen en el Libro de Job, o, lo que es lo mismo, de cómo estas oscuridades operan en él. Nuestra intención no es escribir un ensayo exegético que sopese fríamente los distintos puntos de vista y preste una cuidadosa atención a cada detalle, sino exponer una reacción subjetiva. Con ello se dará curso a una voz que hable en nombre de esas otras muchas personas que están animadas por similares sentimientos, y se permitirá tomar la palabra a la conmoción causada por la visión desenmascarada de la ferocidad y la desconsideración divinas. Aunque sabemos de la escisión y los padecimientos sufridos por la divinidad, una y otros están tan lejos de haber nacido de la reflexión y, por ende, de ser moralmente eficaces, que, en lugar de inspirarnos simpatía y comprensión, únicamente son causa de un afecto igual de irreflexivo y persistente, similar a una herida que sólo cicatrizara con lentitud. Del mismo modo que la herida responde a las características del arma agresora, el afecto hace lo propio con la violencia que lo suscita.
El Libro de Job hará solamente las veces de paradigma de un modo de experimentar a Dios que reviste una importancia muy especial para nuestra época. Este tipo de experiencias asaltan al hombre tanto desde dentro como desde fuera, y no tiene ningún sentido interpretarlas en términos racionales a fin de debilitarlas por vías apotropaicas. Es mejor admitir que se está afectado y someterse a la violencia del afecto que desembarazarse de él por medio de toda suerte de operaciones intelectuales, o huir de él recurriendo a argucias emocionales. Aun cuando con el afecto se imitan las peores propiedades del acto violento, incurriéndose así en sus mismas faltas, lo cierto es que ésta es precisamente la finalidad de este tipo de sucesos: el afecto, en efecto, ha de penetrar en el hombre, y éste someterse a su influjo. El hombre tiene que sentirse afectado, pues de lo contrario no sería alcanzado por dicho influjo. Pero, a la vez, el hombre tiene que saber o, mejor, que descubrir qué es lo que le afecta, porque de este modo transformará en conocimiento tanto la ceguera de la violencia como la del afecto.
Por este motivo, en lo sucesivo no tendré reparo alguno en que el afecto tome la palabra, y responderé a la injusticia con la injusticia, a fin de llegar a comprender por qué o con qué fin se hirió a Job, y cuáles fueron las consecuencias que se siguieron de este hecho tanto para Yahvé como para los hombres.
1
Al discurso de Yahvé contesta Job:
Me siento pequeño, ¿qué replicaré?
Me taparé la boca con la mano;
he hablado una vez, y no insistiré;
dos veces, y no añadiré nada1.
De hecho, en la inmediata presencia del poder infinito del Creador, ésta es la única respuesta posible para un testigo al que el terror a ser definitivamente aniquilado le corre todavía como un escalofrío por todos sus miembros. ¿De qué otro modo podría responder, en las actuales circunstancias, un gusano humano que se arrastra sobre el polvo aplastado a medias? A pesar de su miserable insignificancia y debilidad, este hombre sabe que se halla frente a un ser sobrehumano en extremo susceptible a título personal y que, por ello, lo mejor que puede hacer es guardarse toda observación crítica, para no hablar de ciertos derechos morales a los que uno creería estar también en disposición de acogerse frente a un Dios.
Se alaba la justicia de Yahvé. Ante él, el juez justo, Job podría seguramente presentar su queja y encarecer su inocencia. Pero Job duda de que tal cosa sea posible: «... ¿cómo puede un hombre ser justo ante Dios?... Aunque lo citara, no recibiría respuesta... Si es en un juicio, ¿quién lo hará comparecer?». Sin motivo Yahvé «multiplica [sus] heridas... (Dios) destruye igual al inocente y al culpable. Si un azote mata de improviso, se ríe de la angustia del inocente... Sé», le dice Job a Yahvé, «que no me absolverás. Y si resulta que soy culpable (¿a qué fatigarme en vano?)». Si Job se purificara, «Yahvé» le «restregaría en el lodo... Pues no es un hombre, como yo, para decirle: Comparezcamos juntos en un juicio»2. Pero Job quiere explicarle a Yahvé su punto de vista, elevarle su queja, y le dice que sabe muy bien que él, Job, es inocente y que «nadie va a arrancarme de tus manos»3. Job quiere «hablar con Dios»4. Su idea es defenderse «a su cara»5. Job sabe que «es inocente». Yahvé tendría que citarle y responderle, o por lo menos permitirle que presentara su causa. Apreciando en lo que vale la desproporción entre Dios y el hombre, Job dirige a Yahvé la siguiente pregunta: «¿Por qué asustas a una hoja que vuela?, ¿por qué persigues la paja ya seca?»6. Dios ha «torcido su derecho»7. Dios le «niega sus derechos». No repara en la injusticia. «... hasta el último aliento persistiré en mi inocencia. Me aferraré a mi justicia sin ceder»8. Su amigo Elihú no cree en la injusticia de Yahvé: «Dios no obra mal, el Todopoderoso no tuerce el derecho»9, y contra toda lógica fundamenta esta opinión haciendo referencia al poder; ¿llamaremos «canalla» al rey?, ¿trataremos a los nobles de «bandidos»? Hay que tener preferencia por el «príncipe» y estimar en mayor medida al grande que al débil10. Pero Job no se deja amedrentar y pronuncia una significativa sentencia: «Pues tengo en el cielo mi testigo, mi defensor habita en lo alto... ante quien vierto mis lágrimas. Que él juzgue entre el hombre y Dios»11; y en otro pasaje Job dice: «Yo sé que vive mi Defensor, que se alzará el último sobre el polvo»12.
De las palabras de Job se desprende claramente que, a pesar de que dude que un hombre pueda llevar razón contra Dios, sólo con dificultad puede renunciar a la idea de comparecer ante Dios en el terreno de la justicia y, por tanto, en el de la moral. A Job le resulta difícil asumir que el arbitrio divino tuerza el derecho, porque, a pesar de todo, no puede abandonar su fe en la justicia divina. Pero, por otro lado, Job se ve obligado a confesarse a sí mismo que nadie más que Yahvé le hace injusticia y violencia. Job no puede negar que se encuentra frente a un Dios que no repara en juicios morales, o, lo que es lo mismo, que no se siente obligado por consideraciones éticas de ningún tipo. Ahí radica también la verdadera grandeza de Job, es decir, en que, aun en presencia de esta dificultad, no se engaña con respecto a la unidad divina, y ve claramente que Dios se contradice a sí mismo, de hecho tan radicalmente como para que su siervo pueda estar seguro de que encontrará en Dios a quien le ampare y defienda de Dios mismo. La misma certeza que Job tiene de la maldad de Yahvé la tiene de su bondad. De un hombre que nos hiciera daño no deberíamos esperar a la vez que nos ayudara. Pero Yahvé no es un hombre; es ambas cosas, fiscal y defensor a una, y cada uno de esos aspectos es tan real como el otro. Yahvé no está escindido, sino que es una antinomia, una antítesis interna radical, presupuesto indispensable de su enorme dinamismo, de su omnipotencia y omnisciencia. Sabiéndolo, Job se mantiene firme en el propósito de «exponerle sus caminos», es decir, de explicarle su manera de ver las cosas, pues, hecha abstracción de su cólera, Yahvé es también, frente a sí mismo, el abogado defensor del hombre que tiene una queja que presentar.
Uno podría asombrarse todavía más del conocimiento que Job tiene de Dios si ésta fuera la primera vez que tuviera noticia de la amoralidad de Yahvé. Pero los imprevisibles humores y los devastadores ataques de cólera de Yahvé venían siendo ya conocidos desde antiguo. Yahvé había demostrado ser un celoso guardián de la moral; y había dado prueba de una especial sensibilidad en lo tocante a la justicia. De ahí que fuera preciso alabarle constantemente como el «justo», cosa que, al parecer, significaba no poco para él. Gracias a esta circunstancia, es decir, a esta singularidad, Yahvé era propietario de una personalidad definida, la cual sólo se diferenciaba en términos cuantitativos de la de un monarca más o menos arcaico. La naturaleza celosa y susceptible de Yahvé, que sondeaba desconfiada el corazón desleal de los hombres y sus pensamientos secretos, hizo inevitable que el hombre y Dios asistieran al nacimiento de una relación personal entre ambos, y de esta suerte el hombre no pudo por menos de sentirse llamado personalmente por la divinidad. Este hecho introdujo una diferencia esencial entre Yahvé y el todopoderoso padre Zeus. Éste cuidaba, bienintencionada y un tanto asépticamente, de que la economía del mundo discurriera por los cauces santificados desde antiguo, y se limitaba a castigar el desorden. Zeus no moralizaba, sino que gobernaba de forma instintiva. De los hombres no deseaba otra cosa que los sacrificios que eran de ley presentarle; con ellos no quería nada, porque tampoco formaban parte de sus planes. El padre Zeus es sin duda una figura, mas no una personalidad. Yahvé, en cambio, estaba interesado en los hombres. De hecho, estaba incluso extraordinariamente interesado en ellos. Los necesitaba en iguales términos que ellos a él, perentoria y personalmente. Zeus, por supuesto, podía también dejar caer de vez en cuando alguno de sus rayos, pero sólo en casos aislados, sobre los causantes de desórdenes particularmente graves. Contra la humanidad en cuanto tal no tenía nada que objetar. Tampoco ella despertaba especialmente su interés. Yahvé, en cambio, podía irritarse de forma desmesurada con los hombres tanto a título individual como genérico cuando no se comportaban como él esperaba y deseaba; pero, al hacerlo, en ningún momento entraba a considerar que su omnipotencia le hubiera permitido alumbrar criaturas bastante más perfectas que estas «malas cacerolas de barro».
Una relación hasta tal punto personal con su pueblo tenía por fuerza que desembocar en el establecimiento de una alianza en el sentido pleno de la palabra, una alianza por la cual se vieron también afectadas personas particulares, como, por ejemplo, David. El salmo 89 da cuenta de las palabras que Yahvé dirigió en su día a David:
... no fallaré en mi lealtad.
Mi alianza no violaré,
no me retractaré de lo dicho;
por mi santidad juré una vez
que no había de mentir a David13.
Pero lo que luego sucedió fue que él, es decir, ese mismo Dios que tan celosamente vigilaba el cumplimiento de leyes y contratos, rompió su juramento. Al sensible hombre de nuestros días el mundo se le habría convertido en un negro abismo y el suelo se le habría esfumado bajo las plantas, porque lo menos que él esperaría de su Dios es que éste aventajara a los mortales en todos los sentidos, sí, pero en bondad, elevación y nobleza, y no en una deslealtad y volubilidad morales que no vacilan ni ante el perjurio.
Como es natural, uno debe cuidarse de confrontar a un Dios arcaico con las exigencias de la ética moderna. Para el hombre de los primeros tiempos las cosas eran un tanto diferentes: en sus dioses florecía y prosperaba absolutamente todo, vicios y virtudes. De ahí que también fuera posible castigarlos, atarlos, engañarlos y azuzarlos a unos contra otros sin que tal cosa redundara en menoscabo de su prestigio —o, por lo menos, no a largo plazo—. El hombre de aquellos eones estaba tan acostumbrado a que los dioses fueran inconsecuentes, que, cuando lo eran, eso no era para él causa de una excesiva inquietud. En el caso de Yahvé, sin embargo, las cosas eran distintas, porque en la relación religiosa con él los lazos morales y personales desempeñaron una función preponderante desde muy pronto. En semejantes circunstancias, era suficiente con que Yahvé violara lo pactado en una sola ocasión para que el hombre se sintiera necesariamente vulnerado en sus derechos tanto en un sentido personal como moral. Lo primero puede apreciarse en la manera en que David responde a Yahvé. En efecto:
¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás?
¿Arderá siempre como fuego tu furor?
Recuerda, Señor, lo que dura la vida,
para cuán poco creaste a los hombres.
...
¿Dónde están, Señor, tus primeros amores,
aquello que juraste con fidelidad a David?14.
De haberse dirigido a un ser humano, David se habría expresado probablemente en estos términos: «Tente de una vez y deja ya de encolerizarte. Porque no tienes motivo para hacerlo y porque, en realidad, es grotesco que seas precisamente tú el que tanto se irrite contra unas plantitas que, si se empeñan en crecer torcidas, lo hacen en gran medida bajo tu responsabilidad. En lugar de pisotear tu huertecillo, podrías haberte mostrado más razonable tiempo atrás, y haberte ocupado como era debido de lo que en él sembrabas».
Quien así toma la palabra, no obstante, no se atreverá a discutir el incumplimiento del contrato con su omnipotente interlocutor y socio. Sabe lo que tendría que oír si el quebrantador del derecho hubiera sido un miserable como él. Este hombre tiene que retroceder al plano superior de la razón, pues no hacerlo así resultaría peligroso para su integridad física, pero con ello, sin saberlo ni pretenderlo, demuestra que sin hacer ruido se halla por encima de su socio divino tanto en términos intelectuales como morales. Yahvé no se da cuenta de que es «manipulado», del mismo modo que tampoco comprende por qué ha de ser alabado sin cesar por su justicia. Necesita de forma acuciante que su pueblo le «alabe»15 de todas las maneras posibles y le presente todo tipo de ofrendas propiciatorias con el manifiesto fin de congraciarse a cualquier precio con él.
El carácter que de este modo se torna visible encaja en una personalidad que sólo puede percibir su propia existencia por mediación de un objeto. La dependencia del objeto es absoluta siempre que el sujeto carece de toda suerte de autorreflexión y, por ende, de toda capacidad de introspección. En apariencia, el sujeto existe únicamente debido al hecho de que posee un objeto que le asegura que está ahí. Si Yahvé fuera realmente consciente de sí mismo, cosa que es lo menos que cabría esperar de un hombre inteligente, tendría que haber puesto fin, a la vista de cómo son realmente las cosas, a las alabanzas de su justicia. Pero Yahvé es demasiado inconsciente como para ser «moral». La moralidad presupone la consciencia. Con ello no está diciéndose, por supuesto, que Yahvé sea, por ejemplo, imperfecto o malvado a la manera de un demiurgo gnóstico. Yahvé es toda propiedad en su totalidad y, por ende, entre otras, la justicia por antonomasia, pero también su contrario, y esto, una vez más, en su suprema manifestación. Así hemos de concebirlo, por lo menos, si realmente queremos formarnos una idea uniforme de su esencia. Pero en este caso no podemos perder de vista que, con ello, todo lo que hemos perfilado es solamente una imagen antropomórfica que ni siquiera resulta especialmente esclarecedora. La manera en que se manifiesta la esencia divina permite apreciar que sus diferentes atributos guardan entre sí una insuficiente relación, por lo que se desintegran en actos contradictorios. Así, por ejemplo, Yahvé se arrepiente de haber creado al hombre, aun cuando lo cierto es que su omnisciencia sabía perfectamente desde un principio lo que pasaría con hombres como éstos.
2
Puesto que el omnisciente sondea todos los corazones y los ojos de Yahvé «recorren toda la tierra»1