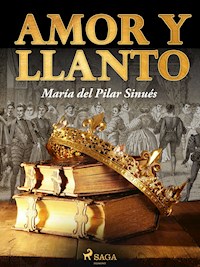
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Amor y llanto es una recopilación de leyendas históricas tocantes a la Corona española, a veces contando cómo se mezclaron con gente sencilla del pueblo. Todos los relatos, que incluyen antiguas postales de los rincones de varias regiones ibéricas, están recreados novelescamente desde la óptica de María del Pilar Sinués. Con aires idílicos para los ambientes, encuentros e intenciones, la cara semipública de los reyes, de las reinas y de su séquito se muestra aquí desde la cercanía edificante y la buena fe, como si se tratara de las confidencias inocentes de alguna amiga en común.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
María del Pilar Sinués
Amor y llanto
Saga
Amor y llanto
Copyright © 1857, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726881998
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LA CORONA DE SANGRE
I
LA FAMILIA REAL DE ASTURIAS Y GALICIA
En una de esas tranquilas y apacibles tardes de primavera, tan bellísimas bajo el templado clima de Asturias, dos personas de diferente sexo, pero ambas jóvenes y hermosas, se encontraban en una sala octógona del castillo real de Pravia; tres enormes ventanas, abiertas de par en par, daban luz al aposento, que ostentaba por todo mueblaje algunos sitiales góticos, mezclados con taburetes groseros y obscuros, y una mesa bastante baja y cubierta de un tapete de lana roja, en el cual estaban bordadas en seda las armas reales de los Reyes de Asturias y Galicia.
Las paredes, de maciza encina, veíanse decoradas con estandartes godos, que formaban trofeos, confundidos y enlazados con alfanjes damasquinos, capacetes árabes y banderas desgarradas de los hijos del Islam: aquellos objetos habían sido arrancados sin duda á los árabes por los Reyes montañeses que, desde Pelayo, habían vivido en aquel rincón de Asturias con los destrozados restos del Imperio godo.
El aspecto del salón era pobre, severo, sombrío; sólo la hermosa y diáfana luz de aquella alegre tarde de Abril podía disipar un tanto la melancolía que en él se advertía.
A través de las ventanas, se divisaban los cuadrados torreones del Monasterio de San Salvador, y las peladas rocas, que constituían en aquella época los únicos caminos de Asturias.
Era el siglo viii , y reinaba Fruela I, hijo de Alfonso el Católico, en aquel estrecho y olvidado pedazo del fecundo y hermoso reino de España, á la sazón ocupado casi todo por los árabes.
Una de las dos personas que se hallaban en el aposento que hemos descrito, era una joven, la cual estaba sentada y silenciosa junto á la mesa situada en el fondo de él: ocupaba un alto sitial, tallado, y su blanca y preciosa mano sostenía su frente serena como la de una niña.
Podría tener diez y seis años, y su talla gallarda y esbelta presentaba de lleno el magnífico tipo de la dama goda: su tez blanca y purísima era pálida y transparente; sus ojos azules, rasgados y brillantes, pero melancólicos; su cabellera copiosa, abundante y dorada; su boca rosada como un pimpollo á medio abrir; su nariz recta y delicada; su seno alto y turgente, y su talle esbelto y flexible.
Vestía un brial de lana azul, fino como la seda, de mangas flotantes y cuadrado escote, que dejaba ver una camiseta de blanquísimo lienzo, plegada en su cuello y sujeta con un broche de zafiros; cubría á medias su cabeza una pequeña toca de lienzo, blanca también, que no impedía contemplar cuatro largas, anchas y riquísimas trenzas rubias que se replegaban en el asiento del sitial.
Paseándose lenta y sombríamente por la estancia estaba un mancebo, que aparentaba cuatro ó cinco años más que la joven: su belleza era superior á todo encarecimiento, aunque de un género opuesto á la de su compañera; sin embargo, era mucho más hermoso, y mi pluma intentaría en vano pintar sus fogosos y negros ojos, extrañamente grandes; su frente tersa y despejada, y sus facciones todas de una perfección y encanto indescriptibles: era uno de esos seres que no se pueden definir y que es preciso ver para comprender hasta dónde puede Dios hacer hermosa á una criatura humana.
Llevaba una túnica de lana blanca, de pliegues flotantes, ceñida á su esbelto talle con un cinturón de cuero obscuro, que sostenía una pequeña daga; unas calzas de lana rojas descubrían las puras y juveniles formas de su pierna, y su cabellera, cortada en redondo á la altura de sus hombros, formaba cerquillo en la frente y bajaba en copiosas ondas obscuras, lucientes y ensortijadas.
Ambos personajes guardaban silencio: la joven, inmóvil, con la diestra en la frente y la mirada perdida, asemejábase á la estatua de la tristeza; el mancebo interrumpía su paseo de vez en cuando, deteniéndose enfrente de una de las ventanas: entonces sus ojos se fijaban en una inmensa mole de piedra, de las que en aquella época se llamaban castillos roqueños por estar edificados en la cumbre de una roca; la fisonomía del joven se obscurecía terriblemente, y al propio tiempo cerraba éste los puños como dominado por un violento furor.
Diríase, sin embargo, que la cólera no podia marcarse durante largo espacio en aquel hermoso y benigno semblante, porque la expresión violenta, que por breves instantes le desfiguraba, desaparecía poco á poco para dar lugar á otra profundamente dolorosa.
La joven fué la primera que salió de sus meditaciones: contempló un momento al mancebo, pintándose en su rostro un sentimiento vivísimo de amor y de piedad, y luego, dejando su asiento, fué lentamente á colocarse junto á él y apoyó suavemente en su hombro una de sus manos.
—Bimarano—dijo,—sosiégate; tu sufrimiento desgarra mi corazón... ten esperanza: ¿quién sabe?
—¡Esperanza!—repitió el mancebo cubriéndose el semblante con las manos,—¡esperanza!... ¡Oh, Adosinda! ninguna tengo ya…
—¡Acuérdate, hermano—repuso la doncella con acento digno,—acuérdate de que eres hijo de Alfonso el Católico, de que corre por tus venas sangre real!
—¿Acaso piensas, Adosinda—interrogó Bimarano,—acaso piensas que me olvido yo de todo eso? ¿Crees que el hijo del gran Alfonso puede olvidar nunca que es un Príncipe real? ¿Piensas que se apartan de su memoria un solo instante los ejemplos de fortaleza que le dió su noble padre? ¡Ah, no! ¿qué sería de mí si hubiera perdido el sentimiento de mi dignidad?
—Pues entonces, Bimarano, sé fuerte en la desgracia—exclamó Adosinda: —si para ser noble y bueno, como eres, conservas las memorias de nuestro padre y sus santos preceptos, bástete para adquirir el valor del sufrimiento el ejemplo de la Reina, que es más infeliz que tú.
—Es verdad, mi buena Adosinda—repuso Bimarano, tomando entre las suyas las manos de su hermana:—Fruela, el mal hijo, el mal padre, el mal hermano, es también el verdugo de su esposa.
—¡Calla!—se apresuró á decir Adosinda, poniendo la diestra en los labios del mancebo;—¡calla, y no olvides que es tu Rey, ya que no recuerdes que recibió la vida en el seno de tu misma madre!
—¡Ah!—exclamó Bimarano; —¡es que yo, Adosinda, no tengo tu santa virtud, y mi dolor además es tan vehemente que acaba con mi razón! ¡Es que Fruela me roba, con mi amante, al hijo de mi amor!
—¡No!—gritó detrás de los dos jóvenes una voz fuerte y sonora;—¡no temas por tu hijo, Bimarano!
Los dos Príncipes se volvieron llenos de sorpresa: en el umbral de una puerta, situada á espaldas de Adosinda, había una mujer de continente severo y majestuoso, de elevada estatura, de robustas formas y de una belleza deslumbradora; su tez morena era purísima, aunque pálida; sus negros ojos centelleaban bajo sus cejas de ébano vigorosamente trazadas, y sus negros cabellos bajaban riquísimos y ondeantes, envolviéndola como en un manto de seda; era una de esas soberbias cabelleras que apenas se encuentran ahora, pero que en el siglo VIII coronaban las majestuosas y austeras frentes de casi todas las hijas de los godos: tal vez en aquellos tiempos las aromáticas pomadas no habían secado todavía la raíz de los cabellos, o las cabezas de las mujeres no encerraban eso fuego devorador que consume su savia en nuestros días.
La aparecida representaba veinticinco años: su ropaje talar era blanco, de lana, y sobre la túnica llevaba un manto obscuro; sujetaba sus espléndidos cabellos una cinta blanca, y gracias á este dique, dejaban su hermoso y apasionado semblante despejado de sus ondulantes rizos.
—¡Señora!—exclamó Bimarano inclinándose ante aquella mujer.
—¡Hermana!—murmuró Adosinda dirigiéndose á ella.
—¡No temas por tu hijo, Bimarano!—repitió la aparecida:—si tu hermano el Rey Fruela I ha resuelto robártele con su madre, la Reina Munia, más piadosa, le ha puesto ya en salvo.
—¡Ah!—gritó el Príncipe, precipitándose á los pies de la Reina. —¡Dios te bendiga, señora y hermana mía!
—Levanta, Bimarano—dijo la Reina con voz dulce y vibrante, en la cual, sin embargo, no se descubría la alteración más leve,—levanta: nada me debes, porque soy madre también y abrigo la persuasión de que cuanto bien haga yo, me lo pagará Dios velando por mis hijos. ¡Ojalá—prosiguió,—ojalá me fuera posible guardarte del mismo modo á la madre del tuyo; pero no me es dado hacerlo!
—¿Y por qué, señora?—preguntó tímidamente Adosinda. —¿Quién puede oponerse á tu voluntad?
—¡Pobre niña!—exclamó Munia, cuyos soberbios y hermosos ojos suavizaron algo de su fuerte brillo al fijarse en la doncella.—¡Pobre niña! No quieras saber lo que está vedado á tu santa inocencia. ¡Contempla á tu hermano, y verás cómo el emprender un tenebroso secreto cuesta la paz del corazón!
La doncella fijó su dulce mirada en el semblante de Bimarano y no pudo contener un grito de angustia: pálido éste y desencajado, miraba el castillo roqueño, que se descubría en lontananza.
—Parte, hermano—dijo la Reina tendiendo su morena mano hacia la inmensa mole de piedra;—parte á donde te esperan y en donde es necesario tu consuelo, mientras que yo voy con Adosinda á velar por tu hijo.
Tomó, dicho esto, la mano de la Princesa, y se dirigió lentamente hacia la puerta que le había dado entrada.
—¡Una palabra, señora; una palabra por piedad!—exclamó Bimarano deteniendo á la Reina:—¿cuándo veré á mi hijo?
Munia iba á contestar; pero en el momento en que sus labios se entreabrían, otro joven pálido y jadeante se precipitó en el salón por la puerta principal.
—¡Aurelio!—exclamó la Reina.
—¡Vete, señora mía! ¡Huye, hermano!—gritó el recién llegado. —¡El Rey me sigue!
Al escuchar estas frases, agitáronse los tres jóvenes á guisa de una bandada de palomas que descubren al inhumano cazador que las acecha.
—¡Huye, Bimarano!—repitió con mayor angustia Aurelio:—¡el Rey ha echado de menos á tu hijo, y aquí corre riesgo tu vida!...
Un gran rumor de armas, que se oyó cercano, cortó á Aurelio la palabra.
—¡Por allí, Bimaràno!—gritó Munia señalando al joven una ventana:—tu hijo está en mis habitaciones... no temas por él... pero ve al lado de Sancha y huye con ella... ¡yo cuidaré de vuestro hijo!...
El Príncipe besó la mano de la Reina, y, poniendo el pie en la ventana, desapareció; un segundo después se le vió saltar de roca en roca y tomar el camino que conducía á la parte opuesta del castillo real.
—Retiraos vosotros, hermanos—continuó la Reina dirigiéndose á Aurelio y Adosinda;—quiero que el Rey me encuentre sola.
Los jóvenes salieron de la estancia, al mismo tiempo que D. Fruela, fiero, iracundo y aterrador, aparecía en la puerta principal; mas si su furor no le hubiera cegado, hubiera podido columbrar, no obstante, la sombra de su hermano Aurelio, medio oculto entre el gótico tapiz que adornaba la puerta situada á espaldas de la Reina.
II
ESPOSO, HERMANO Y VERDUGO
Fruela I, Rey de Asturias y de Galicia, parecía frisar en los treinta y cuatro años; su atlética estatura era corpulenta y forzuda; tenía la tez roja y curtida, porque su única diversión era la caza de montería, distracción que estaba muy en armonía con su carácter fiero y casi salvaje; su cabello rojo, fuerte y ensortijado cubría á medias su frente, bajando por detrás hasta el nacimiento de su robusta espalda; sus ojos verdosos no hubieran carecido de belleza, si en vez de fulgurar con una luz bravía, hubieran estado animados por la dulzura y la benevolencia; su boca, que tenía un hermoso corte, era encendida como el coral, haciendo resaltar el esmalte nacarado de su magnífica dentadura; era imponderable la riqueza de sus obscuras cejas y pestañas, y tenía la nariz pronunciada y aguileña, pero recta y movible.
Vestía una fuerte armadura, ni más ni menos que si estuviese aprestado para dar una batalla; sus hercúleas formas, aunque cubiertas de pesadas escamas de acero, eran hermosas é intachables; una clámide goda, de blanquísima lana, encubría la mitad de su figura, bajando, hasta doblarse en el pavimento; llevaba un pequeño casco ó capacete de acero, y en el pecho la gran cruz de los godos.
Fruela, al entrar, tendió por el salón una mirada iracunda y brava; despidió con la mano á la escolta de rústicos montañeses, que formaban su guardia, y luego se fijaron sus ojos centelleantes en la Reina, que, inmóvil y serena, sostuvo su sombrío resplandor.
—¿Dónde están mis hermanos?—le preguntó con su voz fuerte, enronquecida además por la cólera.
—No lo sé, señor,—contestó Munia con reposado acento.
—¡Reflexiona bien lo que dices, señora!
—No lo sé,—repitió la Reina con el mismo tono sereno y reposado.
—¡Con que también conspira con ellos la Reina!—exclamó Fruela con una voz que hizo temblar las altas bóvedas del salón;—¿con que también la Reina es traidora á mi trono?
—¡No!—gritó Munia con voz tan firme y vibrante cuanto apacible había sido antes:—la Reina no conspira contra tí, porque aunque ya no te ama, respeta el nombre y la corona que le has dado; la Reina no hace más que consolar de tus inicuas crueldades á los pobres Príncipes á quienes tan injustamente llamas conspiradores.
—Luego sabes quién ha sustraído al niño Bermudo á mi justa saña.
—Yo he sido,—dijo Munia adelantándose impávida hacia el Rey.
—¿Y serás tú también la que protege los amores livianos de sus padres? —prosiguió Fruela sonriendo de una manera que hubiera dado espanto á cualquier otra mujer que no hubiera sido la esforzada Munia.
—Sí—contestó ésta;—¡yo que creo más justo apretar los lazos con que Dios ha unido sus almas, que tolerar tus odiosas persecuciones hacia Sancha de Rivadeo! ¡yo que he sabido ser paciente y sufrida para no rebajarte á los ojos de los Condes de tus reinos y asistir en silencio á la agonia del amor que llenaba mi alma, pero que no he querido con mi inacción hacerme digna de tus injurias! ¡Sábelo, Fruela!—continuó con voz profunda:—yo he protegido los amores de tu hermano Bimarano con la hermana del Conde de Cangas; ¡yo he guardado al hijo de entrambos!... ¡Y hace pocos instantes he enviado á Bimarano á aquel castillo á fin de que vele por Sancha porque su hijo está seguro!…
La Reina, en la vehemencia de su razonamiento, había arrastrado á su esposo hasta una de las ventanas, y le mostraba con arrogante ademán el castillo de Cangas. Fruela, atónito con lo que estaba oyendo, había seguido maquinalmente á Munia, y fijaba su mirada espantada en la enorme cordillera de rocas que servía de ceñidor á su real castillo.
De repente brillaron sus ojos como dos teas; sus tostadas mejillas se cubrieron de un rojo purpúreo, y apretó los puños desprendiéndose de la mano de Munia.
Al mismo tiempo se veía saltar de peña en peña á un hombre cubierto con la vestidura blanca de los Príncipes reales, y que llevaba entre sus brazos á una mujer, cuyo largo manto obscuro flotaba á merced del viento.
La sombra del crepúsculo cubría ya las montañas con su blanquecino velo; pero la luna serena y hermosa alumbraba el paisaje, y permitió al Rey y á la Reina reconocer en el hombre que corría al Príncipe Bimarano, y en la mujer que éste llevaba en sus brazos á la hermana del Conde de Cangas.
Una celeste expresión de dicha iluminó el semblante de la Reina; pero sus facciones se cubrieron de una palidez mortal al columbrar en la poterna del castillo roqueño al joven Conde de Cangas á la cabeza de un crecido número de montañeses armados de jabalinas que, á una seña del Rey, se precipitaron como una furiosa jauría en persecución de los fugitivos.
Un ¡ay! doloroso, desgarrador, se escapó del pecho de la infeliz Sancha, y fué á clavarse derecho en el corazón de la Reina, que convulsa y anhelante seguía su carrera con sus asombrados ojos.
El Conde de Cangas había logrado acercarse á Bimarano, que se había detenido transido de fatiga; pero haciendo éste un último é inconcebible esfuerzo, salvó de un salto la enorme peña que le estorbaba el paso, y echó á correr desesperadamente por la falda de la montaña.
—Dispara, Conde,—gritó Fruela al de Cangas, que pasaba á la sazón por debajo de su ventana.
Apuntó éste su jabalina; mas la voz de la sangre y el temor de herir al hermano de su Rey contuvieron su brazo.
—¡Bárbaro verdugo!—exclamó Munia precipitándose hermosa, sublime de indignación, hacia su esposo;—¡guárdate de derramar la sangre de tu hermano!
El Rey, furioso, desnudó su daga, y con mano forzuda hizo caer de hinojos á sus pies á la desventurada Munia; mas en aquel momento un brazo robusto sujetó el de Fruela, que encontró ante sus ojos á su hermano Aurelio, austero, sombrío y amenazador, cubriendo con el suyo el cuerpo de la Reina.
—¡Atrás, Príncipe!—gritó ésta con tan imperioso acento, que Aurelio no pudo menos de retroceder. —¡Hiere!—continuó Munia levantándose imponente y majestuosa, y mostrando al Rey su pecho;—¡hiere, Fruela, y me harás una señalada merced, porque sólo con la muerte podré olvidar que has levantado tu puñal sobre mi pecho! ¡Hiere! ¡Esta muerte me será más dulce que la que ha de causarme el recuerdo de tu crueldad!...
El Rey contempló durante algunos instantes como aturdido la noble figura de Munia, que se asemejaba á la estatua de la justicia celeste: poco á poco fué bajándose su brazo, y, por último, su mano calenturienta soltó el puñal.
Una inmensa gritería, que resonó muy próxima, le arrastró á la ventana, y un gozo cruel iluminó su semblante. Sancha estaba privada de sentido en los brazos de su hermano, en tanto que algunos hombres de armas de éste rodeaban al Infante Bimarano, aunque sin atreverse á tocarle.
—¡Llevadle preso á los subterráneos de mi castillo!—gritó el Rey á los montañeses, que desaparecieron con el Príncipe.
Fruela I abandonó el salón precipitadamente, y la Reina ocultó entre las manos su semblante, mientras Aurelio la sostenía, viéndola próxima á desfallecer, á pesar de la fortaleza de su alma.
III
LOS AMORES DE D. FRUELA
El Rey D. Alfonso el Católico murió en Cangas á la edad de sesenta y cuatro años; dejó de su mujer Ormesinda cuatro hijos: Fruela, Bimarano, Aurelio y la muy hermosa niña Adosinda, retrato fiel de la suavidad y dulzura de su madre. Alfonso el Católico dejó también otro hijo, habido en sus relaciones amorosas con una esclava árabe de peregrina belleza, el cual se llamó Mauregato, y ocupó algunos años después, para mal de España, el trono de Asturias y Galicia.
Alfonso y Ormesinda fueron sepultados juntos en el Monasterio de Santa María de Cangas, por mandato expreso del Monarca. Aquel hombre, á pesar de sus frecuentes infidelidades, había amado tanto á la hermosa y dulce Ormesinda, que quiso partir con ella su último lecho y su losa funeraria.
La corona pasó á las sienes de Fruela, hijo primogénito de Alfonso el Católico; pero el menos á propósito para gobernar un reino tan combatido y destrozado; desconociendo absolutamente la marcha política, que es siempre el timón de un buen Rey, y que en aquellos tiempos se hacía tan necesaria para contrarrestar los hábiles manejos de los árabes, que inundaban toda la España; nulo para oponer la resistencia del talento á las negociaciones de los poderosos Califas de Córdoba y Damasco; enteramente desposeído de dulzura y prudencia, el Infante D. Fruela no sabía hacer más que reñir, y no bien tuvo noticias de que los navarros intentaban rebelarse contra él, marchó en su busca á la cabeza de todos los feroces montañeses, que pudo armar con arcos y jabalinas, y los redujo á obediencia combatiéndolos bárbaramente, aun antes de informarse de la causa de su descontento.
Una noche, después de saquear á un pueblo, y al cruzar, seguido de sus numerosas huestes, una árida llanura para volver á su campamento, se sintió desfallecido de sed y de cansancio; tenía una anchurosa herida en la cabeza, cuya sangre no había sido posible restañar, á pesar de los esfuerzos de los suyos, y la vista iba faltando ya á sus ojos y el aliento á su pecho: cuando divisó una lucecilla que fulguraba no muy lejos, dió orden á sus gentes de dirigirse hacia ella, y él mismo tomó el camino que le pareció más corto.
Poco tardaron en llegar, y la esperanza reanimó los abatidos ánimos de los guerreros: la luz partía de una pequeña lámpara que, encerrada en una grosera verja de hierro, ardía delante de la puerta de un Monasterio.
El Rey llamó: dijo su nombre, y muy pronto le fueron franqueadas las puertas; pero no bien la anciana abadesa se presentó á recibirle al frente de la comunidad, cayó desmayado en el pórtico mismo del templo.
Cuando volvió en sí, se encontró recostado en un blando y mullido lecho: sus capitanes y sus Condes llenaban la estancia, y la anciana abadesa, de pie junto á él, esperaba el instante de que abriese los ojos para vendarle la herida y darle una bebida, preparada ya de antemano.
Muy en breve se sintió el Rey tan mejorado, que manifestó sus deseos de partir: entonces la abadesa le pidió permiso para presentarle una joven huérfana que le había sido encomendada, hija de un Conde navarro, rebelde á D. Fruela, pero descendiente de los Reyes de Navarra, y, por consiguiente, parienta suya.
El Rey de Asturias, que profesaba un ardiente amor á toda mujer que fuese joven y hermosa, consintió en ver á la noble huérfana en cuya busca salió la abadesa.
Ante la vista de Munia, quedó D. Fruela mudo de asombro; aunque la doncella no contaba más que quince años, su hermosura era tan admirable y majestuosa, que le dejó pasmado: vestía una larga túnica blanca, una toca de nevado y fino lienzo, y un largo manto como la túnica: una estatua romana no hubiera tenido, un siglo después, el continente más noble, más hermoso y altivo que aquella majestuosa niña.
—¿Cómo te llamas?—preguntó al fin el Rey con mal segura voz.
—Antes me llamaba Memorana, señor—contestó la princesa con reposado y sonoro acento;—pero cuando entré en esta santa casa, tomé el nombro de la venerable abadesa que amparó mi orfandad. Llámome, pues, Munia (1).
—¿Quieres venirte conmigo, Munia?—preguntó el Rey con acento más cariñoso.
—No, señor Rey.
—¿Por qué?
—Porque yo no te conozco; y aunque eres pariente mío muy lejano, debes comprender que no puedo seguirte sin menoscabo de mi honra.
—¿Quieres ser mi esposa?
—Muy de mi grado lo sería si me concedes, señor, el tiempo suficiente para que yo te ame,—contestó Munia, cuyos hermosos y lucientes ojos no retrataron ni el más leve rayo de alegría al escuchar la oferta de un trono.
Fruela permaneció perplejo durante algunos instantes, y luego tornó á preguntar:
—Y si no te casas conmigo, ¿qué harás?
—Seré religiosa—contestó ella con la dulce calma que le era habitual:—sólo amándote con todo mi corazón, señor Rey, seré tu esposa; pero, si no lo consigo, me uniré á Dios.
El Monarca salió pensativo del Monasterio; mas al día siguiente volvió á él arrastrado por el poderoso ascendiente que la belleza purísima y vigorosa de Munia ejercía en su ánimo: quince después, se casó en el mismo Monasterio con ella, con la cual y sus montañeses partió, pasados dos más, para Pravia, corte entonces de los Reyes de Asturias.
Los navarros quedaban acuchillados y sometidos; pero también quedaban infinitas viudas y huérfanos, que maldecían la crueldad de Fruela I, y compadecían profundamente á la hermosa doncella, que se llevaba unida á su destino.
IV
UNA SANTA Y UN ÁNGEL
La belleza de Munia cansó prontò al inconstante Monarca, cuyo corazón duro era incapaz de albergar una pasión tierna y duradera, y cuyo carácter fiero necesitaba siempre luchar y vencer; la posesión de aquel sér enamorado, dulce y puro, no podía halagarle por mucho tiempo, y bien pronto buscó más arduas conquistas en las esposas, hermanas ó hijas de sus Condes.
Para interesar el corazón de Fruela y fijarlo, era necesario que la mujer, á quien momentáneamente prefería, fuese virtuosa, de intachable fama y que estuviese unida á otro hombre con los lazos sagrados del matrimonio ó del amor; la mujer libre, por muy bella que fuese, rara vez le merecía una mirada, y si consintió en hacer su esposa á la Princesa huérfana, fué por la resistencia, que encontró en ella, á corresponder á sus amores hasta santificarlos con la bendición de un sacerdote, y porque creyó que su carácter arrogante y altivo le daría ocasiones de ejercitar su dureza.
Pero Munia, como toda mujer que vive dominada por una pasión vehemente, tornóse para su esposo dulce como una paloma; mirábase en sus ojos, anhelando leer en ellos sus más leves deseos para satisfacerlos; espiaba con afán su sonrisa; salíale al encuentro cuando volvía de caza, y adivinaba con el instinto amante de su corazón cuándo iba á sufrir, mucho antes de que sufriese.
A semejante carácter no podía escaparse la primera muestra de hastío ó frialdad del objeto de su amor.
Munia devoró la primera y otras cien; pero las absorbió en su corazón juntamente con el llanto que hicieron brotar: sin perder nada de su amor, su carácter noble, arrogante y altivo había vuelto á recobrar la energía, que la pasión enervara sin destruir.
El nacimiento de un hijo le infundió esperanzas: creía la inocente que el amor de su esposo hacia ella renacería al verla revestida del sagrado título de madre; mas en vano esperó día tras día una prueba de cariño. Es cierto que el Rey se alegró en extremo de tener un hijo que heredase su corona; también lo es que le hizo poner el nombre de su padre, que para él era de buen agüero; pero después no pensó más ni en la madre ni en el hijo, y volvió á entregarse á sus escandalosos amores.
Por aquel tiempo llegaron á Pravia los Infantes Bimarano y Aurelio, hermanos del Rey, los cuales no conocían á la esposa de Fruela: acababan de arrojar á los árabes de las fronteras de Galicia, y volvían cubiertos de gloria y cicatrices, aunque ambos eran de muy corta edad, pues Bimarano apenas llegaba á veinte años y Aurelio sólo contaba diez y ocho.
La belleza de estos jóvenes era extremada, y en particular la de Bimarano no tenía igual: no podía mirársele sin sentir una admiración profunda, y en aquellos tiempos supersticiosos dábase por muy seguro que estando en cinta la Reina Ormesinda de su hijo Bimarano, y hallándose un día muy afligida á causa de las infidelidades de su esposo, se le apareció un ángel de parte de Dios y le dijo que, para recompensarla de lo que sufría, iba á dar á su hijo una belleza como jamás se vería en el mundo.
La hermosura del Infante era, en efecto, prodigiosa; sus ojos no tenían la expresión común de la raza humana; parecían infiltrados de una luz celeste, y su boca, al sonreir, prometía un porvenir inmenso de gloria inmortal.
Su carácter era casi tan bello como su figura: dulce, paciente y dotado además de un generoso corazón y de un valor á toda prueba, fué bien pronto Bimarano el ídolo de toda la nobleza gallega y asturiana, despertando en el alma de Fruela los más feroces y bárbaros celos.
Aurelio era el retrato vivo de su padre Alfonso el Católico: tenía, como él, esa hermosura austera y varonil, que se advertía también en Fruela, aunque alterada por los desórdenes y por las fatigas de la caza; empero su carácter difería mucho del de su augusto padre, participando más bien de la dureza y crueldad de el del Rey su hermano: como Fruela, era valiente hasta la fiereza, y tenía, como el, instintos sanguinarios y duro corazón; su fe, no obstante, era inviolable, sus afecciones sinceras y su lealtad sin límites: todos los amores de su vida se hallaban concentrados en Bimarano, de quien jamás se había separado, y cuya natural dulzura era lo único que podía templar su carácter irascible.
Al ver á Munia, brotó en el corazón de Aurelio un sentimiento desconocido: la espléndida hermosura de la Reina encendió en su pecho el volcán de la pasión primera; pasión que debía ser voraz, terrible en su alma juvenil y enérgica.
No bien se apercibió de sus sentimientos, corrió á participárselos á Bimarano; pero éste con dulce firmeza le aconsejó que no alimentase culpables esperanzas ni destruyese la paz de la conciencia de la Reina, único bien que podía consolarla en medio de los dolores que el desvío de su esposo le hacía sentir.
Aurelio, dócil como un niño á la voz de aquel hermano á quien tanto amaba, encerró su pasión en lo más íntimo de su pecho, haciendo penosos esfuerzos para ahogarla; mas en vano se lanzó á esta desesperada lucha, porque no consiguió otra cosa que avivar el fuego que le abrasaba, y la serena mirada de Bimarano se apartó horrorizada más de una vez del fondo del corazón de Aurelio, donde estaba acostumbrado á leer como en un libro abierto, convencido de que el fatal amor que éste concibiera se hizo incurable al dejar la blanca senda de la adolescencia por el camino sembrado de abismos de la juventud.
Bimarano, el hermoso, el apacible joven amaba también: la hermana del Conde de Cangas, señor de Cangas de Onís, había hecho una profunda impresión en su alma, y el mismo día en que le declaró su amor y obtuvo la seguridad de ser correspondido, pidió al Rey permiso para casarse.
D. Fruela no tuvo entonces por conveniente otorgar su consentimiento á tal enlace: conocía á la hermosa Sancha, y aunque no había fijado la atención en ella mientras fué libre, el día mismo en que la vió ligada á su hermano, se acordó de que era la doncella más hechicera de su corte y pensó en hacerla suya antes de darla al Infante.
Declaró una parte de sus miras al Conde de Cangas, y este sagaz cortesano negó la entrada en su castillo al Infante, y abrió sus puertas al Rey, halagado con la esperanza de medrar.
Empero los obstáculos no extinguieron ni disminuyeron siquiera el amor que ambos jóvenes se profesaban.
Sancha, en la imposibilidad de ver á su amante durante el día, y arrastrada por la fuerza de su pasión, franqueaba por la noche una de las ventanas de su aposento á Bimarano, con quien sostenía dulces pláticas mientras dormían sus perseguidores.
Diez meses después de la noche primera en que Bimarano penetró en la estancia de Sancha, dió ésta á luz un niño, cuyo acontecimiento descubrió á los amantes.
El Conde hizo bautizar al recién nacido con el nombre de Bermudo, aparentando gran cólera, pero gozoso en su interior, porque el nacimiento de aquel niño aseguraba el enlace de su hermana con un Príncipe real.
Por su parte, Bimarano reconoció por suyo al hijo de Sancha, y consiguió del Conde algunas entrevistas con ella, que tenían lugar, para que el Rey no se apercibiese, en la habitación más retirada del castillo.
La pasión de D. Fruela creció con la resistencia: lo que al principio había sido un solo capricho, llegó á convertirse en el amor más profundo y verdadero que sintió en su vida; al ver á Sancha madre, y por consiguiente ligada con un lazo indisoluble á su hermano, su pasión se acrecentó furiosamente y resolvió robarle su hijo, para obligarla de este modo á ceder á sus deseos.
Largo tiempo meditó este proyecto; mas un resto de piedad hacia su esposa le contenía. Munia acababa de dar á luz una niña, á la cual se puso por nombre Jimena, y que más adelante fué esposa del desgraciado Conde de Saldaña.
Por fin triunfó su culpable pasión del amor que debía á su esposa y á sus hijos, y se decidió á apoderarse del Infante Bermudo; mas este cruel designio fué sorprendido por Munia en algunas palabras que se lo escaparon en medio del sueño, y ya se ha visto que puso en salvo al niño, amparándole en sus propias habitaciones.
El amor de Aurelio seguía mudo, pero ardiente y devastador; la Reina nada sospechaba de él, y el Infante, sin atreverse á romper el silencio, sufría los tormentos de un condenado.
Unicamente Adosinda se conservaba dulce y tranquila entre aquella lucha desenfrenada de pasiones; era el ángel bajo cuyas blancas alas iban todos á buscar la paz: ella consolaba á sus hermanos, que la amaban con entrañable afecto; enjugaba el llanto de la Reina; dormía á Alfonso y á Jimena en su regazo con sencillos cantos, y hasta el mismo Fruela encontraba en ella consuelos, porque, en presencia de aquel querube de bondad y mansedumbre, se calmaban las borrascosas tempestades de su alma.
Adosinda conocía los amores desgraciados de Bimarano; la culpable pasión del Rey hacia Sancha, la amiga de su infancia, y los dolores de la Reina, á quien amaba como á una hermana; pero ignoraba completamente el amor de Aurelio á Munia, porque el Príncipe respetaba tanto el candor y la santa inocencia de su hermana, que había ocultado cuidadosamente delante de ella hasta la muestra más leve de su insensata pasión.
Era un secreto que sólo sabían Dios, Bimarano y Aurelio.
V
LA MUJER FUERTE
Poco tardó la Reina en recobrarse del desmayo ocasionado por el terror que le había producido la horrible escena que describimos al final de nuestro capítulo II: desprendióse de los brazos de Aurelio, que, con la cabeza abrasada y el corazón palpitante, ya no tenía fuerzas para sostenerla, y se encaminó á su habitación, haciendo una seña al Infante para que la siguiera.
Obedeció éste, y pocos instantes después se encontraban ambos en la cámara de la Reina, guardada por dos soldados de aspecto rudo y cubiertos de acero.
La Reina se dirigió á un extremo de la cámara y abrió una puerta disimulada en los tapices; tras de ella apareció otra pequeña estancia en la cual penetró Munia con Aurelio, y cuya puerta cerró éste á una indicación de aquélla.
En el fondo del aposento y durmiendo sobre un reducido lecho, hallábase un niño de pocos meses, abrigado con un ropón de seda: era hermoso, de fisonomía dulce é inteligente, y sus rizos castaños cubrían una parte de su blanco y suave rostro.
Inmediato al lecho, velaba un anciano montañés con una jabalina preparada y un arco montado: su aspecto decidido y arrogante decía bien claro que estaba allí para defender al niño, y que no se lo dejaría arrebatar sin oponer una temeraria resistencia.
—¿Ha llegado alguno á la puerta, Antar?—preguntó la Reina al montañés, que al verla con el Príncipe había echado á la espalda la capucha de lana burda de su sayo.
—Sólo la Princesa Adosinda, á la cual dejé pasar por no oponerse á ello tus órdenes, señora,—contestó el anciano.
—Está bien: mi muy amada hermana puede entrar aquí.
La Reina tomó á Aurelio por la mano, sin notar el estremecimiento que, al contacto de la suya, agitaba la diestra del Príncipe, y se aproximó con él al lecho.
—¿Amas mucho á tu hermano, Aurelio?—le preguntó mirándole con fijeza.
—Mucho,—contestó el Infante con voz firme y sin desviar los ojos del semblante de Munia, no obstante sentirse desfallecer con su mirada.
—¿Será tan grande ese amor que te anime á salvar á su hijo, sin temor á la cólera del Rey?
—Sí,—volvió á contestar Aurelio con entereza.
—¡Sálvale, pues, hermano!—exclamó la generosa Reina, de cuyos ojos brotaron dos gruesas lágrimas. —¡Sálvale, y Dios te otorgue el premio de tan noble acción!
Munia oprimió entre las suyas las manos del Infante, que se apoyó en la pared para no caer.
—Salvando á ese inocente—continuó la Reina señalando al niño,—libras á tu hermano y á tu Rey, que es mi esposo, de cometer un odioso crimen. ¡Sí!—prosiguió en voz baja y temblorosa al ver al montañés retirado á una respetuosa distancia;—¡sí! ¡librarás al padre de mis hijos de un crimen odioso, porque ó matará á esta desgraciada criatura para vengarse de los desdenes de su madre, ó cuando menos le hará pasar su vida en una prisión!…
Calló la Reina, inclinando la cabeza, como si el horror que aquellos pensamientos le inspiraban aniquilase sus fuerzas; mas pocos instantes después levantó de nuevo su frente pálida y serena.
—Parte á Navarra, Aurelio—dijo poniendo en los brazos del Infante á la pobre criatura, que á la sazón estaba dormida;—ve al Monasterio de Jesús y confía este niño á la Superiora de parte mía: cuando estéis libres su padre y tú de la acusación de conspiradores que sobre vosotros pesa, id á buscarle allí, porque por ahora y mientras no salga de su inocente niñez, sería difícil encontrar un asilo más seguro para él.
El Príncipe recibió al niño y le abrigó con el mismo cuidado que hubiera podido emplear su madre.
—Este niño es sagrado para mí desde el instante en que tú me lo entregas, señora—dijo apoyando sus labios en la diestra de Munia:—si su padre le falta, otro no menos amanto ha de encontrar en mí.
Al decir estas palabras, hizo una seña al montañés, que le abrió una estrecha puerta situada enfrente del lecho y que estaba practicada en una bóveda de piedra, que sostenía uno de los ángulos del castillo real.
—Vuelve pronto para salvar á Bimarano y á Sancha,—murmuró la Reina al oído del Príncipe, que ya se deslizaba por una dificultosa escalera formada por las mismas rocas.
Munia le siguió con los ojos hasta que le vió desaparecer en las sombras de la noche; luego cerró la puerta, y volvió á dejar en su pebetero de encima la tea con que había alumbrado al Príncipe.
En seguida se quitó sus zarcillos de diamantes, despojos de la guerra arrancados por Don Fruela á una sultana árabe, y se aproximó al anciano montañés.
—Toma, mi buen Antar—le dijo presentándoselos:—yo quisiera tener otra prenda de más valor con que recompensar tu fidelidad; pero esto es lo mejor que poseo.
El montañés dió dos pasos hacia atrás y una lágrima empañó el brillo salvaje de sus ojos, casi cubiertos por cerdosas y blancas cejas.
—Guarda tus diamantes, señora—dijo con voz alterada;—yo, aunque soy muy pobre, recibo sobrada recompensa con la dicha de haberte servido: sólo otra...—añadió en voz baja y con vacilación,—sólo otra te pediría... si me atreviese.
—Pide, pide, Antar,—exclamó Munia.
—¡Que me permitas, señora, besar la orla de tu manto!
—¡Ah! ¡el manto no!—exclamó la Reina, de cuyos grandes ojos brotó un raudal de lágrimas:—¡toma, toma mis manos!
Munia tendió sus manos al anciano Antar, que se arrodilló besándolas con adoración.
—¡Gracias, Dios mío!—exclamó después;—¡gracias por haberme concedido besar la mano de una santa!
—Desde hoy, Antar, estás á mi servicio—dijo la Reina:—cuidarás de mis hijos y me acompañarás á todas partes. Sígueme.
El anciano dirigió al cielo una ardorosa mirada de gratitud, y siguió á la Reina como un sabueso viejo y fiel sigue á su antiguo amo.
VI
UNA MUJER SIN CORAZÓN
Algunos días después de la noche en que Aurelio salvó al hijo de su hermano de la cólera del Rey, se encontraban Sancha y Adosinda en la habitación de la primera.
La hermana del Conde de Cangas era más hermosa que la Infanta; pero no se advertía en ella la expresión de pureza que hacía que Adosinda se asemejase á un ángel: por el contrario, ardía en sus negros y rasgados ojos el fuego de las pasiones, y su tez, aunque blanca, límpida y hermosa, era mate y sin transparencia, signo seguro de una naturaleza sensual.
Su estatura era apenas mediana, y sus formas redondas y torneadas; leíase en su marmórea frente la arrogante firmeza de su alma; en sus negrísimas y pobladas cejas, una gran frialdad de corazón, y en sus labios finos y un tanto hundidos en sus extremos, toda la ambición y disimulo de su carácter.
Sancha de Rivadeo había amado con pasión á Bimarano, porque la sublime hermosura del Infante había sido lo único que hiciera latir su corazón helado, hasta que le vió, á pesar de que contaba veintidós años; su carácter ambicioso encontró además ventajoso un enlace con un Príncipe real; mas cuando, por la oposición del Rey, se convenció de que esta alianza era irrealizable y supo la causa de aquélla, no quedó en su corazón más que el amor sensual que la belleza del Infante le inspiraba, y se borraron de su mente las ideas de matrimonio que poco antes acariciara.
Por más que yo crea en la virtud de la mujer; por más que la haya defendido en mis escritos, y que esté dispuesta á defenderla siempre; por más que yo profese á esa hija del cielo un amoroso culto, sé que en todas las épocas ha habido mujeres culpables y capaces de cometer mayores infamias que los hombres más depravados. La mujer que no alberga bastante sensibilidad de corazón para precaverse del demonio tentador del orgullo; la mujer que se deja dominar de la ambición; la que no doma sus pasiones—tan fuertes cuanto débil es su organismo—con el freno sagrado de la religión, correrá de abismo en abismo, y quizá dejará manchada de sangre y crímenes la senda tortuosa de su vida.
La joven Condesa de Rivadeo tenía al nacer un corazón en el pecho; pero perdió á su madre cuando apenas despuntaba la luz de su razón, y careciendo también de padre desde antes de nacer, quedó bajo la tutela de su hermano Eurico, joven de veinte años y entregado á todos los vicios.
Sancha creció en medio de báquicos festines y de escenas de impúdicos amores: aunque Eurico la amaba mucho, no se cuidó de buscar una mujer que velase por ella, ni vió el inconveniente de que fuese servida por escuderos, ni más ni menos que él: limitábase á mandar que atendiesen á la pequeña Condesa con preferencia á él mismo, y de este modo fomentó la soberbia arrogancia que Sancha heredó de su madre, y que una mano previsora y tierna hubiera podido ahogar en su germen.
Cuando la niña cumplió doce años, sabía de memoria el vocabulario amoroso que los hombres de armas de su castillo empleaban con las zafias montañesas, y hubiera sido difícil hacer asomar el rubor á sus mejillas ni aun con las palabras más groseras. Eurico, por otra parte, orgulloso de su belleza y de su gracia juvenil, la hacía asistir á los licenciosos festines que, después de una partida de montería, daba á sus amigos y mancebas, y ni las báquicas canciones, ni el chocar de los vasos, ni el estallido de los besos, ni todo el infernal estruendo de la orgía, hacían alterar la límpida blancura del rostro de la noble doncella.
Como debe suponerse, no faltarían amadores á la joven Sancha, aun antes de salir de la niñez; pero su natural fiereza salvó su virtud, y entre los insolentes y desenfrenados jóvenes que la rodeaban, no hubo uno solo que pudiera jactarse de haber tocado ni aun el extremo de sus dedos.
Como fiel historiadora, debo decir, sin embargo, que ni uno solo tampoco pensó en pedir su mano, á pesar de su hermosura, su nobleza y su opulencia: el hombre ha sido el mismo en todos tiempos, y pocos había entonces, como ahora, que fiasen su nombre y su honra á una mujer cuyo recato y virtud andaban en lenguas, por más que reuniese las más halagüeñas y seductoras ventajas.
Poco, en verdad, importaba esto á la Condesa: sabía que era bella hasta lo imposible; que tenía un gran título enteramente independiente del de su hermano, cuyo Condado era además tributario del suyo, y se hubiera desdeñado hasta de aceptar por estribo, para montar en su blanca hacanea, la rodilla del más noble y rico de sus numerosos amadores.
Cuando cumplió catorce años, determinó emanciparse de su hermano y habitar sola uno de los castillos de su propiedad, eligiendo para morada, entre los muchos que poseía, uno fronterizo, ganado á escala franca por su noble padre pocos años antes.
Eurico quedó sobrecogido de espanto al saber esta decisión: lo que su hermana iba á hacer equivalía á entregarse á los árabes, pues no distando dos millas el primer castillo de éstos del que estaba dispuesta á ocupar la atrevida niña, debía suponerse que no titubearían en arrollar la fortaleza de la cristiana, llevándose á su bella señora al harem del Califa.
Pero en vano Eurico expuso á Sancha todas estas razones; en vano le hizo presentes todos los riesgos á que se exponía.
—Si me cautivan—contestó;—si me llevan á Córdoba al harem del Califa, yo le obligaré á que se case conmigo y seré la Sultana de Occidente.
—¡Hermana!—exclamó Euricó, cuyo semblante se cubrió de un subido carmín,—¡hermana mía! ¿Puedes olvidarte de que has nacido cristiana?
Sancha se encogió de hombros con indiferencia: ni siquiera sabía lo que era ser cristiana; bien es verdad que nadie se lo había explicado tampoco.
Entonces conoció el Conde á dónde podía arrastrar á su hermana el natural bravo é inculto que él no había cuidado de dirigir ni dominar: ciego de dolor corrió á Cangas, y echándose á los pies de Alfonso el Católico, le rogó que interpusiese su mediación para impedir tamaña locura.
Aquel buen Rey le consoló y le dijo que volviese á su castillo; algunas horas después que él llegó una litera, escoltada por guardias del Rey, y seguida de otra en la que iban dos damas ancianas de la servidumbre de la Reina. El capitán de los guardias sacó de su vesta un pergamino enrollado y sellado con el sello real, y lo presentó á la Condesa, que lo leyó rápidamente.
Mandábasele en él partir á Cangas inmediatamente; por estar nombrada dama de la Princesa Adosinda, niña de muy corta edad.
—Dí al Rey y á la Reina que yo no quiero ser dama de su hija ni servir á nadie,—contestó volviendo la espalda al mensajero.
—Entonces, señora, no tomes á ofensa el que te conduzca en mis brazos á tu litera—contestó el anciano capitán,—porque tengo orden de llevarte de grado ó por fuerza.
—¡Eso no!—exclamó Sancha echándose hacia atrás:—¡primero morir, que consentir que tus feas y callosas manos toquen á la Condesa de Rivadeo!
Y envolviéndose en su manto, salió serena é impasible, sin abrazar á su hermano que, llevado de su ciego cariño, partió en seguimiento de su litera.
La dulce y amorosa Ormesinda recibió á Sancha como la más cariñosa madre; pero apartó de ella todo lo posible á la Princesa su hija: el nombramiento de dama, hecho en favor de la Condesa, era sólo honorario, pues apenas veía ésta á Adosinda, que permanecía siempre junto á la Reina.
En el castillo real fué en donde la joven Condesa adquirió las primeras nociones de religión y de virtud; pero su corazón, naturalmente duro y viciado además por perniciosos ejemplos, se mantuvo cerrado á las santas máximas que Ormesinda se esforzaba por infiltrar en él: la viva inteligencia y el perspicaz talento de la joven, debían, sin embargo, sacar algún fruto de aquellas lecciones, y el fruto fué proporcionado á la bondad de la tierra donde la mano piadosa de Ormesinda sembraba la semilla. Sancha adquirió una profunda y sorprendente hipocresía, y aprendió á revestirse de las formas de la virtud de una manera tan perfecta, que engañó, no solamente á la cándida y santa Reina, sino también á su hermano, lo cual era algo más dificil, por lo bien que la conocía.
A la muerte de Alfonso el Católico y de Ormesinda, acaecidas ambas con cortos meses de intervalo, volvió Sancha al lado de Eurico sin conocer apenas á los Infantes huérfanos, porque Fruela guerreaba contra los infieles en las fronteras de Galicia, y Bimarano y Aurelio, además de ser niños, habitaban el extremo opuesto del real castillo.
El Conde de Cangas asistió con su hermana á todas las fiestas de la coronación de Fruela I; y cuando el nuevo Rey fijó su corte en Pravia, la proximidad del castillo real con el que habitaban Eurico y Sancha, hizo mayor la intimidad de ambos jóvenes con el Rey y sus hermanos.
Adosinda, en particular, se acogió á la amistad de Sancha con el más tierno entusiasmo: la pobre niña se hallaba aislada desde que había perdido á su madre, y su dulce corazón se volvió entero á la Condesa, porque ella le recordaba los serenos y apacibles días de su infancia.
Sancha, por su parte, le pagaba su cariño en cuanto permitia su corazón helado y egoista, y es seguro que jamás profesó á nadie tan apasionado afecto como á la Infanta.
Llegó por fin un día en que la llama del amor penetró en su alma, alumbrándola, no con la luz purísima que derrama en las almas privilegiadas, sino con un resplandor desconocido: la hermosura de Bimarano la deslumbró, y sus dulces y apasionadas palabras hicieron latir su corazón con una fuerza insólita; pero ya hemos dicho que no bien conoció los designios del Rey, renunció á unirse con su hermano, anidando sólo en su pecho el amor sensual, único durable en su pervertida naturaleza.
Poco, pues, tuvo que hacer el Infante para triunfar de la virtud de Sancha: cuando dió ésta á luz á su hijo, ni uno solo de los músculos de su rostro se animó con una expresión de dicha; supo que su hermano se había apoderado de él sin derramar una lágrima, y cuando Enrico entregó el niño á Antar para ponerle bajo la salvaguardia de la Reina Munia, ni siquiera pidió que le dejasen imprimir un beso en su frente, ni se informó de cuándo le volveria á ver.
A pesar del amor que Eurico profesaba á su hermana, su indignación fué viva y profunda al advertir en ella tanta dureza: resolvió guardar aquel niño, que era una prenda de alianza con la familia real, y para ello no halló medio más seguro que encomendarlo al cuidado de la Reina, aparentando además, sin embargo, favorecer la pasión que el Rey D. Fruela alimentaba por Sancha.





























