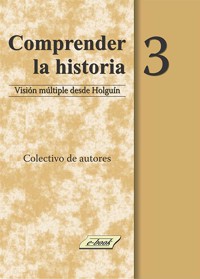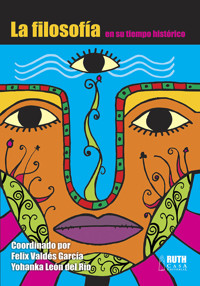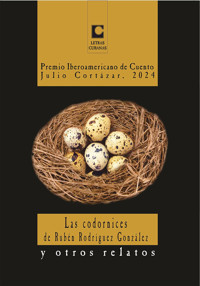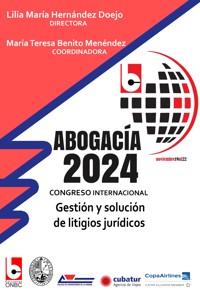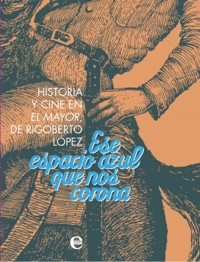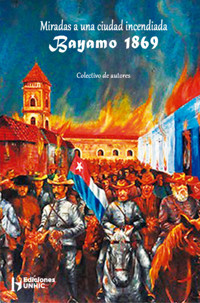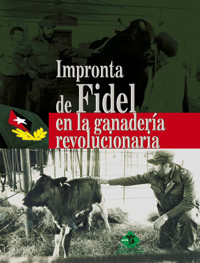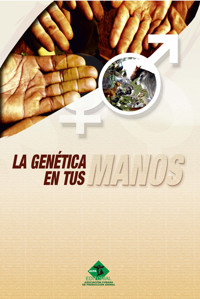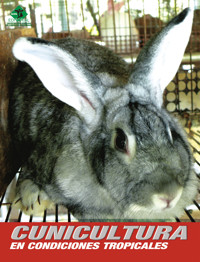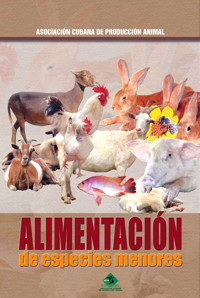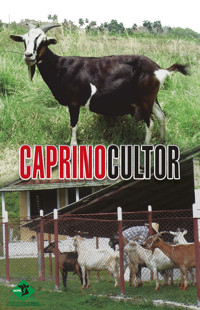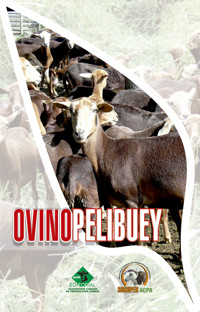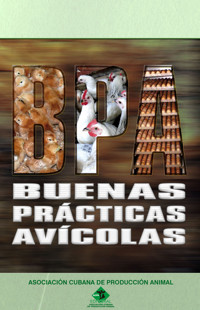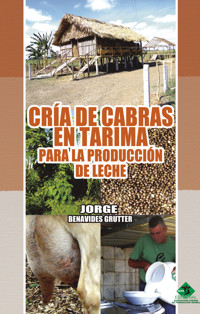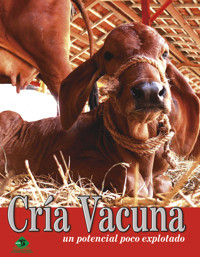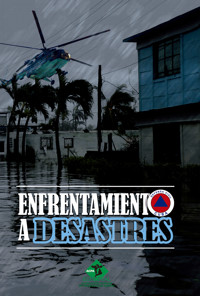5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La lectura del presente libro propicia un amplio contacto con la historia local de un territorio, marcado por un profundo sentido de religiosidad. Precisamente, el hilo conductor de todo el trabajo.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org. o entre la web www.conlicencia.com. EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición y diseños: Lázaro Numa Aguila
Foto de cubierta: Lázaro Numa Aguila
Foto contraportada: Fondos Fototeca Nacional de Cuba
Detroit Photographic.
Diagramación digital y conversión a e-book: Grupo Creativo de Ruth Casa Editorial
© Lázaro Numa Aguila.
© Yuniel de la Rua Marín.
© Pedro Álvarez Sifontes.
© Laura Elena Almora Andarcio.
© Aurora Aguilar Núñez.
© Joanna Katharina Kiefer.
© Sobre la presente edición: Ediciones CIPS – 2023
ISBN 9789598500567
Calle B No. 352, esquina 15,
La Habana.
http://www.cips.cu/;[email protected]
ÍNDICE
Prólogo
Introducción
Síntesis histórica y posicionamiento de la iglesia católica en el espacio territorial
República, período de cambios en el campo religioso de la localidad. Revitalización de la iglesia católica
Revolución, iglesia católica y la catolicidad en el territorio
Centro Habana, la iglesia católica y la catolicidad dentro del campo religioso local
El estudio de campo
Las observaciones de misas y otros sacramentos: sus resultados
Otros componentes del campo religioso de Centro Habana
A manera de conclusión
Bibliografía:
El Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola
Relación entre motivaciones y dinámicas al interior de un templo católico
Introducción.
Algunos fundamentos teóricos.
Investigaciones sociorreligiosas sobre la Iglesia Católica en Cuba.
Los jesuitas en Cuba.
Religiosidad popular en Cuba.
Motivaciones y dinámicas.
Puntualizaciones necesarias sobre el estudio.
Caracterización de la iglesia de El Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola en Centro Habana.
Caracterización de los visitantes. Apreciaciones generales.
Conclusiones.
Bibliografía:
Delimitaciones, solapamientos y mediaciones
Propuesta de una estructura conceptual del pluralismo religioso
Introducción.
Las celebraciones de la Virgen de la Caridad – Ochún - como espacio de negociación de delimitaciones, solapamientos y mediaciones.
Conclusión y perspectiva.
Bibliografía
Sobre los Autores:
Prólogo
El estudio del panorama religioso cubano ha ocupado la atención de diversos especialistas a través de la historia de Cuba. En tal sentido, la Iglesia Católica ha sido centro de atención de múltiples investigaciones, ya sean desde la Institucionalidad como desde las distintas órdenes religiosas asentadas en el país. Dentro del mundo del cristianismo, también han sido motivo de interés las distintas denominaciones protestantes. Fuera de los marcos de la cristiandad, existen en Cuba importantes resultados investigativos sobre las llamadas religiones cubanas de origen africano, las prácticas adivinatorias, las fraternidades con elementos religiosos o mágicos, el espiritismo, la masonería, La Sociedad Abakuá, más recientemente prácticas de influencia orientalistas, entre otras muy interesantes. Se añaden a estos trabajos los textos acerca de los llamados Nuevos movimientos religiosos.
Disciplinas como la Historia, la Sociología, la filosofía, la Psicología, la Antropología, entre otras, han brindado sus herramientas para que, desde aristas disímiles, se expliquen asuntos de la más variada índole en materia religiosa.
Luego de los años noventa del pasado siglo, vieron la luz en Cuba una serie de estudios que, en algunos casos, aguardaban el beneplácito editorial, y en otros, se aventuraban a descifrar códigos hasta el momento poco tratados por la historiografía nacional. Las razones son diversas, sin embargo, la historia, en su constante andar hizo que los contextos en los que el ser cubano desarrollaba su mundo espiritual cambiaran. No solo desde la norma, sino desde la praxis religiosa, los cubanos han construido una manera muy particular de expresar sus creencias y religiosidad.
Bourdieu lo llamó “puntos de vista” complejos y diferentes, cuando se trataba de analizar las sociedades, ya fuesen desde el campo religioso o desde otros ángulos. El texto que se presenta a consideración de los lectores pretende ofrecer criterios, puntos de vista, sobre un entorno muy particular como lo es Centro Habana, uno de los municipios más poblados de la capital de Cuba.
Entender ese complejo universo ha sido motivo de interés de prestigiosas instituciones entre las que se ha destacado el Centro de investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba (CIPS). Sus colaboraciones con otros especialistas son frecuentes y ello ha brindado como resultado importantes y valiosos textos.
En esta ocasión con el título Centro Habana: La Iglesia Católica y el campo religioso local, un colectivo de prestigiosos investigadores presentan sus valoraciones luego de romper el esquema del discurso meramente teórico para adentrarse en la cotidianeidad de un municipio con una historia muy particular.
Tal metodología de trabajo parte de dos premisas fundamentales para analizar las identidades religiosas del territorio: la teórica y la empírica.
El texto recoge tres investigaciones que buscan, desde miradas que se complementan, entender el panorama religioso de ese municipio de la capital del país. Así, el libro inicia con un ensayo que da título a la obra en general, bajo la autoría del investigador Lázaro Numa Águila. Le sigue un estudio de un colectivo de autores del CIPS titulado: El sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola. Relación entre motivaciones y dinámicas al interior de un templo católico1y finaliza, con un breve texto de la socióloga alemana Joanna Katharina Kiefer titulado Diversidad religiosa en La Habana: de singularidades y generalizaciones. Propuesta de un enfoque de investigación del pluralismo religioso.
El lector podrá encontrar, inicialmente, un ensayo documentado desde el estudio de campo, acompañado de importantes análisis históricos de un espacio, multicultural, que sirve de pretexto para entender, sentir y pensar la nación desde un abordaje de caso. Las particularidades de ese entorno citadino, más que presentarse como exclusivas, aparecen como marcas que indican una realidad mayor, la realidad de la Cuba contemporánea, de la manera en que las personas expresan y asumen su espiritualidad.
La catolicidad, ese controvertido término que el autor toma para expresar sus principales ideas, es más que todo un pretexto para abrir la ventana a la casa del otro, no en acto de curiosidad barrial, sino en su profunda esencia de respeto a la otredad espiritual, racial, étnica y cultural.
Es por ello que Lázaro Numa dibuja en su texto un universo de colores infinitos que asumen lo institucional desde una heterodoxia popular y mixturizada, incluso, le llama sincrética en algunos momentos. Se entiende, entonces, que las cifras que el autor refiere, aparezcan en una especie de mezcla entre lo que pudiera definirse con ese “ser católico” tradicional, y el practicante de otras religiones que acude a un templo católico, en busca de símbolos que haya heredado con “irreverente impureza doctrinal” portadores de una riqueza cultural innegable.
Entonces viene a la mente la pregunta inicial que el autor formula en su ensayo, ¿es Cuba un país católico? Pues, más a allá de que el lector coincida o no con lo expresado por el estudioso, sus argumentos resultan interesantes, una vez que los ha documentado y validado con un minucioso estudio de campo, en un entorno como el del municipio de Centro Habana, en el cual confluye una población muy cosmopolita.
La Iglesia Católica en Centro Habana cuenta con templos muy significativos, no solo por su historia sino por su arquitectura, la cual el autor tiene a bien rescatar y mostrar en oportunas imágenes y croquis. Sin embargo, si bien el propósito parece ser el estudio del catolicismo y el campo religioso, el autor no reduce sus análisis a una simple lectura teórica de lo que puede ser ese campo religioso, sino, que realiza aportes significativos, desde su propia didactobiografía, la observación antropológica, así como desde análisis sociológicos. Todo ello lo complementa con un sustento científico que le hace caminar desde el siglo XVII hasta la actualidad.
Desde lo que pudiera reconocerse como un estudio de Historia Local, o de sociología de las religiones, termina por ser una especie de crónica que resume un entorno, más allá de su campo espiritual y se adentra en elementos identitarios de una localidad que se conformó, de manera muy particular, desde la cultura, los comercios. Otros estudiosos como la investigadora Jorgelina Guzmán Moré, del Instituto de Historia de Cuba, se han adentrado en ese municipio del centro de la ciudad desde la musicalidad, las artes, la literatura, sin descuidar que las distintas prácticas religiosas en Centro Habana, forman parte de la cultura, no solo local, sino nacional. Se estaría, entonces, en un momento de rescate por nuestra historiografía, de un espacio territorial que no siempre ha sido visto desde su gran potencial histórico y cultural.
En tal sentido, el estudio de Numa Águila, no solo dialoga con la institucionalidad religiosa, sino con otros grupos de cristianos al estilo protestante, con religiones cubanas de origen africano, así como con prácticas urbanas más al estilo adivinatorio y popular sin descuidar aquellas de corte más sanatorio u orientalistas.
En el primer ensayo el autor insiste en rescatar las calles, parques, plazuelas, con otra mirada, la de los sujetos espirituales, ya sea desde prácticas institucionalizadas o desde la religiosidad popular, término este también controvertido y con múltiples acepciones.
Desde el catolicismo urbano centro habanero se trazan lecturas a otras coordenadas espirituales que entran a ese templo con una simbología plural, como aquellos practicantes de religiones cubanas de origen africano. De esta forma, el investigador devela la presencia en la localidad de practicantes de la regla Osha o Santería, de los llamados paleros y su regla Palo Monte, alerta de la presencia de miembros de la conocida Sociedad Secreta Abakuá, la cual, para su inscripción ha modificado su nombre, también de templos protestantes, la Masonería, la presencia de la comunidad China y sus ancestrales creencias. Este último grupo, más vinculado a la simbología cultural, pero aún con vestigios de espacios espirituales significativos.
Llama la atención que en el texto se emplean términos y conceptos que aún se encuentran en debate por la historiografía dedicada a la temática religiosa en Cuba. El investigador los exponen desde una visión muy particular, y más que sentenciar con un punto final sus criterios, tal parece que son una incitación a futuros debates. Así coloca términos como el de sincretismo, motorización, catolicidad, religiosidad popular, hibridación, pluralismo entre otros. Y es, esencialmente, en ese concepto que ofrece de catolicidad donde centra su mayor atención para finalizar ofreciendo una respuesta tentativa a su pregunta madre, recalcando que, las variables que selecciona para responder a su interrogante, demostraron un decrecimiento y anquilosamiento en el tiempo. Concluye el texto afirmando que las catequesis, primeras comuniones, y confirmaciones, muestran estados depresivos. También añade que otros sacramentos católicos que no son considerados como básicos, también indican un decrecimiento, como el caso de las comuniones, confesiones y matrimonios.
Tales observaciones, basadas en un estudio de campo, son tomadas en el texto para exponer la idea de si realmente es Centro Habana un territorio mayormente católico.
Es en ese entorno que emerge un templo representativo del municipio, ubicado en la calle Reina: la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Sobre la misma, y desde una perspectiva multidisciplinar versa el segundo texto del libro.
El primer ensayo, si bien pudiera entenderse desde las herramientas de la Historia Local -sin que llegue a serlo estrictamente- ya en un segundo momento, un colectivo de autores del CIPS, lo hace desde un coqueteo con la microhistoria, sin que se rijan estrictamente por tales herramientas, más que utilizarlas en contubernio con la sociología y la antropología social.
Con el título El Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola. Relación entre motivaciones y dinámicas al interior de un templo católico, cuatro autores del CIPS proponen descifrar un conjunto de variables que permiten una aproximación a las lógicas que se generan al interior dicho espacio católico. Entender cómo la Iglesia Católica y sus instituciones se han “adaptado” al complejo escenario nacional, es parte de los objetivos de esa investigación.
¿Cuál es entonces la preocupación de este colectivo de autores? El eje central, según plantean, es conocer cómo la Iglesia Católica convive con la amplia religiosidad popular, ligada a lo mítico, mágico, supersticioso, con un alto nivel pragmático – utilitario y con alta influencia de las religiones de origen africano, del espiritismo y del propio catolicismo. Otra de las interrogantes que se formulan intenta explicar cuáles son las razones que llevan a las personas, creyentes o no, a visitar los templos católicos.
Esta parece ser una incógnita que ha evolucionado en el tiempo, pero que ha tenido respuestas diversas en dependencia de los contextos históricos en los cuales se ha formulado.
No es la primera vez que el CIPS manifiesta estas interrogantes. La Institución cuenta con antecedentes que validan su interés por tales asuntos. Así lo demuestran sus estudios acerca de las motivaciones de los cubanos en la participación de determinadas celebraciones o festividades religiosas. Más de 30 años de relevantes investigaciones validan tal afirmación. Sin embargo, en este estudio, centran su atención en un espacio más reducido: una iglesia y un centro educativo- cultural anexo a la misma.
El estudio intenta erigirse en una especie de radiografía social de los asistentes a dicho espacio religioso, así como de las dinámicas que se generan hacia ambos entes. No se trata de un estudio unidireccional sino que busca entender y explicar cómo ambos sujetos logran interactuar entre sí.
Una vez que los especialistas identifican la existencia de un universo complejo, diverso, se adentran en un espacio más privado: el de las motivaciones, intereses personales, y de la espiritualidad propia de individuos. Reconocen que los mismos, no siempre portadores de una condición de católicos en el sentido explicado por Lázaro Numa en la primera parte del libro, asisten a determinadas actividades de la Iglesia y del propio Centro Loyola por razones múltiples.
Insisten en la Institucionalidad y para ello realizan un recorrido por la etapa republicana, sostienen cifras de entonces, las comparan con el presente, transitan, sin alejarse de su objetivo, por una historia llena de aciertos y desaciertos, pero sobre todo, de construcción de una identidad local muy particular como la de Centro Habana.
Como es de esperarse, se acercan a la llamada Compañía de Jesús, sus primeros pasos en Cuba, sus salidas, entradas (expulsiones), rupturas, luces y sombras. Todo ello sin abundar en elementos históricos que ya han sido tratados por alguna historiografía, y que en este caso, solo se enuncian para dar paso a los resultados de sus estudios de campo. ¿Cómo entonces una orden tan vinculada a la cultura, a la educación, a la elite habanera, logra en los años 2000 dialogar con una religiosidad popular creciente, heterodoxa y mixturizada? Las respuestas a estas y otras preguntas aparecen de manera tentativa, no conclusiva en esta sección del libro.
Los análisis acerca de cómo los creyentes entienden y traducen su acercamiento a dicho templo, se realizó por métodos sociólogos y antropológicos. La observación, entrevistas, encuestas y otras técnicas fueron aplicadas a un universo significativo durante algunos años.
Sin embargo, se apropian de la Psicología y su aparato conceptual para explicar un término como el de motivación, dirigido al campo de la subjetividad y la praxis religiosa. Por lo tanto, es un estudio que no limita sus análisis a una sola disciplina y se adentra en otras que le permiten ofrecer una explicación más cercana a la realidad de su objeto.
La lógica discursiva se enlaza con lo planteado en los inicios del libro, acerca de que la afluencia a este recinto, tiene motivaciones muy diversas, pero que confluyen en muchos casos. La posición del templo facilita la asistencia al mismo, al estar enclavado en una de las arterias principales del municipio y de la ciudad.
Se concluye, entre otros elementos, que las dinámicas generadas al interior de dicho templo están en correspondencia con las motivaciones referidas por los visitantes con la disposición espacial de los santos existentes y los servicios brindados, así con los códigos morales establecidos y permitidos para este tipo de institución.
La lectura de esta investigación puede generar nuevas interrogantes en tanto no se pretende conclusiva ni estática, la misma está sujeta a los cambios que se puedan observar en cada momento, pues los contextos pueden cambiar y el universo de creyentes y visitantes también. Muchas son las preguntas que se pueden formular a partir de esta lectura, sin embargo, los autores han ofrecido sus apreciaciones sobre un asunto que aún permite nuevos acercamientos y observaciones.
Para cerrar el libro se introducen los análisis de la socióloga alemana Joanna Katharina Keifer, esta vez con el título: Delimitaciones, solapamiento y mediaciones. Propuesta de una estructura conceptual de pluralismo religioso.
Desde un enfoque ensayístico, donde la socióloga habla desde un yo/ellos observante y analítico, se exponen un conjunto de ideas interesantes y polémicas. A través de un aparato conceptual y una observación de campo significativa, la autora relaciona conceptos de autores diversos en el contexto de la sociología de la religión.
Sostiene otro asunto también polémico y es el de entender, como lo hiciera Peter L. Berger, la existencia de un nuevo paradigma de la sociología de la religión emanado del pluralismo. Se adentra para sostener y argumentar su estudio en la sociología del pluralismo religioso y la urbanidad. Así, si bien dialoga con elementos antes expuestos por los otros autores, insiste en el significado de espacios, delimitaciones, urbanidad.
En su propuesta deja claro que su objetivo central es estudiar cómo se mantiene el pluralismo religioso en Cuba, qué disposiciones lo favorecen y previenen la existencia de conflictos. Sus análisis parten de un interesante aparato conceptual, que lo sostiene a través de la obras de importantes representantes de la sociología norteamericana, alemana, e incluso israelí, ente otros. Su eje central gira en torno a explicar cierto desmontaje de la otrora teoría de la secularización, “aparentemente” superada por el nuevo paradigma del llamado pluralismo religioso.
¿Cómo interpretar esas experiencias teóricas europeas, norteamericanas desde la realidad cubana en un municipio tan diverso como Centro Habana? Es en ese dilema que trascurre la participación de la socióloga Kiefer, en un espacio como el de la Basílica Menor de la Virgen de la Caridad del Cobre, de la calle Salud en el municipio de Centro Habana.
Su mirada se basa en análisis teóricos que, desde la sociología de la religión, se pronunciaron sobre las teorías de la secularización. Se moviliza al discurso latinoamericano acerca de tales asuntos emanados, esencialmente, de la crítica poscolonial a la tesis de la secularización. Si bien esta teoría, tan centrada en el mundo europeo, inicialmente, y criticada por la manera selectiva en que asumía los datos y las variables de estudio, pudiera explicar algunas claves del objeto de estudio propuesto, se debe ser muy cauteloso al respecto. La autora deja explícito que dicha tesis no se sostiene por la realidad que el campo religioso latinoamericano ha tributado, esencialmente desde el evangelismo.
Por lo tanto, la autora parte de estos análisis para entender la realidad religiosa centro habanera. Reconoce que existen otros modelos explicativos, que le permiten entender de manera más acertada la sociología contemporánea de la religión. Es así que asume, la llamada Teoría de la pluralidad sostenida, entre otros, por sociólogo austriaco- estadounidense Peter L. Berger, como una vía para emprender estos análisis.
Desde una aproximación a los textos de importantes teóricos de la sociología de la religión, aporta su mirada a conceptos como el de religión, pluralidad religiosa, secularidad, religiosidad, hibridación, transculturación, delimitaciones, solapamientos, entre otros.
Considera particular este espacio del centro de la ciudad por considerarlo una condensación de la heterogeneidad. A la autora le surgen interrogantes múltiples, aunque parece preocuparle en particular cómo es que se mantiene el pluralismo religioso en este entorno capitalino, qué disposiciones lo favorecen.
Estas respuestas, de alguna manera, las ofrece en un primer momento el especialista Lázaro Numa, pero desde una visión más histórica que sociológica.
Su visión acerca de lo que pudo observar en momentos tan representativos como el de la celebración del día de la Caridad del Cobre, representación de Ochún en la Regla Ocha, le hace adelantar algunas ideas que, la misma autora, sostiene que deben repensarse aún.
Llama la atención la idea, en el caso espacial seleccionado, acerca de que el pluralismo religioso asume la convivencia pacífica de personas de diferentes etnias, visiones del mundo, y conceptos morales diferentes. Estos análisis, ciertamente, en un contexto como el de la segunda década del siglo XXI no pueden evaluarse sin conocer las dinámicas por las que tal estado del hecho religioso tuvo que enfrentar en Cuba desde el siglo XX. Llegar a tal fase de “convivencia” no fue asunto de una Constitución, una ley o encíclica. El respeto a la otredad religiosa, la libertad religiosa, la llamada “tolerancia religiosa”, tiene sus raíces en la historia de Cuba desde el propio siglo XIX. Entender a través de la participación observante o de encuestas, las costumbres y hábitos, tradiciones o religiosidad de un país determinado, necesita, indudablemente, de un conocimiento de su cultura, su historia y religión.
Por suerte, la autora de este último texto se ha enfocado en lograr tales aproximaciones y así se puede observar en su propuesta.
Aún nos propone otras ideas que merecen un mayor espacio de debate y que son una incitación a la lectura como los conceptos de modernidades múltiples, secularidades múltiples, refiguración, multirreligiosidad, hibridez o transculturación.
Asumir el campo religioso de Centro Habana, específicamente en una festividad como la de la Virgen de la Caridad del Cobre, requiere, sin dudas, de una radiografía social, cultural, económica, religiosa de sus habitantes y de aquellos que visitan dicho espacio religioso. Ardua labor que de seguro asumirá muy bien Joanna Katharina Kiefer.
Un análisis socio religioso de la festividad de la Caridad del Cobre y de lo que se genera en ese templo centro habanero de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, puede ofrecer múltiples lecturas, Kiefer brinda la suya de forma muy particular.
Entender al catolicismo y a la representatividad de una regla como la Ocha, en esas múltiples apropiaciones, puede realizarse desde variables diversas. En este caso, la autora ha colocado no solo a las religiosas, o seculares, sino las espaciales, de negociación y refiguración.
Ciertamente, los análisis teóricos pueden propiciar debates sustanciales y comparativos necesarios en cualquier ciencia. Sin embargo, en muchas ocasiones, los sujetos históricos que no resultan protagonistas en cierta historiografía, son los portadores de las más increíbles respuestas a viejos dilemas teóricos y conceptuales. Desde una cultura popular repleta de sabiduría, sostienen y desafían a la “curiosamente” llamada “alta cultura” o cultura de élites. El viejo dilema entre civilización y barbarie, tan presente aún en nuestros días.
A modo de cierre, considero válido señalar que, el presente resultado investigativo es una propuesta novedosa y oportuna para acercar al público lector a un contexto que amerita mayores estudios y atención por la comunidad académica en general.
El texto, a varias manos, no pretende cerrar estos análisis tan complejos. No es un punto y final ni aspira concluir con nuevas verdades construidas la historia de un municipio y su religiosidad. Creo que, más que todo, es una provocación al debate, a nuevas reflexiones, a mirar desde la diversidad al otro, a los otros. Enhorabuena esta nueva investigación en la cual se piensa a Cuba desde un espacio citadino, urbano, pero que es apenas un pretexto para entender una nación que, desde sus orígenes mismos, tuvo al catolicismo como religión oficial, en una estructura de Patronato Regio que, en 1898 se (de)construyó. Una nación que, aún con un laicismo sostenido durante la República en 1901, en 1940, luego llevado a un ateísmo científico en los finales de la década del setenta del siglo XX (1976), emergió, nuevamente, desde esa necesaria laicidad, en la década de los noventa. Una historia nada lineal, que aún amerita ser contada tal como se hace en este libro, por miradas desprejuiciadas y comprometidas. Solo me resta invitar a los lectores a no perder la oportunidad de tener esta nueva propuesta en sus manos y cuestionar, siempre cuestionar todo, pero desde la construcción de nuevos saberes que tributen a entendernos mejor y sentir orgullo de nuestras raíces y de nuestra valiosa e irreverente espiritualidad.
Dra. C. Yoana Hernández Suárez
Cayo Hueso, Centro Habana, febrero, 2023.
Introducción
¿Es Cuba un país católico? Sin un estudio que pruebe científicamente la convicción de una respuesta, esta no tendría validez desde el punto de vista académico. Es un asunto complejo porque, la temática religiosa ocupa el centro del tema. La iglesia católica ha estado presente en todos los períodos históricos reconocidos de la nación. El cubano está acostumbrado a verla, a convivir con ella y a recibir sus influencias, pero tales circunstancias, per se, no implican que este sea un país católico.
La problemática posee un fuerte componente religioso, histórico, sociológico y político en el caso cubano. Exige poner en función de la investigación herramientas multidisciplinarias para satisfacer las necesidades de la incógnita. Es preciso el conocimiento, por lo menos teórico, de los fundamentos religiosos vinculados al caso, de lo contrario el estudio pudiera ser desacertado o incompleto.
En Cuba, para estudiar el fenómeno, es necesario abrir el diapasón cognitivo. La religiosidad popular es multiforme, amalgamada, confusa y plural.2 hay que salirse de las interpretaciones esquemáticas. Desde que Rodrigo de Triana gritó “tierra” por estos confines, ya la religión católica venía mezclada también. Analizar la catolicidad3 en Cuba tiene sus peculiaridades específicas, aunque los patrones de la condición religiosa sean universales y estén definidos en un corpus doctrinal, cualquier estudio de esta tipología pudiera quedar incompleto.
Un error frecuente son los intentos de definir la condición de católico de los cubanos a través de análisis globales. Otra tendencia en los estudios ha sido pretender documentar el completo devenir de la iglesia en Cuba o hacer historias de parroquias y personalidades. A pesar de que el catolicismo ha tenido en el país un carácter preponderantemente urbano, esto no quiere decir que fuera solo de las grandes ciudades, hasta en el más recóndito poblado hay un templo y su feligresía, aunque no tenga un sacerdote fijo. Abarcar tal magnitud es imposible, el estudio requeriría de innumerables recursos económicos, humanos y tiempo.
La cuestión ha sido politizada e ideologizada en la isla. Se mantienen los rezagos del conflicto posrevolucionario entre la institución religiosa y el Estado. Aunque en apariencias y de forma diplomática este ha sido superado, sigue vivo y muestra su rostro de forma esporádica en ambos sentidos. Tal situación funciona de manera negativa para la generación del conocimiento.
Los resultados investigativos de grupos y entidades académicas, casi no trascienden fuera de marcos específicos. Es frecuente encontrar citas sobre investigaciones que luego son inaccesibles para otros estudiosos y que, en el más común de los casos, terminan archivadas o pueden tener la etiqueta “para uso del servicio interno”. Si la investigación pertenece a una institución diseñada para censar la actividad religiosa, los accesos son restringidos. La información tributa directamente a los intereses oficiales.
En el extremo católico siempre se denotan las mismas desconfianzas hacia el destino de cualquier investigación y en la connotación que pueda tener para la imagen de la iglesia, aunque se han ido flexibilizando algunas limitaciones. Los investigadores ya pueden acceder a zonas del Archivo Diocesano y a los parroquiales, siempre con la debida acreditaciones y autorización. Todo complejiza la posibilidad de estudiar el asunto de forma integral.
La bibliografía temática proviene fundamentalmente de cuatro sectores que la polarizan:
La de autores o grupos de estudios académicos
: Tienden a posicionarse sobre las posturas oficiales si son nacionales o de patrocinadores, si proceden del exterior. Muchas presentan carencias del conocimiento religioso que media en el asunto de estudio, pero tienen notables niveles investigativos y rigor metodológico en su confección. Los grupos en el país no han sido numerosos o han tenido vida efímera.
Las de autores de la emigración
: En gran medida está permeada por el resentimiento, descalifica acciones internas de aproximación entre los lados del viejo conflicto. Existe una llamada
Iglesia Cubana en el Exilio,
basificada en el sur de la Florida, un significativo número
de su clero y jerarquía son contrarios al proceso revolucionario cubano y hasta de la jerarquía eclesiástica en la isla. Muchos autores e investigadores de este grupo pertenecen al segmento.
La que proviene de fuentes eclesiásticas nacionales
: No son abundantes y se presentan como repositorios de relatos, hechos eclesiásticos, historias de personalidades, parroquias u órdenes y congregaciones religiosas, adolecen de sentido crítico y casi siempre se publican en el exterior.
La de investigadores independientes
: Muestran importantes grados de objetividad y descomprometimiento, buscan decodificar los hechos. Algunos académicos notables se incluyen en este grupo debido a que, las publicaciones de sus obras han sido a título personal en editoriales nacionales y foráneas.
Todas son importantes, independientemente de sus tendencias y limitaciones. Contribuyen al conocimiento de hechos y al logro de nuevos resultados investigativos a través de análisis cruzados de información.
La condición de Estado Laico de la República de Cuba, media en las relaciones Estado/ Iglesia, pero no solo iglesia católica, también con el resto de las iglesias presentes en el país, en la vida religiosa individual y en general. Dicha situación está presente desde las constituciones mambisas o de la República en Armas de una forma sutil. En República, se consolidó de forma oficial y ha sido manipulada en Revolución por algunos sectores, sobre todo para intentar hacer verla como herramienta de restricciones del Estado contra la Iglesia Católica, como si solo la involucrara a ella. La institución católica no es la única con presencia en el país. En el período republicano también hubo conflictos por esa razón y por eclesiocentrismo4 católico, no es algo exclusivo de estos tiempos.
Hay que dominar los períodos históricos del estudio, las circunstancias temporales, las características sociales, económicas y políticas de los lugares que se abordan. Es menester conocer el posicionamiento de partes, los aspectos fundamentales del fenómeno religioso y sus peculiaridades, sin tener que llegar a ser un practicante. En el caso del catolicismo, existe una larga cadena de simbolismos, ritualidades, dogmas y regulaciones, si estas no se tienen en cuenta, será fácil cometer errores.
El presente trabajo abordará el estado de la catolicidad en el municipio Centro Habana dentro del campo religioso local. El punto de partida teórico es el mismo concepto, definido por la institución religiosa. Individuos, institución y sociedad en general, son los que irán dictando las pautas del análisis. El término cualifica a un individuo para ser considerada como portador de la condición de católico efectivo o no.
La dimensión local del estudio propicia un mejor control. La progresión de la investigación parte de lo particular, que es el individuo, a la institución Iglesia Católica, pero dentro del entorno social en que se desempeña, que es lo general. Esto también define al lugar seleccionado como católico o no.
La selección del municipio Centro Habana está condicionada a los siguientes factores: presencia histórica de la Iglesia Católica, extensión geográfica, desarrollo urbano territorial, formación del campo religioso, demografía, características sociohistóricas de la población y a la economía local. El trabajo de campo tuvo el objetivo de constatar el estado real de la religiosidad católica en el territorio junto al resto de las manifestaciones religiosas.
Se acudió a fuentes teóricas católicas, académicas en diferentes campos del saber de las ciencias sociales y políticas. Las consultas a documentaciones procedentes de los archivos Nacional, Diocesano y parroquiales, a publicaciones periódicas católicas y religiosas no católicas.
En el asunto de análisis no basta con la existencia de los templos en el municipio, se trata de un tema donde hay que tener presente también la profesión de fe5 real ligada a ellos y medida a través de las normativas dispuestas por el marco eclesial, porque la institución religiosa posee su propio corpus doctrinal, es una religión confesional y eso hay que saberlo respetar en el estudio.
Un individuo puede poseer fe católica real e incluso haber cumplido con todos los sacramentos básicos en algún momento de su vida, pero no asiste a misa, no se confiesa ni comulga. En casos como este las normas de la institución lo descalifican, está alejado de Dios y de su comunidad, no es “iglesia”, aunque su religiosidad puede ser católica. Otra persona puede cumplir rigurosamente con los cánones establecidos por la iglesia, pero debido a exigencias de una religión cubana de origen africano. El otro caso posible es el de la persona que, en apariencias, cumple con lo establecido para un católico, pero vive una vida alejada de los principios que rige la religión. ¿Qué serían ellos entonces? El asunto es complejo desde la mirada investigativa.
El estudio se propuso censar la verdadera connotación que tiene la iglesia católica en el entramado social centro habanero, cuáles son sus adelantos y retrocesos en materia de crecimiento, así como sus carencias, en un territorio donde, no existe un solo actor en el campo religioso.6 Es preciso analizar también la fuerza que tienen otros representantes del campo religiosos que compiten con la iglesia en la localidad y disminuyen su influencia.
Por último y no menos importante en este libro, es el propósito de que el lector, al asumir su lectura, se recree, disfrute y valore las reconstrucciones de épocas asociadas al área y en la medida que se adentre en ellas, se pueda ir formando la imagen del territorio en cada momento histórico. El discurso visual no es un recurso complementario del textual, es prueba documental, sustento, por eso es amplio y puntual.
A pesar de ser un estudio de corte académico, no se complica en tecnicismos y mantiene en lo posible, un lenguaje coloquial, esto ayudará a hacer más amena la lectura. Grosso modo quedan expuestas las intenciones de esta investigación, pasemos entonces a sus interioridades.
Algunas consideraciones previas
¿Qué se entiende por un católico? Definiendo el término, se puede conocer si las formas de vidas de las personas de una comunidad o localidad responden a él, si el estado de la catolicidad en la zona está en correspondencia y si el territorio se aviene con la tipología religiosa.
La ley suprema de la iglesia católica es el Código de derecho canónico desde lo jurídico eclesial, desde lo espiritual, es La salvación de las almas:7
El Derecho es la ciencia de lo justo; es necesario en toda comunidad humana para hacer que se respeten y se ejerzan los derechos de cada uno de sus miembros […] El Derecho Canónico es para proteger los bienes de la Iglesia, en especial la Palabra de Dios y los sacramentos […] Una parte muy importante del derecho eclesial es el Código de Derecho Canónico, que recoge los cánones, las leyes, que determinan la administración de la Palabra de Dios y los sacramentos en la Iglesia Latina […]8
La iglesia católica tiene un modo existencial ambivalente, se considera ella misma como algo que está en este mundo, pero no pertenece a él. Como la iglesia y sus miembros están en este mundo, deben medirse entonces por las normas establecidas por el estado de derecho establecido en un país, del que no se pueden apartar, aunque el mismo le respete la condición religiosa y espiritual. Esto sería actuar en consecuencia con el precepto bíblico: Pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios.9 Lo que se analiza son los actos y los hechos que involucran a sus miembros en la tierra, lo espiritual o irracional le correspondería analizarlo a Dios, tal y como decía el padre y Venerable Félix Varela: […] la fe, para las cosas divinas, y la razón y la experiencia para las humanas.10 Los creyentes, sean católicos o no, son humanos, incluso, lo fueron también los santos.
Monseñor Carlos Manuel de Céspedes11 señaló al respecto: El magisterio en la Iglesia Católica, al menos en los decenios recientes, rehúye la autodefinición reductible a categorías racionales o a las aproximaciones sociológicas […] es incapaz de aprehender, de explicarse y explicar la vida de la Iglesia en toda su integridad, en su completez.12 Es una hábil y tomista forma de eludir cualquier análisis desde la razón. La expresión resulta contradictoria porque, se es iglesia solo en comunidad y todo conglomerado humano forma sectores sociales que se rigen por normas de derecho, incluso derecho eclesiástico, que es creado para juzgar actos a la luz de la razón, aunque sea razón eclesial, razón católica.
La pretensión de este trabajo es analizar el fenómeno de la catolicidad desde la razón, pero a través de las pautas estipuladas por la propia iglesia católica, esto evitará las contradicciones entre razón e idealismo en cuanto al asunto de la religión.
Es innegable que el planteamiento tiene sus complejidades al momento de ser entendido, pues la razón, frente al análisis de la religión, tiene posicionamientos concretos y en determinados momentos extremos, sobre todo la razón marxista.
El análisis que se asume en este trabajo es desde la razón, pero siguiendo las pautas que plantea la propia Iglesia Católica. Es por ese motivo que se acude constantemente al Código de Derecho Canónico, a disposiciones eclesiásticas, planteamientos de Dignidades y de sacerdotes. De esta forma se pretende encontrar en ellos las distorsiones de nuestra iglesia sobre los diferentes puntos de análisis respecto a los basamentos del corpus religioso vigente. Esto resulta vital para comprender los posicionamientos de la institución local. No existe una tipología de católico para los cubanos y otra para el resto del mundo.
A partir de esos preceptos, se realiza el análisis de la catolicidad local, esto evitará cuestionamientos del sector religioso, todo se analiza partiendo de lo que la institución indica. No pueden existir contradicciones entre lo que plantea la ley suprema de la Iglesia Católica y lo que hace la iglesia local. No se trata de los criterios del investigador, ni de un posicionamiento racional dogmático, es el análisis, desde la razón, de lo que plantea la institución y sus representantes, frente a su aplicación en el espacio territorial.
La Iglesia Católica aún mantiene un posicionamiento y discurso Tomista, dogmático por naturaleza, alejado en muchos aspectos de realidades superadas por el tiempo y por la ciencia, pero ojo, regularmente es solo cosmético. La contradicción aludida se refiere a las realidades de la observación realizada desde la razón, frente a los planteamientos que emanan de los dogmas tomistas de la propia Iglesia Católica y el actuar de su representación local.
El Código de derecho canónico establece para portar la condición de católico que:
Canon 842.
Quien no ha recibido el bautismo, no puede ser admitido válidamente a los demás sacramentos.
Los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la santísima Eucaristía están tan íntimamente unidos entre sí, que todos son necesarios para la plena iniciación cristiana
.
13
Este Canon dispone lo básico para que un individuo sea considerado como cristiano católico en el mundo racional y ese es el patrón a seguir en este estudio. La iglesia es una y sus normas son universales como ella misma,14 por tanto, son válidas para todos sus seguidores, en cualquier lugar en el que se encuentren.
Según Enrique Dussel:15ciertamente, todos aquellos que han sido bautizados […] pertenecen al pueblo que la Iglesia abarca en su universalidad, pero con un doble defecto: el esencial, que consiste en que su fe y su caridad son deformadas, insuficientes, subdesarrolladas.16
Ni Dussel ni el Código de Derecho Canónico se contradicen. No basta con haber cumplido con el sacramento del bautismo de rigor para ser considerado un católico, son necesarios también el resto de los sacramentos básicos y la condición de fe: La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela […]17
Para ser admitido en el seno del catolicismo es primordial también vivir la fe en iglesia, en congregación, en comunidad. El Papa Francisco señaló con preocupación: Nosotros no somos cristianos a título individual, cada uno por su cuenta, nuestra identidad es pertenencia, decir soy cristiano equivale a decir pertenezco a la iglesia, soy de ese pueblo con el que Dios estableció desde antiguo una alianza a la que siempre es fiel.18
Es por eso que la asistencia a misa es un acto de fe obligatorio, por lo menos, los días domingos: La Iglesia determina como precepto la asistencia a misa los domingos y en otras cuatro solemnidades.19
Lo común para atribuirle la condición de católico a un individuo en América Latina y Cuba, es que esté bautizado. Este es un error de base evangélica, consecuencia de la formación de cristiandad, transferida a nuestros pueblos por la iglesia católica española.
Una sorpresa en tal sentido llegó a través de la voz de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, quien fuera un ilustre consagrado de la iglesia, cuando dijo: Si consideramos que el catolicismo es el grupo integrado por personas católicas que van todos los domingos a misa, comulgan, se confiesan, entonces son una minoría exigua de la población.20 Este planteamiento resulta lapidario, reconoce los patrones establecidos y afirma el bajo nivel de catolicidad en Cuba.
En otro momento el propio Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, interrogado sobre el mismo asunto afirmó:
Es muy curioso, el pueblo cubano, yo creo que es muy religioso; pero minoritariamente católico, en estricto sentido de la palabra. El pueblo cubano, en general, tiene un sustrato católico, con una formación religiosa más bien pobre en la mayoría, y solo una minoría que ha permanecido siempre fiel, que la familia quizás transmitió aquello, sí tienen un conocimiento de la fe y lo viven con mucha identidad.21
Ser católico es una condición de espiritualidades y de entregas, implica actuar como señala el Credo,22 no a través de formalismos y apariencias, ese es el error al que se refería Dussel.
El credo es la oración que rezan los cristianos y que contiene los principios y las creencias fundamentales de la fe cristiana católica.
Las disposiciones actuales en tal sentido, provienen del Concilio Vaticano II. Cuba vivía situaciones conflictivas en el plano social y en las relaciones Iglesia / Estado en el momento del cónclave. Algunos estudiosos del tema como el profesor Enrique López Oliva han planteado que: El Concilio Vaticano Segundo fue del 1962 a 1965, yo tuve acceso a una información sobre el evento que muy pocos cubanos tuvieron. Considero que el Concilio y sus documentos finales le pasaron por arriba a Cuba y a su iglesia.23 La hoja dominical Vida Cristiana informaba a la feligresía católica de las cuestiones más significativas de él, pero es cierto que existen carencias de tipo doctrinales en el actuar de la iglesia cubana.
Muchos recibieron los sacramentos y no se sienten ni estiman seguidores de la doctrina católica. Otros mantienen una forma de vida que nada tiene que ver con ella, aunque van a misas y pertenecen a movimientos y grupos católicos. Se trata de lo que señala el sacerdote Alberto Reyes Pías: La enfermedad inicia cuando desconectamos lo que somos de lo que hacemos, o sea, cuando separamos las decisiones prácticas de la vida de nuestra identidad de discípulos y empezamos a elegir según lo que queremos, nos gusta o nos evita los problemas que trae la coherencia con el Evangelio.24 Categóricamente ninguno de ellos puede ser considerado católico efectivo partiendo de las condicionantes básicas establecidas.
Esto se aviene a una normativa conciliar titulada Lumen Gentium,25 que se supone inviolable y deja claro las posturas dogmáticas de la iglesia católica, ella puntualiza: No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia «en cuerpo», más no «en corazón […].26
Según el Anuario pontificio del año 2012, los católicos en Cuba eran 6,7 de los 11,2 millones de habitantes del país. En el año 2020 señalaban que el número de católicos era el 60 % de la población cubana, que ascendía en ese momento a 11 181 595 millones de personas,27 esto significa que 5,36 millones de cubanos lo fueran. Las cifras toman como base referencial a las personas bautizadas. La manera de contabilizar contradice la normativa establecida por el Código de derecho canónico y tampoco tiene en cuenta la profesión de fe. No puede existir un tipo de católico cubano y otro para el resto del mundo, la norma es universal como la propia iglesia.
Los errores de evangelización en Cuba, instauraron la formación de cristiandad28 y no de cristianización. Históricamente esto ha funcionado como un catalizador en el proceso de mezcla o pluralidad presente en la religiosidad popular, fundamentalmente en lo concerniente con las relaciones religiosas entre la Iglesia Católica y las religiones cubanas de raíz africana. Una muestra teórica temprana y contundente se puede encontrar en el Sínodo diocesano de 1680. El documento se articula con una cadena de imposiciones, indicaciones y regulaciones, donde no se dejaba espacio para que el individuo tomara decisión alguna respecto al tema religioso, solo se podía ser católico, fuera un aborigen, blanco o negro:
Libro Primero
Titulus Primus
Se summa Trinitate, & Fide Catholica Constitución – I
Todos los fieles cristianos tienen obligación á guardar la fe católica, y saber los misterios de ella.
[…] por lo cual esta santa Sínodo aprobante, exhortamos, amonestamos y mandamos á todos los fieles cristianos de este nuestro obispado, que guarden y observen la fe católica, según y cómo lo ordena la santa iglesia romana; y para ello sepan la Doctrina cristiana […] lo cual deben saber esplicitamente [Sic.] debajo de pecado mortal; y para que no aleguen ignorancia, y tengan cuidado de aprenderla y entenderla, se lo amonestamos, requerimos y mandamos por esta nuestra constitución […]29
En el periodo colonial la iglesia católica en Cuba no dejó de cumplir dos papeles principales, ser parte del poder y consolidarse como religión oficial, sobre el asunto señaló Emilio Roig de Leuchsenring:
La Iglesia Católica y la esclavitud eran […] las dos instituciones sagradas sobre las que no se admitía, ni aun en pleno período de libertad de imprenta, debate ni crítica; el dogma católico y la esclavitud africana constituían artículos de fe […] esclavitud e Iglesia Católica fueron defendidas, a sangre y fuego, por los gobernantes metropolitanos, sabiendo que mientras ellas existieran España tendría asegurado el dominio de Cuba; y en natural demostración de gratitud, y considerando que en ello les iba la vida, esclavismo e Iglesia Católica fueron en todo momento fieles servidores del régimen colonial, con él se identificaron, y a él se unieron ciegamente.30
Cualquiera pudiera pensar, con determinada razón, que lo planteado por Roig estaba mediado por su abierta postura anticlerical, pero en realidad era así, la propia historia, con el tiempo, se fue encargado de demostrarlo:
Tras el 98 fue creciendo también la agitación anticlerical al considerarse a la Iglesia responsable, no sólo de la guerra por su actividad movilizadora, sino también del desastre porque su florecimiento y enriquecimiento durante la Restauración contrastaba con la nación esquilmada y por fin humillada […] se había creado un ambiente hostil particularmente a los jesuitas, a los que se acusó de sacar provecho económico del negocio naviero del marqués de Comillas por el traslado de tropas a Cuba […] En definitiva, se transformaba el panorama político en el cambio de siglo.31
La evangelización debía ser parte del proceso y para ello creaba las condiciones especiales, lo importante era hacerse presente y esto lo hacía a través de los templos, desde los cuales accionaba su control, amparada en las disposiciones del Patronato Real y del Sínodo, pero la evangelización era impositiva y deformada.
Emilio Roig de Leuchsenring apuntaba sobre la declaración oficial de Cuba como estado laico en 1901: Y no solo se pronunciaron en favor de tales principios los fundadores de nuestra nacionalidad, sino que dejaron reiterada constancia de sus discrepancias, de su inconformidad con las creencias y doctrinas de la Iglesia Católica, y contra esta misma.32 Pero la propia Carta Magna republicana hacía alusión directa a: la moral cristiana y el orden público. Este fue un tema conflictivo en los debates de la Asamblea Constituyente.
En la Constitución de 1940 se ratificó el carácter laico de la República, casi de la misma manera que en 1901:
Título IV Derechos fundamentales
SECCIÓN PRIMERA
De los derechos individuales
Art.35. es libre la profesión de todas las religiones, así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el respeto a la moral cristiana y el orden público.
La Iglesia estará separada del Estado, el cual no podrá subvencionar ningún culto.33
En el período histórico republicano, la Iglesia Católica logró nuevos niveles de organización, articuló los movimientos laicales, fortaleció la educación, pero la seguía aquejando un grave mal: Una de las grandes hipotecas para la Iglesia en Cuba desde los orígenes republicanos, no solo con la Revolución sino de siempre, era tener que depender del clero español porque no teníamos vocaciones sacerdotales cubanas suficientes.34Se mantuvieron los mismos formadores e iguales patrones de formación de cristiandad y se reconoce que las vocaciones cubanas siempre fueron insuficientes.
Llegado el triunfo revolucionario de enero de 1959 y luego que variados sectores de la sociedad, entre ellos algunos religiosos, saludaran el hecho, en poco tiempo las medidas que se fueron tomando progresivamente, como consecuencias de un proceso de cambio, generaron, paso a paso, un profundo conflicto entre el Estado y las Iglesias, porque no solo fue con la católica, la situación involucró a las fraternidades y manifestaciones religiosas populares.
En el año 1961 la institución comenzó a perder espacios de acción, entre ellos se encontraban centros de formación de fe y algo que les era vital también en lo económico, los colegios privados católicos, pertenecientes legalmente a personas naturales y jurídicas e inscriptos en el Registro de Propiedad como negocios privados.
La educación en Cuba había pasado a ser regida, desde la instauración de la República, por el Estado. Se tiende a decir que la revolución le expropió a la iglesia los colegios católicos, pero conceptualmente no se podía confiscar lo que la iglesia no poseía. Este último punto merece un análisis más preciso posteriormente.
Los colegios católicos estaban inscriptos como negocios privados en el Registro de la Propiedad y no eran posesión legal, ni jurídica, de la Iglesia Católica. Este es un tema complejo, de muchas lecturas e interpretaciones, en el que los investigadores todavía no han podido llegar a conclusiones definitivas, pero una cuestión quedó claramente expresada hace ya más de tres décadas por Fidel Castro:
[…] Pues bien, sin aquellos conflictos, nosotros no habríamos tenido ninguna necesidad de nacionalizar aquellas escuelas […] Los conflictos en aquel período, cuando todavía no teníamos las nuevas escuelas, originaron la necesidad de la nacionalización de las escuelas privadas, porque precisamente en aquellas escuelas, principalmente en las católicas, estaban los hijos de las familias ricas que se situaron contra la Revolución, y se nos convertían en centros de actividades contrarrevolucionarias […]35
De esa cita del libro Fidel y la religión quedó claramente expresado el motivo de la nacionalización de los colegios privados, fue una decisión política, pero ese es un asunto y la propiedad de aquellos constituye otro tema, que es preciso analizarlo de forma separada.
Para el siguiente análisis me he centrado estrictamente en la arista jurídica, pero teniendo en consideración el orden interior e intereses de la Iglesia Católica, ambas cuestiones han sido poco examinadas.
La Constitución de la República de Cuba de 1901, en su artículo 31 expresó el principio de la gratuidad de la enseñanza primaria y de las de Artes y Oficios. Estas estarían a cargo del Estado, la ley se extendía también a la segunda enseñanza y los estudios superiores.
La Escuela de Artes y Oficios de La Habana, fundada el 30 de abril de 1882. El inmueble de la calle Belascoaín entre Sitios y Malojas – Enrique Barnet -, en la zona de estudio, se comenzó a construir en 1894 y se inauguró el 16 de mayo de 1902.
La Carta Magna no dispuso de forma directa el carácter laico de la enseñanza, establecía que: cualquier persona podría aprender o enseñar libremente cualquiera ciencia, arte o profesión, y fundar y sostener establecimientos de educación y de enseñanza. Los padres podían decidir el tipo de instrucción que querían para sus hijos. Lo que sí dejaba claro la Constitución era que, las escuelas tenían que responder a las normativas del Estado en tal sentido.
No fue hasta el 24 de agosto de1922 que se dictó el Reglamento General de Instrucción Primaria, donde se estableció por primera vez, la responsabilidad estatal por garantizar que las instituciones escolares se mantuvieran ajenas a la impartición de cualquier credo religioso:
Será obligación de los maestros contribuir por cuantos medios estén a su alcance a la formación del carácter del niño, fomentar en ellos el amor a la patria, las instituciones republicanas y a la independencia del país y veneración de los héroes y mártires, así como también inculcarles preceptos de una sana moral con exclusión de toda idea religiosa determinada.
En la Constitución de 1940 se fue más directo:
Art. 55- La enseñanza oficial será laica. Los centros de enseñanza privada estarán sujetos a la reglamentación e inspección del Estado: pero en todo caso conservarán el derecho de impartir, separadamente de la instrucción técnica, la educación religiosa que deseen.
Este Artículo sentaba dos de las bases fundamentales en el problema de análisis, el primero era que: La enseñanza oficial será laica y el segundo que: Los centros de enseñanza privada estarán sujetos a la reglamentación e inspección del Estado. En otro de sus artículos, la propia Constitución de 1940 exponía:
Art. 87- El Estado cubano reconoce la existencia y legitimidad de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad pública o interés social establezca la Ley.
Bajo estas condicionantes, la posibilidad estrictamente jurídica que tenía la Iglesia Católica para que se pudiera impartir la educación religiosa en Cuba, era el negocio privado y este tenía que tener un dueño, fuera una persona jurídica o natural. La iglesia, no era -ni es - un negocio privado, es una institución religiosa reconocida de facto en Cuba, con un objetivo definido. Jurídicamente no podía erigir centros de enseñanzas, con la excepción de aquellos donde se formaban sus consagrados. Para lograrse la finalidad, pudo haber acudido a las Congregaciones y Órdenes religiosas y a personas naturales, algunas ya lo hacían desde Colonia, dado el caso de que estas, por su carisma o voluntad, no hubieran tomado la determinación antes por su propia cuenta, que era lo más lógico.
Las Congregaciones religiosas se rigen por normas o estatutos independientes – Constituciones- y solo responden a un Superior o Superiora General o a su Consejo General, por tanto, desde el Código de Derecho Canónico, estas no eran subordinadas de la Iglesia Católica local desde el punto de vista rectoral, ni económico, solo se subordinaban en lo concerniente a lo eclesial, estas normativas siguen vigentes y en el Código de Derecho Canónico de la época era todavía más abierto que en el actual, donde se expresa:
CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
LIBRO II
DE LOS INSTITUTOS RELIGIOSOS
(Cann. 607–709)
[…] 617 - Los Superiores han de cumplir su función y ejercer su potestad a tenor del derecho propio de independencia y del universal que se les otorga.
622- El Superior general tiene potestad, que ha de ejercer según el derecho propio, sobre todas las provincias, casas y miembros del instituto y sus actividades; los demás Superiores la tienen dentro de los límites de su cargo […]
628_2- El Obispo diocesano tiene el derecho y el deber de visitar los monasterios autónomos de las congregaciones y exigir, solo, por lo referente a la disciplina religiosa […]
Visto lo que establecía y establece el Código de Derecho Canónico como ley suprema, pasemos a ver lo que ha regulado la Sagrada Congregación para los Religiosos e Institutos Seculares,36 que es dentro de la Iglesia Católica la que rige la vida de los religiosos:
SAGRADA CONGREGACIÓN PARA LOS RELIGIOSOS E INSTITUTOS SECULARES
EL MINISTERIO DE LOS OBISPOS DENTRO DE LA COMUNIÓN ECLESIAL
(cfr. CD 15) El Obispo, por tanto, en virtud de su propio ministerio, es responsable de modo especial del crecimiento en la santidad de todos sus fieles, en cuanto es principal dispensador de los ministerios de Dios y perfeccionador de su grey según la vocación de cada uno; por lo tanto, también y con mayor razón, según la vocación de los Religiosos.
La autoridad episcopal solo regula, supervisa, instruye a las congregaciones en lo concerniente a la santidad o lo que es lo mismo, en el aspecto religioso, continúa expresando el documento rector:
ALGUNAS EXIGENCIAS EN EL CAMPO DE LA FORMACIÓN
(cfr. CD 35, 3) Existe, pues, un orden interno de los Institutos que tiene su propio campo de competencia, al cual es connatural la autonomía auténtica, pero que en la Iglesia no podrá nunca convertirse en independencia de santidad.
(cfr. CD 35, 3 y 4). El derecho de cada Instituto establecerá públicamente el grado de autonomía que le compete, así como el alcance concreto de sus facultades según aparecen en sus Reglas y Constituciones.
Algunos colegios privados católicos y su alumnado. Colegio de Belén de la Compañía de Jesús, Colegios de La Salle de los Hermanos de Lasalle y Las escuelas pías de Guanabacoa de los Escolapios.