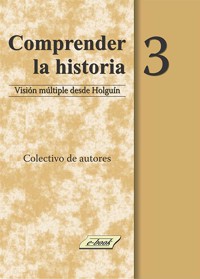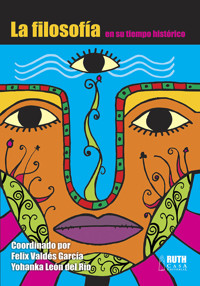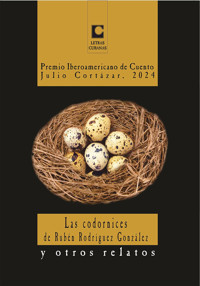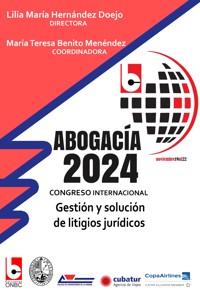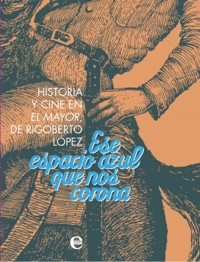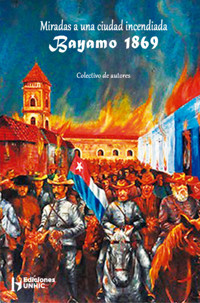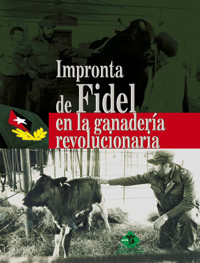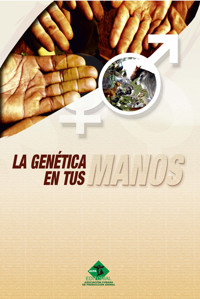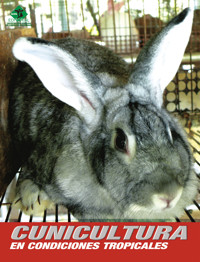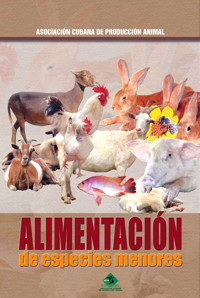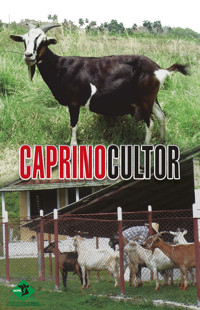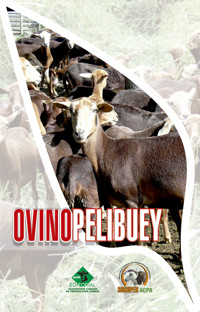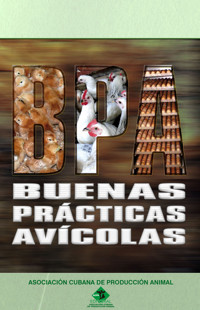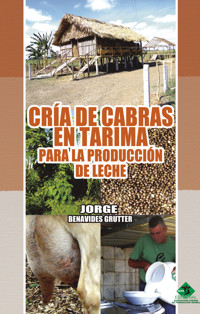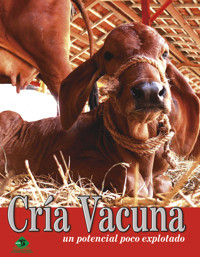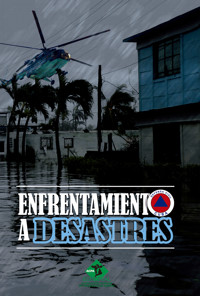Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Constituye un documentado y profundo análisis de los componentes de este fenómeno basado en los resultados del último Censo de Población y Viviendas del año 2012 y en otras fuentes informativas de carácter nacional e internacional. La relación entre natalidad y mortalidad ─pilares determinantes de la dinámica demográfica─ define la dinámica demográfica de un país o región. Cuba, caracterizada por un régimen demográfico cuya población decrece, con bajos niveles de fecundidad, una disminución importante de la mortalidad infantil y prescolar, así como un relevante aumento de la sobrevivencia es hoy uno de los países con mayor envejecimiento poblacional en las regiones latinoamericana y caribeña. Diseñar y poner en práctica estrategias encaminadas a resolver las consecuencias de estos cambios es tarea fundamental de nuestras instituciones y del país en general.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 175
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición para ebook: Lic. Haydee Alfonso Dreke
Edición base: Enid Vian
Corrección: Natacha Fajardo Álvarez
Diseño de cubierta: Yuleidys Fernández Lago
Diseño interior y emplane: Madeline Martí del Sol
Edición para ebook: Lic. Belkis Alfonso García
© Colectivo de autores, 2016
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2017
ISBN 978-959-06-1895-6
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Distribuidores para esta edición:
EDHASA
Avda. Diagonal, 519-52 08029 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España
E-mail:[email protected]
En nuestra página web: http://www.edhasa.es encontrará el catálogo completo de Edhasa comentado
RUTH CASA EDITORIAL
Calle 38 y ave. Cuba, Edif. Los Cristales, oficina no. 6 Apartado 2235, zona 9A, Panamá
www.ruthcasaeditorial.org
INTRODUCCIÓN
El envejecimiento demográfico constituye uno de los temas que acapara la atención de la sociedad cubana en la actualidad. El país desde hace varios años atraviesa una compleja situación por el cambio en la estructura por edad de su población como resultado de la evolución demográfica durante el siglo xx y lo que va del xxi, particularmente en los últimos 60 años.
Según los resultados del Censo de Población y Viviendas de 2012, el grupo de personas de 60 años y más representa el 18,3% de la población total del país. Esta realidad obliga a poner mayor atención a las necesidades emergentes de una población de edad avanzada cada vez más numerosa. Ante este escenario es importante —para el diseño de las políticas públicas— contar con la información suficiente sobre el cambio experimentado y el que se avizora con vista al futuro en la estructura etaria de la población.
En los últimos 30 años varias instituciones gubernamentales, académicas e investigativas han abordado desde diferentes ópticas el tema del envejecimiento demográfico poblacional en el país e internacionalmente. Estos trabajos tienen el mérito de haber contribuido al conocimiento del fenómeno en sí mismo, así como a identificar las causas y las posibles consecuencias e implicaciones de este complejo e inevitable proceso.
En esta oportunidad y utilizando los resultados del último Censo de Población y Viviendas del año 2012 se intenta realizar una actualización estadística y analítica, que permita contribuir al diseño de políticas y acciones para afrontar los desafíos que implica contar con una población de estructura por edad envejecida. Cuba actualmente es uno de los países de más alto envejecimiento poblacional en la región latinoamericana y en la caribeña.
Además de la información censal, se utilizan otras fuentes informativas, tales como las derivadas de las bases de datos del Sistema de Estadísticas Demográficas Nacional que dirige metodológicamente el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), y otras fuentes generadas por encuestas llevadas a cabo por esta institución como la Encuesta Nacional de Envejecimiento Poblacional del 2010-2011; la Encuesta sobre Prácticas Culturales de la Población Cubana, realizada en el año 2008, y el Proyecto Salud, Bienestar y Envejecimiento en las Américas (SABE), con resultados y análisis de una Encuesta Internacional comparativa de siete capitales de América Latina y El Caribe, entre estas La Habana, y que fue realizada entre los años 1999 y 2000. Asimismo, se utiliza la información del Anuario Demográfico de Cuba, de la ONEI, y del Anuario de Salud que elabora el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Para las comparaciones internacionales son referencia importante, entre otras, publicaciones sobre envejecimiento elaboradas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y por la División de Población de las Naciones Unidas.
El trabajo se estructura y organiza de la forma siguiente: una Introducción, cuatro capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo se aborda el tema del envejecimiento en Cuba desde una perspectiva histórica; el segundo capítulo define el perfil sociodemográfico de los adultos mayores acorde a sus características por sexo, edad, nivel educacional, situación conyugal y situación ocupacional, y se realizan comparaciones con los resultados de los censos del 2002 y 2012. Luego, un tercer momento sitúa a los adultos mayores en sus hogares de residencia para describir los acuerdos de convivencia que los caracterizan, en función de las relaciones de parentesco que predominan, así como algunas características de sus viviendas. Con posterioridad este mismo capítulo expone sucintamente aspectos de las redes de apoyo familiares y sociales de los adultos mayores, así como de sus prácticas culturales más frecuentes. Por último, el capítulo cuarto aborda factores relevantes del estado de salud de los adultos mayores en Cuba y los retos que el envejecimiento poblacional impone en este campo.
En la elaboración de este trabajo participaron investigadores y especialistas del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE) de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), así como una investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (INIE) del Ministerio de Economía y Planificación.
A continuación se detalla este colectivo de autores:
Msc. Juan Carlos Alfonso Fraga, director e investigador del CEPDE.
Msc. Maira Mena Correa, investigadora del CEPDE.
Dra. María del Carmen Franco Suárez, investigadora del CEPDE.
Lic. Amalia Plana Álvarez, investigadora del CEPDE.
Msc. Gisela Pifferrer Campins, investigadora del CEPDE.
Msc. Ernesto de la Caridad Hernández, investigador del CEPDE.
Msc. Joel Granda Dihigo, investigador del CEPDE.
Lic. Alina Álvarez, investigadora del CEPDE.
Msc. Susset Rosales Vázquez, investigadora del INIE.
Lic. Ángel Suárez Enríquez, especialista en Análisis y Programación del CEPDE.
Lic. Juan Carlos Fernández Suárez, especialista en Análisis y Programación del CEPDE.
EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN CUBANA, 1950-2050
En este capítulo se desarrolla el tema del envejecimiento demográfico en Cuba desde una perspectiva histórica, como consecuencia de la interrelación de las tres variables que intervienen como un todo o como un sistema en la dinámica demográfica: natalidad, mortalidad y migraciones. En definitiva es el comportamiento de estos tres eventos, lo que configura la estructura por edad de una población. En el caso de Cuba hay consenso de que las variables que más han influido en el crecimiento y estructura por edad de su población son las que tienen que ver con el crecimiento natural, es decir la natalidad y la mortalidad.
Como parte del desarrollo del trabajo es conveniente realizar algunas precisiones de orden conceptual, y si se quiere convencional, para poder estructurar con una lógica de ordenamiento los temas y objetivos que se analizan. Se trata entonces de conceptualizar y explicar brevemente términos como: el envejecimiento poblacional o demográfico, el envejecimiento individual, la vejez, y la edad en sus diferentes clasificaciones y connotaciones.
Se entiende por envejecimiento demográfico o poblacional, el cambio que se produce en el tiempo en la estructura por edad de una población. Este concepto aparece implícito en la propia teoría de la transición demográfica, la que hace referencia al proceso por el cual las poblaciones pasan de una situación caracterizada por niveles elevados y sin control de mortalidad y fecundidad a otra de niveles bajos y controlados, y que tiene como una de sus consecuencias los cambios de la estructura por edad (Miró C., 2003).
El envejecimiento demográfico o poblacional se caracteriza por una reducción sostenida en el tiempo del peso de la población menor de 15 años, ypor un aumento, también relativo, delas personas de 60 años y más. En general los regímenes demográficos han presenciado aumentos en la esperanza de vida a las distintas edades. Esto significa que la proporción de personas de más de 60 años se incrementará y estas vivirán por más tiempo, a la vez que se reduce el número de nacidos vivos.
Muchos autores concuerdan en que cuando el grupo de personas mayores de 59 años supere el 10% del total poblacional se está en presencia de una población envejecida. De aquí que en ocasiones la expresión más próxima al proceso del envejecimiento demográfico o poblacional se vea en términos numéricos y no se aprecien los aspectos cualitativos que encierra el curso del fenómeno en sí mismo, situaciones que influyen de forma directa y de manera compleja en los modos de organización y funcionamiento de la sociedad.
Conceptualmente, el envejecimiento demográfico o poblacional pudiera ser reversible, pero no parece viable, al menos en el caso de Cuba, dado que resulta difícil que pueda producirse un aumento tan importante en la fecundidad que sea capaz de revertir el efecto que una mayor sobrevivencia ejerce sobre la estructura por edad.
El envejecimiento individual tiene una connotación diferente al demográfico o poblacional. Cada individuo muestra su propio envejecimiento, y está ligado al proceso de envejecimiento biológico de las personas, que hasta el momento es irreversible y comienza desde el mismo momento del nacimiento. Se asocia al aumento de la edad cronológica y a la vez con el tránsito de cada persona por las distintas etapas del ciclo de vida. Es un proceso de transformaciones constantes en la capacidad funcional del individuo.
Vejez es un concepto diferente a edad avanzada, Ham Chande al referirse a ello plantea:
La edad avanzada es simplemente una acumulación de cumpleaños suficientemente grande. Pero avanzar en la edad y celebrar muchos aniversarios no es en sí un mayor problema social.Lasdificultades vienen cuando en las últimas etapas del curso de la vida, y con ello la parte final de la vida misma, se incrementan fuertemente los riesgos de pérdidas en las capacidades físicas y mentales, disminución de la autonomía y la adaptabilidad, menoscabo de roles familiares y sociales, retiro del trabajo, pérdida de capacidad económica, cese de otras actividades, y deterioros en la salud de consecuencias incurables y progresivas. La vejez produce así un regreso a la dependencia sobre la familia en particular y la sociedad en general, con sustanciales demandas de manutención y cuidado (Ham Chande R., 2005).
En el caso del estudio del envejecimiento poblacional, los anteriores comentarios cobran importancia, si bien es cierto que el envejecimiento individual es particularizado a cada individuo, y que además es irreversible, también es cierto, que según se ha ido avanzando en el tiempo la condición de vejez se alcanza a una mayor edad, por lo que los que van integrando progresivamente el grupo de población de 60 años y más, constituyen un grupo numeroso. Además, muchos de sus integrantes mantendrán por varios años un buen estado en sus capacidades físicas y mentales y con determinado nivel de autonomía y sostenibilidad.
La edad a través del tiempo y en las diferentes sociedades ha constituido un referente para dar cuenta del papel y el estatus de los individuos en esta, como por ejemplo es común referirse a la edad preescolar, la edad escolar, la edad laboral, la edad de jubilación, la edad de votar. Estos conceptos ubican al individuo en ciertas posiciones y papeles en la sociedad. Por ello para el estudio del envejecimiento demográfico y de las personas mayores, la edad se convierte en una variable clave.Un problema que surge cuando se habla de la edad para marcar etapas de la vida, es que se piensa que es inamovible, sin embargo su significación social ha variado sensiblemente. En la sociedad de los años cincuenta el papel que desempeñaban las personas de edades mayores para nada se asemeja al papel que hoy día ocupan, los cambios experimentados en su condición social, económica, física y de salud no tienen precedente en la historia. No obstante, en términos analíticos, en este trabajo se utiliza, en tanto convencional y según práctica internacional la siguiente clasificación:
• 0-14 años, edad infantil o primeras edades;• 15-59 años, edad intermedia o edad activa;• 60 años y más, población de edad, personas mayores, población adulta mayor.1El crecimiento de la población, 1950-2050
La población cubana pasó de 1 572 792 personas enumeradas en el censo de 1899, a 11 167 325 en el 2012, según los resultados del último Censo de Población y Viviendas realizado en el país.
Hacia el año 1919 prácticamente la población llega a duplicar a la existente a principios de siglo (es decir en apenas 20 años) con tasas de crecimiento anual por encima de las 29 personas por cada mil habitantes. Influye en este alto crecimiento la recuperación de la natalidad y las corrientes inmigratorias selectivas del sexo masculino en edad laboral que se producen hacia esa época en el país.2
Una nueva duplicación de población se produce 34 años más tarde, de 2 889 004 personas en 1919, se pasa en 1953 a 5 829 029. En este período las tasas de crecimiento mostraron tendencias a la baja, con etapas de brusco descenso (1931-1943), como consecuencia de la baja de la natalidad y una contracción en el mercado laboral por la crisis económica-política reinante en el país, lo que ocasiona que la migración desempeñe un papel contrario al que venía teniendo en años atrás, de un país de inmigración se pasó a un país de emigración.
La población se vuelve a duplicar al cabo de 49 años. Desde 1953 y hasta el 2002 la tasa de crecimiento mostró un descenso acelerado en su ritmo de incremento, de tasas con valores de 21,6 en el período 1953-1970, se pasa a 11,4 y a 6,6 personas por cada mil habitantes en los períodos 1970-1981 y 1981-2002 respectivamente.
Cuadro 1
Cuba. Población por sexo enumerada en diferentes censos. Tasa media anual de crecimiento intercensal y relación de masculinidad, 1899 y 2012
Fuente: ONEI (2014): Anuario Estadístico de Cuba 2013, La Habana, 2014.
Por primera vez en los últimos 110 años el ritmo de incremento de la tasa de crecimiento se torna negativo en el período 2002-2012, lo que significa que la población en términos absolutos disminuye numéricamente.
A continuación se ilustra de forma breve el comportamiento de las variables demográficas que influyen directamente en el crecimiento de la población y que configuran su estructura por edad, que para el caso de Cuba, como se ha mencionado, son la natalidad y la sobrevivencia.
El número de nacimientos anuales entre 1965 y 1974 estuvo por encima de los 200 000, con tasas de natalidad anual relativamente altas, superiores a los 20 nacimientos por cada 1 000 habitantes, y una tasa global de fecundidad por encima de los tres hijos por mujer.
Gráfico 1
Cuba. Nacimientos, defunciones generales, crecimiento natural y crecimiento total, 1965-2012
Fuente: Tabla 1, en el Anexo.
A partir de 1975 los nacimientos nunca alcanzan los valores observados anteriormente, se origina una tendencia a la reducción con años o períodos de oscilaciones que se corresponden con situaciones coyunturales. De 1974 a 1981 hay una reducción aguda en el número de nacimientos, los que se sitúan por debajo de los 150 000, entre un momento y otro disminuyen en cerca del 30%, pasan de 203 066 nacimientos en 1974 a 136 211 en 1981. En términos de la tasa global de fecundidad, la contracción es más fuerte, se pasa de 2,9 hijos por mujer en 1974 a 1,6 en 1981, es decir se reduce aproximadamente en alrededor del 45%. Luego sobreviene una etapa entre 1982 y 1992 con una recuperación importante en el número de infantes, en todos los años se superan los 155 000 nacimientos. Esto se corresponde con la ocurrencia de los partos de las mujeres pertenecientes a las generaciones nacidas en los años sesenta y principio de los setenta, que fueron muy numerosas, sin embargo al ser un efecto generación no tiene mayores implicaciones en términos de la tasa global de fecundidad, que se mantiene oscilando alrededor de niveles por debajo del conocido reemplazo poblacional (menos de dos hijos por mujer).
Cuadro 2
Cuba. Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) 1965-2012
Fuente: ONEI-CEPDE: Cálculos a partir del Sistema Nacional de Estadísticas Demográficas.
Desde 1993 los nacimientos siempre están por debajo de los 155 000, y la tasa global de fecundidad con valores sumamente bajos, que oscilan entre 1,8 y 1,4 hijos por mujer, sin que se logre el nivel de reemplazo. El año 2006 marca el momento del menor número de nacimientos anuales de todo el período (111 323). De ese año al 2012, la natalidad ha mostrado una ligera recuperación, que ha movido la tasa global de fecundidad en valores entre 1,7-1,8 hijos por mujer.
En cuanto al papel de la mortalidad se aprecia en términos absolutosque las defunciones tiene fluctuaciones en el tiempo menos accidentadaque los nacimientos, así entre 1962 y 1984 el número demuertes en el país rondó entre las 49 000 y 59 000. A partir de 1985 las defunciones totales del país por primera vez superan las 60 000, las que se incrementan anualmente a más de 89 000 en el año 2012. Este aumento está vinculado a defunciones que dejan de ocurrir tempranamente y se traspasan a edades más adultas por el aumento continuado de la esperanza de vida.
Desde finales de los años sesenta y hasta alrededor del 2012 (aproximadamente 42 años), la esperanza de vida de los hombres cubanos aumentó en 8 años, pasando de 68,6 a 76,5 años. Las mujeres por su parte ganaron 8,6 años, pasan de 71,8 en el período 1969-1971 a 80,4 en 2011-2013, son valores que tanto en hombres como en mujeres sitúan a Cuba entre los países de más alta esperanza de vida internacionalmente (ONEI, 2014).
Cuadro 3
Cuba. Esperanza de vida al nacer por sexo. Períodos 1969-71 al 2011-13
Fuente: ONEI: La esperanza de vida 2011-2013. Cálculos para Cuba y provincias por sexo y edades, p. 1, La Habana, 2014.
Evidentemente el crecimiento natural explica gran parte de la evolución de la población cubana en la segunda mitad del siglo xx. Como se observó en el Gráfico 1, la distancia entre las curvas de las muertes y de los nacidos se acorta, con tendencia a equilibrarse en el tiempo. En el mismo Gráfico es posible identificar algunos períodos en los que el saldo migratorio externo negativo desempeña un papel importante en el crecimiento total. Nótese cómo en los últimos años, por la razón apuntada, el crecimiento total en valores absolutos ha sido bastante menor que el crecimiento natural.
Hasta aquí se puede caracterizar en términos demográficos a la población cubana, en un proceso de disminución de su tamaño, con bajos niveles de fecundidad que se aprecian desde los años setenta, y altos niveles de sobrevivencia que se incrementan de forma sistemática y sostenida desde los años sesenta.
La estructura por edad de la población en el tiempo
Las clásicas figuras conocidas como pirámides de edad resumen los cambios en la estructura por edad de la población en el tiempo. En el Gráfico 2 se muestran cuatro pirámides espaciadas aproximadamente cada 30 años, considerando los años censales entre 1953 y 2012, y hacia el futuro el año 2045, de manera de advertir con más claridad las transformaciones que se dan en la estructura por edad.
Un análisis de estas pirámides en el tiempo llevaría a pensar que seestá en presencia de poblaciones diferentes. El cambio es profundo, en solo 92 años la forma de la figura prácticamente se invierte, de una apariencia triangular en 1953, con base muy ancha y cúspide estrecha, se pasa según los pronósticos para 2045, a otra con aspecto de ánfora: muy estrecha en la base y ancha en la cúspide. En poblaciones con presencia de alta fecundidad con elevado número de nacimientos, y alta mortalidad, es lógico que predominen en la población proporciones elevadas de jóvenes, de los cuales muchos no arriban a la edad adulta y mueren tempranamente. Incluso cuandocomienza el descenso de la mortalidad, el efecto inmediato es un rejuvenecimiento de la población, porque el descenso de la mortalidad infantil y preescolar evita las muertes tempranas de una cantidad importante de niños.
En 1953 las personas de 0-14 años representaba el 36,4% de la población del país y las de 60 años y más agrupaba el 6,7%. Veintiocho años más tarde, en 1981, ya el país mostraba otra distribución, la población adulta mayor tenía una significación de 10,8%, más de cuatro puntos porcentuales en relación con el año 1953.
Por su parte la población de 0-14 años se reduce a un 30,3%, el principal factor que propició este cambio fue la reducción de la fecundidad, quedesde finales de los años sesenta, comienza a impactar y que de manera inmediata se manifiesta en la estructura por edad de la población. Por primera vez este grupo poblacional decrece en términos absolutos cuando pasa de 3 165 911 personas en 1970 a 2 948 270 en 1981. Las barras de la gráfica del año 1981 para los grupos de 10-19 años de edad son bastante más anchas que las del resto de los grupos, se trata de las edades que agrupan a las generaciones nacidas en el decenio de los sesenta.
Para el 2012 se transfigura la pirámide, se parece más a un rectángulo. Emerge una base estrecha con solo un 17,2% de población en edades tempranas. Se observan algunas barras del centro (las de 40 a 49) muy amplias, que son las que corresponden a las generaciones producto de los numerosos nacimientos en los años sesenta.
Gráfico 2
Cuba. Estructura por edad de la población. Censos de población 1953, 1981, 2012, y proyecciones de población 2045
Fuente: Tabla 2, en el Anexo.
La parte más alta también se amplifica, con un peso considerable del 18,3% de población adulta mayor, superando la población infantil en el país. Este comportamiento sigue respondiendo en primer lugar a la disminución de la fecundidad, pero ya se comienza a apreciar con fuerza el aumento de la sobrevivencia de la población en general y la de edades mayores en particular, que viene ocurriendo en el país desde mediados del siglo xx