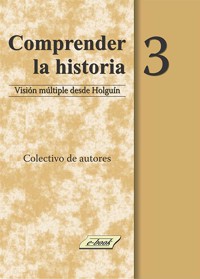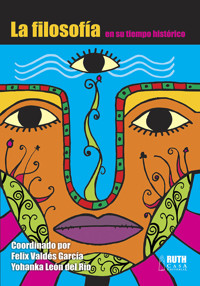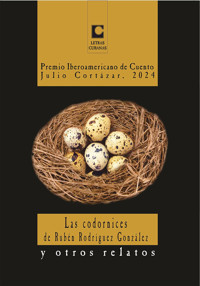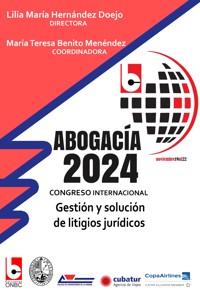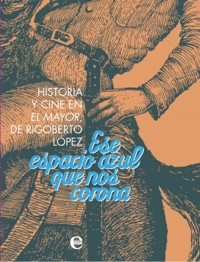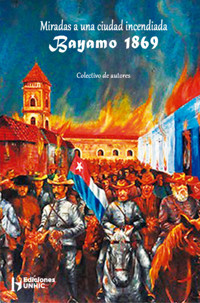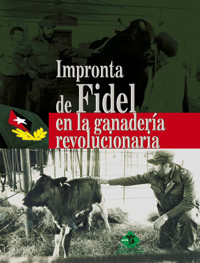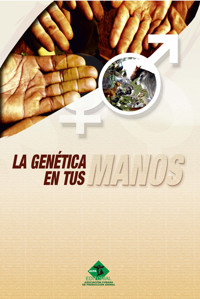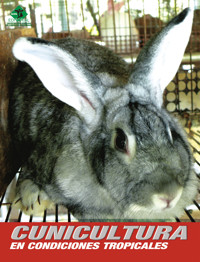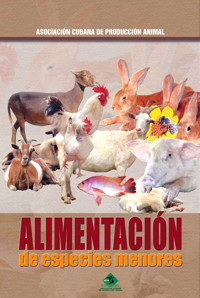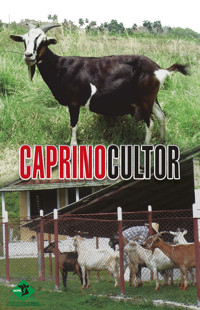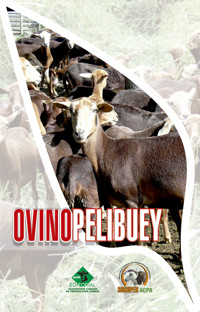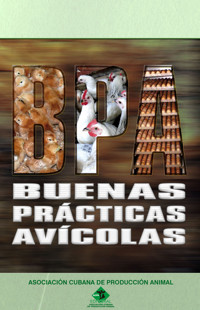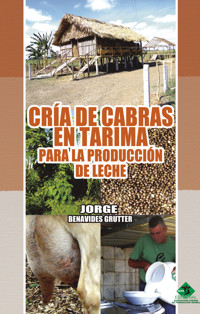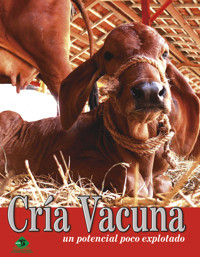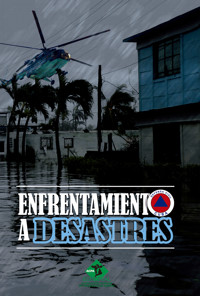Guerra culta. Reflexiones y desafíos sesenta años después de Palabras a los intelectuales E-Book
Colectivo de Autores
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Vivimos en la historia. Condicionados por ella en gran medida, también la vamos haciendo con nuestras acciones y con la contribución creativa a un pensamiento crítico, atenido siempre a las demandas de la inmediatez.Por ese motivo, las conmemoraciones no pueden reducirse a un mero rescate arqueológico.Conducen a replantear la dialéctica fecundante entre el hoy y el ayer, a establecer las coordenadas necesarias para acceder a un aprendizaje indispensable para encaminar las respuestas requeridas a las interrogantes de la contemporaneidad.A ese propósito responde estelibro, que acude a una pluralidad de voces y de modos de decir, desde el ensayo hasta el testimonio, así como a la participación conjunta de varias generaciones.Incita a debatir y profundizar en el análisis de temas insuficientemente abordados a pesar de la mucha tinta gastada a lo largo de sesenta años.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GUERRA culta
Reflexiones y desafíos sesenta años después de
Palabras a los intelectuales
Rafael Hernández
Manuel Pérez Paredes
Fabio E. Fernández Batista
Karima Oliva Bello
Nancy Morejón
José Ernesto Nováez Guerrero
Yasel Toledo Garnache
Magda González Grau
Israel Rojas Fiel
Fernando Luis Rojas
Ibrahim Hidalgo Paz
Prólogo de Graziella Pogolotti
gestión y Coordinación
Mercy Ruiz
Edición
Josefa Quintana Montiel
Diseño de cubierta
Pepe Menéndez
Diseño interior y realización
Alexis Manuel Rodríguez Diezcabezas de Armada
corrección
Beatriz Rodríguez
Carla Muñoz
Sobre la presente edición
© De los autores, 2021
© Ediciones ICAIC, 2021
ISBN
9789593042864
9789593043045
ISBN-e
9789593043038
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Ediciones ICAIC
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
Calle 23, no. 1155, entre 10 y 12, El Vedado,
La Habana, Cuba. CP 10400
Tel.: (53) 7838-2865
www.cubacine.cult.cu
De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace:
ganémosla a pensamiento.
José Martí
Epistolario, Tomo V, compilación, 1993
Vamos a echar una guerra contra la incultura;
vamos a librar una batalla contra la incultura;
vamos a despertar una irreconciliable querella
contra la incultura, y vamos a batirnos contra ella
y vamos a ensayar nuestras armas.
Fidel Castro
Palabras a los intelectuales, 30 de junio de 1961
Vuelven a nuestra memoria...
Vuelven a nuestra memoria las Palabras a los intelectuales, de Fidel, sesenta años después de aquel encuentro con los escritores y artistas cubanos en la Biblioteca Nacional José Martí en junio de 1961. Acontece esta conmemoración dentro de un complejo entramado político y cultural en el que las Palabras… continúan siendo brújula para vencer «la guerra que se nos hace».
Con la motivación de estas premisas, la presidencia del ICAIC sugirió a nuestra Editorial la idea del presente libro, lo cual asumimos como una de las labores más apreciadas por un editor: la de gestar, conformar, diseñar y llevar hasta su etapa final una obra que pueda ser útil para pensar Cuba en el contexto actual.
En breve tiempo nos propusimos, entonces, realizar un libro compuesto por textos inéditos, en el que confluyeran las ideas de pensadores y creadores cubanos de distintas generaciones. Concebimos esta obra de manera que ofreciera diversas «reflexiones y desafíos» acerca de la realidad actual de Cuba en el ámbito de la política como cultura. A todos los autores que correspondieron con notable rapidez y dedicación a la convocatoria de Ediciones ICAIC, nuestro más profundo agradecimiento y elogio.
El presente título dialoga con otros dos, publicados también por nuestro sello editorial este 2021 con las mismas motivaciones: La historia en un sobre amarillo. El cine en Cuba (1948-1964) (con Ediciones Nuevo Cine Latinoamericano), de Iván Giroud, y Aquel verano del 61. Primer encuentro de Fidel con los intelectuales cubanos, de Senel Paz.
Guerra culta. Reflexiones y desafíos sesenta años después de Palabras a los intelectuales tiene su inspiración en las ideas martianas expresadas en el Manifiesto de Montecristi, documento programático de nuestra Guerra de Independencia, iniciada en 1895. Desea entonces, desde sus páginas, contribuir, como dijera Martí, a que «la revolución no sea inferior a la cultura del país», lo que podremos alcanzar con «la unidad y vigor indispensables a una guerra culta».
La Editorial
En los sesenta de palabras
Prólogo de Graziella Pogolotti
Vivimos en la historia. Condicionados por ella en gran medida, también la vamos haciendo con nuestras acciones y con la contribución creativa a un pensamiento crítico, atenido siempre a las demandas de la inmediatez. Por ese motivo, las conmemoraciones no pueden reducirse a un mero rescate arqueológico. Conducen a replantear la dialéctica fecundante entre el hoy y el ayer, a establecer las coordenadas necesarias para acceder a un aprendizaje indispensable para encaminar las respuestas requeridas a las interrogantes de la contemporaneidad. A ese propósito responde Guerra culta. Reflexiones y desafíos sesenta años después de Palabras a los intelectuales, un libro que acude a una pluralidad de voces y de modos de decir, desde el ensayo hasta el testimonio, así como a la participación conjunta de varias generaciones. Incita a debatir y profundizar en el análisis de temas insuficientemente abordados a pesar de la mucha tinta gastada a lo largo de sesenta años. Por haber transitado a través de ese extenso proceso, no puedo eludir el desafío de dejar constancia de mi experiencia personal.
Con el triunfo de la Revolución, la cultura pasó a ocupar un lugar nunca antes soñado. Salió del reducto donde antes se refugiaban los escritores y artistas para consagrarse, en la resistencia y el aislamiento, a la creación de su obra. En la lucha contra el subdesarrollo y los rezagos del coloniaje, junto a la ciencia y a la educación, se situó en el centro de la sociedad en un proyecto que desbordaba los límites de la Isla y alcanzaba un mundo que compartía destino similar. En ese contexto, se abrió un ancho horizonte al disfrute de la mejor cinematografía de la época y a la difusión de libros que trasmitían una rica diversidad de pensamiento. El debate de ideas alcanzó una densidad sin precedentes. Para sopesar su rango, vale la pena revisar las revistas que aparecieron en aquellos días, desde el polémico Lunes de Revolución, hasta Cine Cubano, La Gaceta de Cuba, Casa de las Américas, Pensamiento crítico, entre otras. Vanguardia artística y vanguardia política convergían en la construcción de un proyecto transformador enraizado en la historia y en la realidad de nuestros países y libre de ataduras dogmáticas.
Centrada en temas puntuales, la controversia política ha enmascarado ingredientes esenciales de la atmósfera epocal. Por muchas razones, 1961 fue un año decisivo. La fulminante victoria de Girón consolidó la unidad del pueblo y ratificó la confianza en las fuerzas del país. Era el desenlace provisional de una guerra que se había venido librando en términos de sabotajes, asesinatos y acrecentó su violencia con el estallido de La Coubre y la quema de El Encanto, en pleno corazón de la capital. No cesaría después de aquel triunfo. El enfrentamiento a los alzados contrarrevolucionarios tuvo un enorme costo en vidas humanas y en la inversión de recursos que hubieran podido destinarse al desarrollo económico. Nadie podía permanecer al margen de la situación. Un amigo cercano, beatífico y distraído profesor de Latín, fue secuestrado por quienes acababan de asesinar a un miliciano en una de las avenidas principales de la ciudad. Al mismo tiempo, la Campaña de Alfabetización seguía sembrando futuro.
Nacido de la articulación orgánica entre la entraña profunda de la historia y las circunstancias de una contemporaneidad, el camino hacia el socialismo se definía, en lenguaje distanciado de terminologías doctrinarias como «Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes». Ponía el acento en una tradición martiana y anticolonial. Los escritores y artistas no tenían compromisos con un capitalismo periférico y dependiente, incapaz de auspiciar la creación y la difusión de la cultura. Los incidentes derivados de la prohibición de P.M. aceleraron la convocatoria a un diálogo necesario sobre todo para el diseño de un proyecto que, por primera vez, integraba la cultura como factor sustantivo para la construcción de la nación.
Tal y como se revela a través de las polémicas publicadas en la prensa de esos años, que involucraron a artistas, funcionarios y dirigentes, existían preocupaciones latentes acerca de los modos de implementar la edificación del socialismo. La denuncia del estalinismo, formulada por Nikita Jruschov en el XX Congreso del PCUS hizo público el reconocimiento autocrítico de algunos graves errores cometidos en la Unión Soviética. No haber llevado el análisis hasta sus últimas consecuencias tuvo repercusiones fatales en el país que anidó la revolución bolchevique. Con lucidez pasmosa, el Che detectó las peligrosas fisuras existentes. En el terreno específico de la cultura, el problema se sintetizaba en la imposición de las normativas del denominado realismo socialista, en un proceso que estranguló el esplendor creativo de la década del veinte en las artes, la arquitectura y en la teoría literaria. Como también apuntaría el Che, la capacidad de asimilación crítica por parte del pueblo se medía por el rasero de las limitaciones intelectuales de los funcionarios.
En las hornadas de aquellos viernes de la Biblioteca Nacional, ebullían las ideas. Poco acostumbrados a la disciplina formal, los participantes entraban y salían del salón. Formaban corrillos en el vestíbulo, bajaban al sótano a ingerir algún alimento. Era un ambiente de fervor donde cada cual aspiraba a poner lo suyo ante la posibilidad, por primera vez en la historia y excepcional en cualquier país del mundo, de establecer un diálogo sin cortapisas con la más alta dirección política de la nación. Como suele ocurrir en estos casos, hubo alguna tontería, junto a discursos elaborados e interrogantes acerca de asuntos concretos. Con su extraordinaria capacidad de concentración y análisis, Fidel captó los núcleos esenciales de las preocupaciones latentes. Sentó las bases de una política cultural inclusiva de tendencias estéticas y filosóficas. Correspondía a las instituciones acoger en su manto y ofrecer posibilidades de difusión a la pluralidad de expresiones forjadas en el decurso de la historia. La cultura alcanzaba el más alto grado de reconocimiento y legitimación. Junto a la educación y la salud, había sido uno de los derechos conculcados al pueblo.
Todas las revoluciones navegan a través de mares tempestuosos. La nuestra, en su lucha anticolonial, agigantó la dimensión de Cuba. Ha tenido que afrontar por ello una guerra implacable por parte del imperialismo con el empleo de todos los métodos, desde el choque directo con las armas, el fomento de la subversión interna y la acción de los medios de comunicación, según una estrategia diseñada para producir efectos en el interior del país y desacreditar la imagen externa. No han faltado los rebotes de la Guerra Fría y de las crisis económicas mundiales. A este conjunto se añaden los inevitables rescoldos del ayer, muchos de ellos manifiestos en términos de conductas sectarias y dogmáticas. En tan complejo proceso, los fundamentos de una política cultural inclusiva, afincada en los rasgos esenciales de nuestra singularidad histórica, sufrieron deformaciones en su aplicación práctica. Las circunstancias son bien conocidas y han sido profusamente documentadas. Repercutieron negativamente en los ámbitos colindantes de la cultura y de las ciencias sociales. Sin embargo, la clave de nuestra capacidad de resistir reside en la permanente restauración del consenso. El programa desarrollado por el Ministerio de Cultura, desde su fundación, operó en esta dirección. A pesar de algunos tropiezos, la década del ochenta conoció una etapa de expansión creativa. El auspicio a la creación artística, la maduración de la enseñanza artística, el rescate de la obra de José Martí y la recuperación de los valores patrimoniales se conjugaron con una proyección social de fomento de nuevos públicos y en el esfuerzo por intervenir en la producción industrial mediante la contribución del diseño a los objetos que definen el entorno de la cotidianeidad.
Era la década en la cual los nubarrones anunciaban el inminente desplome de la Europa socialista. En 1986, Fidel planteaba la necesaria rectificación de errores y tendencias negativas. A modo de confesión personal insólita en su oratoria, afirmaba haber soñado con el Che. Estábamos en la antesala de los duros años noventa. Las industrias culturales sufrían el golpe anonadante de la carencia de recursos financieros en una etapa de radicales transformaciones tecnológicas que acrecentaba la obsolescencia de la infraestructura instalada. En todos los planos de la vida, se impuso la penuria. En tan difíciles circunstancias, Fidel preservó lo esencial de la estrategia revolucionaria. Apostó en favor de la educación, la ciencia y la cultura. Invirtió en la restauración del Museo de Bellas Artes. Pero, sobre todo, inició un diálogo franco y sistemático con los escritores y los artistas. Fidel se convirtió en participante habitual de las reuniones de la UNEAC. Una vez más, demostró su capacidad de escuchar, de captar desprejuiciadamente lo esencial de cada tema, de construir consenso, de comprometer a los intelectuales con la búsqueda de soluciones para los grandes problemas de la nación. A partir de una agenda abierta, se planteó la necesidad de preservar nuestro legado urbano, se abordaron el repunte del racismo, la existencia de numerosos jóvenes que abandonaron el estudio y el trabajo, el aumento de las desigualdades. En muchos casos, el análisis crítico colectivo de asuntos que laceraban la sociedad fructificó en la formulación de políticas.
A sesenta años de Palabras a los intelectuales, el mundo es otro. Me cuento entre los pocos sobrevivientes de aquellas jornadas. Entre luces y sombras, he vivido tratando de contribuir, en lo que ha estado a mi alcance, a la obra mayor. Ahora, la globalización neoliberal emplea nuevas formas de dominio colonial. Utiliza la tecnología más sofisticada para manipular conciencias. Sometidos a implacable acoso y llamados a superar errores propios, tenemos que acudir al saber acumulado para encontrar soluciones eficaces en los planos de la economía y la sociedad. Pero la clave de todo, para juntar voluntades y crecer ante los enormes desafíos, se encuentra en el cultivo del arte delicadísimo de seguir edificando consenso. Porque, hijos de la historia, somos también sus hacedores.
Las palabras y las cosas. Consenso, disenso y cultura en la transición socialista temprana (1959-1965)
Rafael Hernández
Entender la política y la cultura cubanas, más allá de discursos, efemérides y testimonios personales, requiere una historia que aborde las cuestiones fundamentales de la transición socialista en su etapa de arranque. Entre esas cuestiones pendientes de mayor investigación se encuentran, por ejemplo, qué cultura política caracterizaba a la sociedad cubana y al liderazgo revolucionario; cuáles eran las ideas de entonces acerca del comunismo y el socialismo; qué visiones tenían los cubanos sobre los socialismos realmente existentes en otros países y sus problemas; qué diferencias había al respecto entre los principales dirigentes de esta Revolución en los primeros años. Esa caracterización requiere identificar las circunstancias culturales específicas que acompañaron la constitución del poder y el proceso revolucionario.
La cultura política que originó el movimiento revolucionario cubano, su estrategia e ideología, no brotaron de la tradición bolchevique, ni de la Larga Marcha de los campesinos chinos, sino principalmente de las dos revoluciones cubanas anteriores, una organizada en Nueva York, Tampa y Cayo Hueso para luchar por la independencia, y la segunda surgida de la insurrección contra Machado y peleada en las calles de La Habana en los años treinta. Bregando con el problema estratégico de las alianzas y su difícil entramado, esta cultura política revolucionaria contestaba al tipo de dominación instaurada por los Estados Unidos y sus aliados enla Isla, muy distinta a la de imperios en ruinas, sumidos en el atraso profundo y semifeudal, como Rusia y China.
En la cultura de la izquierda cubana confluyeron legados tan diversos como las revoluciones mexicana y rusa, variedades de socialismos, comunismos, anarquismos, movimientos sociales europeos y estadunidenses, nacionalismos radicales latinoamericanos y caribeños, cuyo inventario completo no cabe entre las imágenes icónicas que presiden los actos conmemorativos. Fueron las prácticas políticas e idearios de José Martí y Antonio Guiteras, más que ningún otro, la arteria principal de esa cultura.
Según los investigadores que han contribuido a historiar la izquierda cubana antes de 1959, sus principales problemas, diferencias y conflictos, esta no era precisamente una orquesta acoplada.1 Por ejemplo, lo que separaba a Joven Cuba (JC), la organización fundada por Guiteras en 1935, y al Partido Comunista de entonces, no era la adhesión a un objetivo socialista, que ambos reivindicaban, sino su acción política concreta, que predeterminaba el tipo de poder al frente de la Revolución desde el principio. De manera que caracterizar al guiterismo como «demócrata revolucionario» o apenas «antimperialista», y no como la estrategia que abrió el camino a la Revolución socialista en Cuba, mediante un movimiento que derrocó a la dictadura e inició la Revolución de manera continua, emborrona esa diferencia. No se trata de distintos «medios» para los mismos «fines», sino de toda una concepción estratégica para hacer la Revolución. No en balde, el Manifiesto del 26 de Julio, que Raúl Gómez García redactara por encargo de Fidel y Abel Santamaría, reconocía al Manifiesto de Montecristi y al Programa de Joven Cuba como sus fuentes de inspiración política.2
Entender la historia del arte, la literatura y el pensamiento cubanos como un códice que flota por encima de la sociedad y la política resulta tan ineficaz como pretender explicarse el cambio social y el proceso político sin comprenderlos en su índole cultural. Descifrar ese códice requiere algo más que una visión teatral de la política, a partir de discursos ideológicos en pugna, testimonios de personajes que cuentan su petite histoire de lo ocurrido, las peripecias ocultas de los contendientes, o de revelaciones envueltas en la neblina del ayer y recogidas décadas después. Para interpretar aquellos hechos y tendencias ideológicas enfrentadas en el campo de la cultura, más allá de bretes y leyendas urbanas en torno a los actores y sus móviles, resulta esencial explicarse la sociedad, su entorno cultural, así como los factores políticos que los rebasaban a todos, abajo y arriba, y que sobredeterminaban aquel momento.
Estas notas apenas se proponen esbozar algunos análisis para una historia política de la cultura, pero, sobre todo, para una historia social y cultural de la política, en aquella fase temprana de la Revolución, cuya lectura crítica se torna cada vez más importante desde la perspectiva de la transición en curso.
El contexto político 1959-1965
La Revolución no se constituyó sobre una cultura política que privilegiara al proletariado o la alianza obrero-campesina, sino sobre un sujeto identificado como «el pueblo», conjunto específico de grupos, estratos sociales y tradiciones de lucha muy mezcladas;3 y desde una práctica de liberación nacional, que partió de una lucha armada para derrocar una dictadura, y hacer avanzar, desde el poder, un programa de reformas dirigidas a cambiar un orden social injusto y dependiente.
A diferencia de lo que algunos observadores percibieron en su momento, la Revolución no carecía de una ideología inherente a su contenido político y social. Solo que no se reducía a categorías eurocéntricas, a un plan oculto explicable por la teoría de la conspiración, ni a una abstracta construcción doctrinal igual a sí misma, titulada Ideología de la Revolución cubana, que algunos han formulado a posteriori en el estilo de los manuales de historia del PCUS.
La tesis de que el curso tomado por la Revolución había traicionado las plataformas que las organizaciones opuestas a la dictadura concibieron en su momento equivale a juzgar una película apenas por su primer guion. Esta visión corta asume que las circunstancias donde ocurrían los cambios radicales propios de una revolución social podían encerrarse en un plan de reformas. Y parece ignorar que la puesta en escena de esas reformas desencadenó un conflicto que escaló en unos meses a una cruenta guerra civil, con la activa beligerancia de los Estados Unidos, en una espiral más intensa que nada previsto en aquellas plataformas revolucionarias, y que las empujaría a juntarse en una sola, a treinta meses del triunfo.
Por ese camino, la reconfiguración del sistema político ocurrió a igual velocidad. Meses antes del derrocamiento de la dictadura, ya los partidos que colaboraron con las elecciones convocadas en 1958 habían sido declarados ilegítimos. El nuevo gobierno desactivaba el Congreso de la República, y anulaba la posibilidad de que los demás partidos pudieran competir por el poder mediante elecciones y ejercer sus funciones básicas en el sistema político establecido. Los partidos de la oposición electoral, Auténtico y Ortodoxo incluidos, quedaron al margen, mientras la gente salía a hacer política en las calles. Murieron de muerte natural, sin que nadie les prestara atención, ni dijera que se trataba un régimen totalitario, sino de una revolución. Esta era la visión revolucionaria compartida entonces también por los que editaban el periódico del Movimiento 26 de Julio y su semanario cultural, Lunes.
La supresión de facto de las fuerzas armadas constituidas, y su reemplazo por el Ejército Rebelde, que las había derrotado en el campo de batalla, dio paso, desde los primeros meses de 1959, a la fusión de los mandos y las tropas de todas las organizaciones políticas que combatieron la dictadura. Además de juntar en una misma estructura militar a esas organizaciones, dos años y medio antes de que se fundieran en un solo organismo político, este reemplazo del ejército produjo un cambio radical en el funcionamiento real del viejo Estado. La columna vertebral del antiguo régimen, sus fuerzas armadas, quedaría desinstalada, para decirlo con palabras de hoy. Fidel Castro, sin ser el Presidente ni todavía el Primer Ministro, era el Comandante en Jefe de las fuerzas recién instaladas. Su jefe de Estado Mayor, Camilo Cienfuegos, crearía la primera entidad dedicada a producir cine, manuales de educación cívica y política4 al alcance de todos, no solo de los soldados y oficiales del Ejército Rebelde.
En otras palabras, la Revolución se estableció como poder político aun antes de haberse adoptado la primera reforma económica importante, al ser capaz de imponerse a los intereses creados y a las instituciones en el orden político establecido. Esa radical transformación en el funcionamiento del poder precedió a la Ley de Reforma Agraria de mayo de 1959, que dispararía el conflicto con la clase alta cubana y norteamericana, cuando la Revolución gozaba de un apoyo casi unánime, salvo el de los batistianos que habían escapado. La línea que separa, según algunos libros escolares, el periodo «agrario y antimperialista» de la Revolución y el «socialista» resulta confusa acerca de la naturaleza de ese poder y del proceso revolucionario mismo. Cómo la estructura de poder preestablecida y el orden social reinantes en la Cuba de los años cincuenta podrían haber admitido una «revolución agraria y antimperialista» como aquella, sin que entrara desde el principio en la dinámica radical de una revolución social de verdad, solo tiene sentido para los códigos de aquel marxismo-leninismo, y en los escenarios revolucionarios hipotéticos que los manuales de la Comintern enunciaban.
Considerar las diferencias entre las organizaciones revolucionarias, y en el seno de cada una, permite también estimar el mérito de una política de construcción de consenso y diálogo, que contribuyó a juntar corrientes muy divergentes, y que recelaban profundamente entre sí.
En efecto, cada organización traía consigo su cultura política propia, cargada de contradicciones. Y hubo sectarios en esta historia casi desde el principio, pues estaban ahí antes de que los partidos revolucionarios decidieran unirse y no solo colaborar. Aunque no se limitaban a una sola organización, quien provocó la crisis dentro de la primera organización política unitaria, las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), fue un grupo de estalinistas que recelaban de todos los revolucionarios que no fueran viejos comunistas. A pesar de que el Partido Socialista Popular (PSP) advirtiera, en su autocrítica VIII Asamblea de agosto de 1960, que «la actuación conjunta de las organizaciones es la garantía de la unidad y el avance de la Revolución»,5 las ORI, constituidas apenas dos meses después de Playa Girón, fueron embarrancadas por el sectarismo casi desde su fundación.
Lo que contribuyó de manera decisiva a unir las diversas organizaciones y sus respectivas corrientes políticas internas no fue precisamente la deliberada, voluntaria y consciente adopción de un modelo leninista o de una ideología marxista común. Junto a la inteligencia dentro del liderazgo revolucionario, que labró una política de unidad negociada, el asedio de una formidable contrarrevolución, respaldada y tutelada por los Estados Unidos, impulsó más la unificación en un solo partido que ningún otro factor dentro de las filas revolucionarias, arriba y abajo.
Se podrá entender entonces que cuando el Directorio Revolucionario 13 de Marzo, el Movimiento 26 de Julio y el PSP acordaron fundirse, en el verano de 1961, no estaban entrando en el paraíso de la perfecta armonía o en el reino congelado del totalitarismo, sino en un proceso de cambio hacia un sistema político nuevo, abiertamente discrepante del estalinista y del maoista, que arrastraba consigo contradicciones, divergencias e incluso conflictos.
La falta de una historia crítica de ese sistema político y sus complejidades suele llenarse con paquetes doctrinales, de un signo y de otro, más cercanos todos a los esquemas dela Comintern que a la sociología política. Por ejemplo, cuando se afirma que «no fue en enero de 1959, sino en abril de 1961, cuando la construcción del totalitarismo cubano tuvo a la mano todos sus elementos necesarios».6 Ese enfoque reduccionista confunde el conflicto entre intereses y factores de poder reales con los contenidos ideológicos de los discursos, convierte al enemigo en puras representaciones, deliberadamente dirigidas a fabricarlo como una especie de señuelo, «que debía ser nacional y foráneo a la vez, un monstruo en el que pudieran fundirse la maldad del imperio y la vileza de los traidores».7 Resulta curioso comprobar cómo estas visiones anticastristas de conjugación académica convergen con el dogmatismo marxista-leninista, tal como si respondieran al mismo código genético, cuando reducen la lógica de una revolución social a lo que los filósofos llaman una teleología (del bien o del mal), y reemplazan el análisis histórico por tropos literarios.
La espiral de violencia impuesta por sus descontentos radicalizó el proceso y polarizó la sociedad toda desde 1960. La continuidad del acoso, el bloqueo y el aislamiento internacional desde los primeros años sesenta, aunque no sometieron a la Revolución, sí impusieron altos costos políticos al socialismo cubano, algunos de los cuales todavía nos acompañan, y que solo una historia documentada y ecuánime podría establecer.
El campo cultural en la transición temprana
En el clima de debate prevaleciente en aquellos sesenta, estaba claro para muchos que la Revolución era un hecho cultural, es decir, que el principal proceso de la cultura nacional era la Revolución misma. No se trataba, como argumentan algunos hoy mediante un silogismo inacabable, que la Revolución y la nación fueran lo mismo, o no; sino que el cambio cultural vivido día a día era inseparable de la Revolución, e inexplicable sin entenderla.
La educación estaba en el centro de la vida diaria de todo el mundo. Estar superándose, término surgido en una época inaugurada por la Campaña de Alfabetización (1961), conllevaba asistir a cursos de enseñanza general, calificación laboral, aprendizaje de idiomas, o cualquier otra actividad dirigida a adquirir conocimientos. Pero esa superación iba más allá de estudiar o aprender, adiestrarse o alcanzar un título. Superarse era, como se dice ahora, crecer. En esa superación se jugaba la condición cívica y el desarrollo de cada uno como persona.
Ser un buen revolucionario implicaba ejercer plenamente como ciudadano, y, lograrlo, requería superarse. Movilizarse para defender la patria con las armas, ir a los trabajos voluntarios, compartir sacrificios, ser buen trabajador, tener el reconocimiento de los demás, no bastaba si no se superaba. Cifrar la ciudadanía en su acepción jurídica, así como definir la cubanía en torno al gusto por el picadillo y el son, como algunos hoy, habría dejado perplejos a quienes se sentían y ejercían como parte de aquella misma polis. Se trataba de una ciudadanía política que exigía transformar la sociedad, y transformarse, culturalmente hablando.
Cuando El socialismo y el hombre en Cuba (1965), posiblemente el ensayo político más influyente en la cultura política de entonces, plantea el tópico del hombre nuevo, tan llevado y traído hasta hoy, no se refiere a otra cosa que a esa transformación cultural. Esta involucraba la manera de pensar, las creencias y valores, y también la conducta real, es decir, lo que Gramsci, que había aparecido en librerías cubanas desde 1964, en la edición argentina de Lautaro, había llamado la praxis.
En el centro del texto del Che está la relación entre el individuo y el proceso revolucionario, entre el sujeto social y el poder político, es decir, la cuestión de la democracia y del consenso como esenciales en el socialismo que se intentaba construir. «El Estado se equivoca a veces. Cuando una de estas equivocaciones se produce, se nota una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a cantidades insignificantes; es el instante de rectificar». Porque dirigir requiere «interpretar los deseos e intereses del pueblo»; ya que, precisa el Che, «su posibilidad de expresarse y hacerse sentir en el aparato social es infinitamente mayor». Sin embargo, nada de eso ocurre por generación espontánea. Fidel dialoga con el pueblo en las grandes concentraciones de masas, pero se requiere un nuevo orden institucional que provea vías sistemáticas para ejercer el control y la participación del pueblo: «Todavía es preciso acentuar su participación consciente, individual y colectiva en todos los mecanismos de dirección y de producción».8
El Che, que no era un idealista romántico o un caballero andante con la cabeza en un reino utópico, sino un dirigente político, le dedicó mucho tiempo a cómo formar al cuadro del nuevo Estado. Él lo caracterizaba, ya desde 1962, como «un creador, un dirigente de alta estatura, un técnico de buen nivel político», «un individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas y transmitirlas», capaz de percibir los «deseos y motivaciones más íntimas» del pueblo; «dispuesto siempre a afrontar cualquier debate», «con capacidad de análisis propio, lo que le permite tomar las decisiones necesarias y practicar la iniciativa creadora de modo que no choque con la disciplina».9 En otras palabras, se trataba de un político apto para construir consenso y lidiar con el disenso de manera normal; disciplinado, pero capaz de pensar con su cabeza para aplicar las políticas creativamente, según las circunstancias específicas que lo rodeaban; y con la sensibilidad necesaria ante los deseos e intereses de la gente, incluso cuando no tuviera a mano su plena satisfacción. Nada parecido a un burócrata, que siempre tiene la razón porque supuestamente encarna a la vanguardia.
Uno de los párrafos de El socialismo… más citados, aunque menos practicado, enseñado en las escuelas, o incluso evocado en nuestros debates actuales sobre política cultural, caracteriza la tendencia a confundir esa política con el gusto de los burócratas. Viene al caso cada vez que se habla de poder y creación artística:
[el realismo socialista nace de] la búsqueda de la simplificación, lo que entiende todo el mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se anula la auténtica investigación artística y se reduce el problema de la cultura general a una apropiación del presente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peligroso). […] Las posibilidades de que surjan artistas excepcionales serán tanto mayores cuanto más se haya ensanchado el campo de la cultura y la posibilidad de expresión.10
El miedo entre escritores y artistas ante la perspectiva de un realismo socialista, contra el que el Che seguía precaviendo cuatro años después; a la eventual imposición de un gusto encarnado por ciertos dirigentes de la Cultura; al rechazo a la experimentación artística en favor del didactismo; a la clausura de estéticas, por ejemplo, el arte abstracto, o de sentimientos, como los religiosos; al avance de tendencias sectarias que preconizaban un tipo de arte y promovían grupos de artistas entre viejos comunistas y militantes del propio Movimiento 26 de Julio en posiciones de poder; junto a otros factores, como la amenaza a la seguridad nacional, el progresivo aislamiento y las nuevas alianzas con los países socialistas, habían creado, según avanzaba el año 1961, un momento político límite en el campo de la cultura.
¿Qué elementos específicos formaban parte de ese campo, en la víspera de las reuniones en la Biblioteca Nacional, en junio de 1961? ¿Cuál era el paisaje del consumo cultural en aquella situación histórica tan particular? ¿En qué medida resulta imprescindible para entender la dinámica de las políticas culturales realmente practicadas, más allá de las instituciones, sus documentos rectores y sus misiones, en medio de una transición en curso?
Leer libros e ir al cine, quizás más que otras áreas del consumo cultural, cifraban la experiencia social de la superación. También, naturalmente, el acceso a los museos y galerías de arte, las salas de teatro y de conciertos, las bibliotecas; el nuevo sistema de enseñanza artística masiva; las recién nacionalizadas escuelas privadas, así como lugares de entretenimiento, salones de baile, sociedades, clubes privados; y el fomento de las fiestas populares en todo el país.
Dado el espacio y propósito de estas notas, me voy a concentrar solo en el examen del cine que se exhibía y los libros que estaban al alcance de la mayoría de los cubanos en este periodo.
Ir al cine
La creación del ICAIC era un gran paso de avance en el fomento de la cinematografía nacional, aunque no se posesionaba automáticamente del control sobre lo que se veía en las salas. La Ley 169, promulgada el 2 de marzo de 1959, decía que era un arte, y también «un instrumento de opinión y formación de la conciencia», que podía contribuir a «hacer más profundo y diáfano el espíritu revolucionario».11 Establecía la necesidad de reeducar «el gusto medio, seriamente lastrado por la exhibición de filmes concebidos con criterio mercantilista, dramática y éticamente repudiables, y técnica y artísticamente insulsos». Agregaba que, «en su condición de arte, y liberado de ataduras mezquinas e inútiles servidumbres», debía contribuir «al enriquecimiento del nuevo humanismo que inspira nuestra Revolución», por lo que debe «constituir un llamado a la conciencia y contribuir a liquidar la ignorancia, a dilucidar problemas, a formular soluciones y a plantear […] los grandes conflictos del hombre».12
Reconocerle al cine, y al organismo estatal creado para ocuparse de él por encima de cualquier otro, ese peso específico en la formación de la conciencia y en la profundización del espíritu revolucionario, tiene una nítida connotación ideológica. No apreciarla, por el hecho de que ocurriera en un momento donde no se proclamaba el socialismo ni el comunismo, en medio de un proceso caracterizado por su radicalidad de origen, equivale a reducir la ideología a los términos de la Guerra Fría. Esta visión no comprende, por ejemplo, los movimientos de liberación nacional en los países de África, Asia y América Latina, que anteceden y acompañan a la Revolución cubana, sus contenidos ideológicos y la índole original de su pensamiento político. Finalmente, haber puesto ese organismo en manos de un grupo de revolucionarios con un bagaje cultural y una formación marxista, pero cuya cepa era muy distinta a la ideología del estalinismo, resultaría inexplicable o producto del azar, a no ser que se apreciara su profunda connotación para las ideas y la cultura de la Revolución. El ICAIC, igual que el INRA, el MINFAR, el MINED, el MINSAP, todos creados supuestamente en la fase «agraria y antimperialista», fueron concebidos para radicalizar y defender la Revolución socialista en todos los campos.
Aunque no se hacía cargo de la distribución del cine que se veía en Cuba, el nuevo Instituto debía organizar y desarrollar la industria atendiendo a «criterios artísticos enmarcados en la tradición cultural cubana y en los fines de la Revolución que la hace posible», así como «Organizar la distribución de los filmes cubanos […] que cumplan las condiciones fijadas por la presente Ley y los acuerdos y disposiciones del ICAIC».13 Finalmente, la Ley, firmada por el todavía presidente Manuel Urrutia, y bien acogida entre los artistas y las diversas organizaciones políticas y tendencias de la época, fijaba, en su artículo 11, que al ICAIC le tocaba «promover la distribución de los filmes cubanos en el mercado nacional», interesando «a las casas especializadas en esta forma del negocio cinematográfico o sustituyéndolas por una empresa subsidiaria del Instituto en caso necesario».14
En la Cuba de 1959, había 519 salas de cine de 35 mm, 134 (25 %) concentradas en la capital.15 Las suministraban un conjunto de 21 empresas distribuidoras,16 casi todas norteamericanas: Columbia, United Artists, Rank, MGM, Paramount, RKO, Universal, Warner, entre otras
No es extraño que la mayoría de la exhibición en 1958 (56 %) fueran películas norteamericanas. Muy a la zaga se encontraban las de México (15 %), y Gran Bretaña, Italia, Francia (23 %). La suma de estos cinco países equivalía a 94 % de todo lo que se vio en aquel año.17
Películas exhibidas en Cuba por países 1959-1964 (selección).
La diversificación de la exhibición que se advierte en este gráfico a partir de 1960-1961 se hizo posible en la medida en que las casas distribuidoras fueron nacionalizadas, y se impusieron patrones que proscribieron el anticomunismo y la banalidad, y todo lo que entrara en conflicto con los «criterios artísticos enmarcados en la tradición cultural cubana y en los fines de la Revolución que la hace posible».
En la creciente de nacionalizaciones que tuvo lugar en junio-octubre de 1960, como parte del escalamiento del conflicto con la clase alta cubana y el gobierno de Estados Unidos, pasaron al control del ICAIC los circuitos cinematográficos más importantes. Aunque este proceso de incautación de las distribuidoras no se completaría hasta mayo de 1961,18 ya apenas un mes después de la oleada nacionalizadora de octubre, el Consejo de Dirección del ICAIC dictaría prohibición de exhibición sobre 87 películas extranjeras que se estaban viendo en los cines del país, el 16 de noviembre de ese año.19 Esta resolución se fundamentaba en su «ínfima calidad técnica y artística, cuyo contenido y tendencia reaccionarios resultan de la apología del colonialismo y el imperialismo y de la deformación de la historia y la realidad», «promueven la discriminación, el prejuicio y laignorancia», y «unen a la mediocridad y la perversión de la técnica y el arte cinematográfico, un total rebajamiento de los medios expresivos [...]».20
Estos filmes narraban historias de indios racistas o asesinos (Choque de razas y El hacha india, oestes, 1959), salvajes africanos o árabes (Watusi y Timbuktú, aventuras, 1959), despiadados soldados coreanos, chinos y japoneses (Operación Korea, 1959; Paralelo 38, 1960), thrillers de propaganda anticomunista (La prisionera del Kremlin, FBI en acción, El médico de Stalingrado, La bestia de Budapest, Yo fui comunista para el FBI, 1960), y una larga lista de películas de guerra donde los héroes eran los norteamericanos, remakes de vampiros, Frankensteins, hombres-lobos, y todo tipo de monstruos. Como botón de muestra de esas cintas prohibidas, Santiago (Gordon Douglas, 1956), distribuido por Warner Bros., contaba la historia de un contrabandista de armas (Alan Ladd), convertido en suministrador de unas tropas mambisas que se comunicaban mediante tambores y salvaban la vida de un José Martí que vivía en una mansión, como la de Lo que el viento se llevó, en medio de la manigua cubana.
Esta prohibición de filmes racistas, propagandistas de la Guerra Fría, o simplemente horrorosos, según corrobora el juicio artístico de la propia Guía cinematográfica 1959-1960