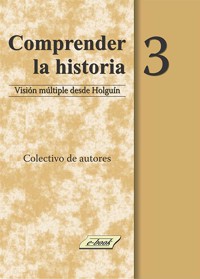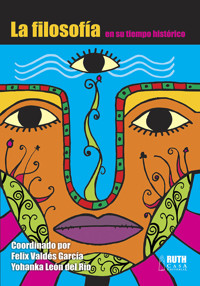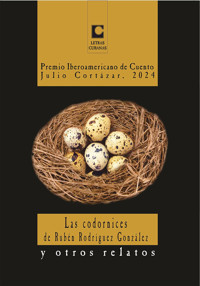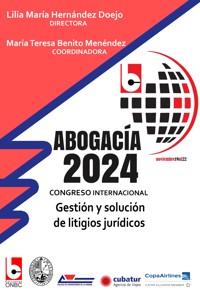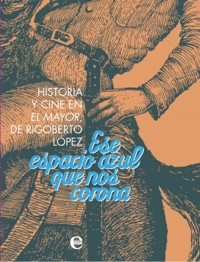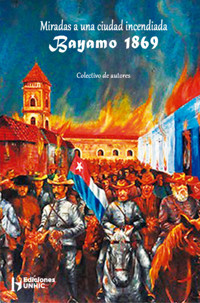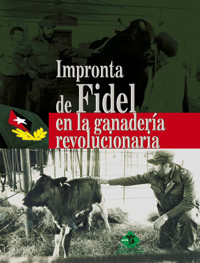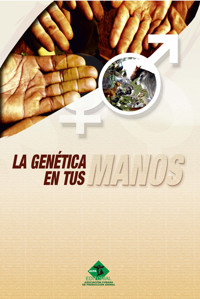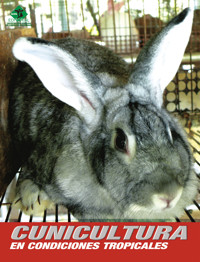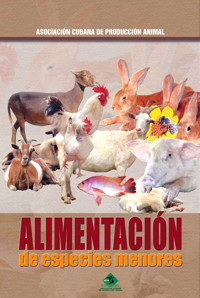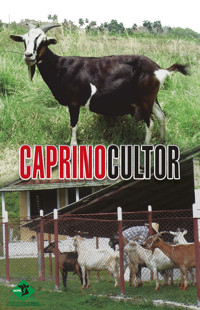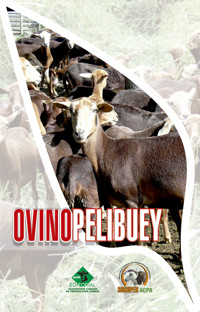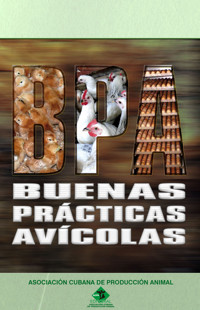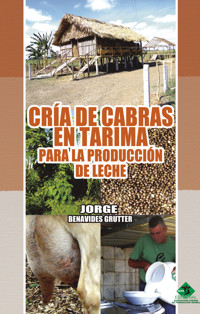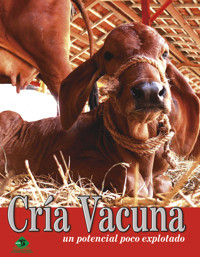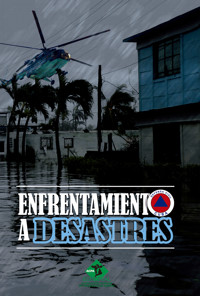Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Esta obra pretende aportar al lector, reflexiones y conocimientos del contexto histórico de la Cuba de los años cincuenta, y de ese acontecimiento histórico crucial: 26 de julio de 1953.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición: Reina Galia Hernández Viera
Corrección: Esther Julieta Pardillo
Diseño de cubierta: Alejandro Greenidge Clark
Diseño interior: Ramón Caballero Arbelo
Composición: Galina Beltrán Ramírez
Conversión a ebook: Madeline Martí del Sol
© Instituto de Historia de Cuba, 2013
© Sobre la presente edición
Editora Historia, 2023
Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción, total o parcial, de esta obra sin la autorización de la Editora Historia.
ISBN 9789593091299
Editora Historia
Instituto de Historia de Cuba
Amistad 510, entre Reina y Estrella
Centro Habana, La Habana 2, Cuba, CP 10200
E-mail: [email protected]
Sitio web: www.ihc.cu
Prólogo
Los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953, no fueron resultado de un acto irreflexivo planificado por jóvenes vehementes que pretendían imponer la violencia en el escenario político cubano. Este histórico acontecimiento fue presentado por la mayor parte de los medios informativos de aquellos años como algo audaz, pero incomprensible; el propio fracaso de la acción de los asaltantes facilitó que se denostara de ella. No obstante, la sociedad cubana concentraba contradicciones profundas que la colocaban al borde de la explosión, no se trataba de un eventual brote de anarquía.
La crisis institucional vigente propiciaba el descontento de los sectores excluidos del sistema neocolonial, donde reinaba una oligarquía que, en última instancia, respondía a Estados Unidos de América. Bajo los gobiernos auténticos se consolidó el desprestigio de los partidos políticos y la crisis de las instituciones públicas. Las campañas de protesta del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos), encabezadas por Eduardo Chibás, movilizaron la fibra revolucionaria del pueblo y generaron expectativas de cambios en los sectores subalternos del capitalismo dependiente; incluso dentro de sus filas juveniles se propagaron algunas ideas que podían ser la antesala del socialismo en Cuba.
Al producirse el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 se gestaron las condiciones subjetivas que harían estallar la revolución; el régimen golpista carecía de legitimidad. La situación conformada era un punto de partida importante para convencer a muchos cubanos de que la lucha legal dentro del sistema de partidos tradicionales era casi imposible. Las primeras gestiones en busca de un entendimiento entre los cubanos que actuaban en la política fueron un fracaso; una nueva casta político-militar se mantuvo intransigente en el poder, sin ceder posiciones importantes hasta el primero de enero de 1959.
Batista conjugó represión con posturas demagógicas, de ningún modo propició un diálogo franco con la oposición. En realidad, nunca tuvo la intención de negociar una salida pacífica a la crisis política, ni siquiera para proteger los bienes de más largo alcance de la burguesía dependiente cubana. Se propuso asegurar, al costo que fuera necesario, los intereses cerrados de los que habían asaltado los poderes estatales la infausta madrugada del 10 de marzo; por ellos recurrió a la violencia como parte de su práctica habitual desde que irrumpió en la vida pública, el 4 de septiembre de 1933.
Tan pronto Batista efectuó el golpe de Estado se comenzaron a fraguar conspiraciones de diversa índole a la espera de que un sector dentro de las fuerzas armadas pudiera resistir la sedición militar iniciada en Columbia. El presidente Carlos Prío Socarrás no dio importancia a la revuelta que se preparaba, a pesar de las advertencias e informes que previamente recibió. Los estudiantes de la Universidad de La Habana se reunieron con el mandatario y le ofrecieron hacer frente al golpe si él les aseguraba armas, pero todo fue inútil, el régimen se consolidó. A partir de ese momento el curso democrático se vio tronchado. Batista pretextó que su artero cuartelazo no era más que una “revolución democrática”, y lo justificó legalmente recurriendo a la ley de tránsito constitucional aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia. Fue así que Cuba entró en el laberinto de una dictadura leguleya que, para maquillarse, dejó que la prensa pudiera circular mientras no existiera censura oficial; al propio tiempo cooptó, mediante soborno, a no pocos periodistas y subvencionó algunas iniciativas culturales para ganar consenso.
En los períodos en que no regía la censura de prensa se podían expresar opiniones contrarias al régimen sin caer en posturas radicales, todo dentro de los márgenes de tolerancia admitidos por la autoridad. En la práctica, dentro de los mecanismos de lucha legal de los partidos políticos, no se pudo instrumentar ningún paso significativo por sacar al país del trance despótico. En ese sentido, resultaron significativos los fracasos de las gestiones conducidas por Cosme de la Torriente en la Sociedad de Amigos de la República (SAR), así como otras iniciativas emprendidas por el conjunto de las instituciones cívicas cubanas y la Iglesia Católica; todas naufragaron por la intransigencia del gobierno de facto. Por ello pudiéramos decir que la última administración de Batista fue una férrea dictadura con afeites de democracia, muy parecida a la que el líder totalitario gestó a mediados de los años treinta; con la diferencia que en los cincuenta se había conformado un consenso democrático en torno a la Constitución de 1940 y, sobre todo, estaba consolidada una generación de jóvenes revolucionarios en el combate contra los vicios del neocolonialismo dentro del Partido del Pueblo Cubano (Ortodoxos).
Al cumplirse los cien años del nacimiento de José Martí, los integrantes de la vanguardia revolucionaria de la época asumieron su legado y retomaron la ruta de la lucha armada como única opción posible. Parecía que el Apóstol iba a morir en el año de su centenario, que su memoria se extinguiría para siempre. ¡Tanta era la afrenta!1 La acción del 26 de julio de 1953 contra la dictadura no era una decisión desesperada asumida por jóvenes aventureros; la Generación del Centenario trataba de impulsar la guerra necesaria para refundar la república. Como bien dijera Rubén Martínez Villena en los años treinta, la república estaba urgida de una carga contra la dura costra del coloniaje.
1 Fidel Castro Ruz: La Historia me Absolverá, edición anotada, Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1993, p. 108.
El sustrato de la enconada lucha política de los años cincuenta no fue otro que el desvalimiento e inseguridad, que enfrentaban muchos cubanos para poder subsistir y llevar adelante sus vidas. Por aquellos años se reforzó el proceso de proletarización de los sectores populares, con lo cual fue más creciente el número de personas que dependían de un salario para poder atender sus necesidades.
Para demostrar que la acción del 26 de julio no fue obra de jóvenes insensatos, Fidel Castro escribió el alegato “La Historia me Absolverá”; el documento se convirtió en el programa de los revolucionarios que enfrentaron a la dictadura. Se trataba de gestar una Cuba nueva donde debían asumir un rol protagónico sectores subalternos del capitalismo dependiente. Había que emprender un proyecto de transformaciones sociales que pusiera al hombre en el centro de las prioridades políticas, para lo cual era pertinente luchar, entre otros problemas, contra los que generaban el desempleo, la mala distribución de las tierras, la escasa industrialización y los sistemas deficitarios de educación, salud y vivienda.
Este texto que compilamos pretende, mediante un conjunto de ensayos de investigadores del Instituto de Historia de Cuba, aportar reflexiones y conocimientos para que los lectores puedan adentrarse en el contexto histórico de la Cuba de los años cincuenta. Los temas que nos ocupan comprenden aspectos diversos de la vida nacional; todos confluyen en ese acontecimiento histórico crucial del 26 de julio de 1953 y abordan aspectos de las esferas militar y política, así como otros trabajos relativos al desarrollo social y cultural. Además, el lector podrá encontrar estudios que se centran en el momento en que tienen lugar los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes; el resto, en el ambiente social en que se gesta la sublevación popular.
La revolución cubana fue resultado de la crisis del modelo del capitalismo dependiente, en una coyuntura en la que predominaban el totalitarismo y la represión. Diversas soluciones se estudiaron en la época para salir del atolladero al cual condujo al país el golpe de Estado del 10 de marzo, desde la propia cúpula política de la dictadura, aportadas por los partidos de la oposición y los grupos que optaban por la acción armada. Dentro de esta última tendencia debemos distinguir las diferencias, tanto por su decisión de lucha como por su programa doctrinal, entre los grupos promovidos por Carlos Prío y los que conducían los sectores revolucionarios. En ese sentido, algunos ensayos están orientados a dilucidar los fines y medios de cada facción política de corte insurreccional.
En el orden social son examinados algunos sectores marginales a los que los planes gubernamentales de beneficencia apenas atendían, sobre todo un grupo poblacional tan sensible como la infancia. La problemática en torno a la distribución de la tierra es objeto de análisis de algunos autores, quienes enfatizan en los proyectos que en la época se estudiaron y su comparación con la propuesta ofrecida en “La Historia me Absolverá”. De hecho, los tímidos repartos de tierra ejecutados durante los gobiernos auténticos no dieron cumplimiento efectivo a los postulados de la Constitución de 1940, que proscribía el latifundio. La crítica a esas medidas agrarias poco serias provino tanto de la ortodoxia como del PSP, partidos políticos que se solidarizaron con las demandas de los grupos campesinos más preteridos.
Al propio tiempo, se analiza la situación de algunos sectores obreros en el período de la dictadura; estos tuvieron que enfrentar un retroceso en sus conquistas sociales a partir de las severas medidas que el régimen aprobó para intensificar la jornada laboral y reducir los salarios. En ese nuevo escenario, se puede apreciar el proceso de radicalización que tuvo lugar entre los dirigentes sindicales más decididos, los que asumieron posiciones resueltamente revolucionarias. Por último, cabe distinguir que la dictadura estructuró un programa de actividades culturales el cual procuraba mejorar su imagen pública. En la práctica, intentaron modelar un proyecto de hegemonía cultural que fracasó en la misma medida en que el régimen se adentró en la represión y la más burda componenda política.
En ese período histórico se gestó la epopeya revolucionaria que conmovió al país y lo condujo a una nueva etapa de su historia. El 26 de julio de 1953 marcaría un antes y un después en aquella república agonizante de esperanzas. En aquel momento muchos siquiera percibieron que se había iniciado el camino de las transformaciones para Cuba y América Latina. El esquema de las dictaduras, que estuvo patrocinado por Estados Unidos desde la etapa de los gobernantes reformistas como Franklin D. Roosevelt, alcanzó luego su apogeo con la política de Guerra Fría. No obstante, la propuesta totalitaria terminó siendo desafiada por los revolucionarios, que estaban decididos a darlo todo por crear una nueva sociedad; el 26 de julio fue el principio del fin para los sátrapas latinoamericanos.
Si bien en los años sesenta y setenta Washington insistió en apoyar esos regímenes de fuerza con el pretexto de impedir el avancedel comunismo, en la práctica el escenario de la Guerra Fría no era sustentable para ninguna de las partes. La Revolución cubana, iniciada el 26 de julio de 1953, todavía resiste a un alto costo el embate de poderosas fuerzas, pero tiene el aliento que le ofrecen los procesos latinoamericanos que procuran transformaciones sociales.
Cuando Washington decidió tomar alguna distancia formal del régimen de Batista, lo hizo con el propósito de proteger a otras dictaduras latinoamericanas de la crítica de la opinión pública estadounidense; cuando decidió expulsar al gobierno cubano de la OEA, pretendió aislarlo del continente. Por más que el imperialismo se empeñó en impedirlo, ya marchan juntas Cuba y América Latina en diversos escenarios de integración y colaboración. Washington ha debido ceder posiciones ante la firmeza demostrada por los sectores subalternos del capitalismo, que han ganado espacios legítimos en el escenario político hemisférico.
Tras la caída del campo socialista, en pleno auge del neoliberalismo a escala mundial, tuvo lugar en Venezuela la revolución bolivariana liderada por Hugo R. Chávez Frías, que enarbola un importante programa de reclamos sociales, dando así continuidad al proceso reivindicativo de América Latina. En esta región se ensayan proyectos de integración y se extienden los procesos de cambios revolucionarios en diversos países.
El saldo de la Guerra Fría no solo fue negativo para el bloque socialista, sino también para el imperialismo neoliberal y sus aliados dictatoriales. Primero cayeron las dictaduras en América Latina y el apartheid en Sudáfrica, que los gobiernos del socialismo real en Europa del Este. Luego vino la fiebre triunfalista del neoliberalismo en el período llamado por algunos teóricos como “el fin de la historia”. Aquella euforia transitoria fue contenida por las protestas sociales que se generaron en los años noventa y las que hoy persisten luego de la crisis internacional, que sobrevino en el 2008. Mientras tanto, el 26 de julio sigue llamando a los cambios y a la unidad en América Latina y en el mundo. La historia continúa.
Jorge Renato Ibarra Guitart
Las relaciones militares entre Cuba y Estados Unidos antes del Moncada (1945-1953)
Servando Valdés Sánchez
Los sucesos del 26 de julio de 1953 tuvieron lugar en la dinámica de un contexto internacional y regional caracterizado por alianzas y pactos militares permanentes que trataron de garantizar el hegemonismo norteamericano en el hemisferio y la estabilidad doméstica en las repúblicas latinoamericanas.
Con esa orientación, los primeros pasos comenzaron al concluir la segunda gran guerra, cuando la política exterior norteamericana se hizo más coherente en su aspecto militar. Si hasta esa época las alianzas con los países latinoamericanos, y en particular con Cuba, habían tenido un carácter coyuntural, en lo adelante Estados Unidos, devenido potencia hegemónica, trazó una vía para la acción colectiva frente a la Unión Soviética y contra todos los elementos que pudieran poner en peligro la estabilidad del sistema capitalista mundial.
Los proyectos de “seguridad hemisférica” diseñados eran una forma más sutil del monroismo; aparentemente responsabilizaban a todos los Estados latinoamericanos con la “seguridad colectiva”, para permitirle a Washington legitimar su hegemonía económica, política y militar en la región. A dichos proyectos se integraron los conceptos de unidad de acción, orden comúnmente aceptable, interdependencia de las naciones, bienestar común y cooperación voluntaria, entre otros, en los que se diluían los intereses de esos países dentro de los objetivos geoestratégicos imperialistas.
En ese orden, la Junta Interamericana de Defensa (JID), fundada en 1942, desempeñó un rol importante. Desde el mes de octubre de 1945, sometió a la consideración de los gobiernos del continente las resolucionesXVIIIyXIX–acerca de la estandarización de la organización e instrucción de las fuerzas armadas, y del material de guerra, respectivamente–, así como la Resolución XXII sobre la cooperación militar interamericana.
Con posterioridad, en mayo de 1946, el presidente HarryTruman, quien tenía la percepción de que solo a través de un programa de asistencia militar, económica y técnica podría asegurarse el apoyo de los países del área, solicitó al Congreso la aprobación de un proyecto de ley donde se incluía la instrucción y adiestramiento del personal militar y naval latinoamericano, el mantenimiento y reparación del equipo militar, y el traspaso de armamento. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes apoyó dicho proyecto de ley, pero al parecer el Congreso no lo consideró urgente y se paralizó su discusión.
Un significativo paso en ese sentido fue dado en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, realizada en Río de Janeiro entre el 15 de agosto y el 2 de septiembre de 1947, al firmarse el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que, además de asegurarle a Estados Unidos el suministro de importantes materiales estratégicos, subordinó a sus propósitos hegemonistas las instituciones militares latinoamericanas y ejerció una ostensible influencia en las determinaciones políticas internas de esos países.
Por su parte, la Junta Interamericana de Defensa trabajó para que se concretara la creación de un organismo militar permanente. En junio de ese mismo año aprobó un proyecto de Consejo Militar Interamericano de Defensa (Documento P591), que debía asumir el papel de órgano militar permanente del sistema interamericano y la sustituiría en sus funciones.
El tema tuvo una fuerte oposición durante la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá en 1948, sobre todo por parte de los representantes de México y Argentina, debido a la preponderancia que se le confería a Estados Unidos.2En cambio, la delegación norteamericana logró, al finalizar el cónclave, la constitución de la Organización de Estados Americanos (OEA),3con lo cual quedaron definitivamente institucionalizadas las relaciones militares entre Estados Unidos y los gobiernos del hemisferio.
2 El proyecto establecía, entre otros aspectos, que la sede del organismo permanente estaría en Washington y que tanto su presidente como el vice fueran norteamericanos. Véase Horacio L. Verenoni: Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de América Latina. La dependencia militar, pp. 113-116.
3En 1910, al finalizar la Conferencia Panamericana de Buenos Aires, fue creada la Unión Panamericana. Convertida en instrumento de la política exteriorde Estados Unidos, demostró muy pronto su ineficacia como organización regional. La Conferencia de Bogotá acordó su sustitución por laOEA.
El 11 de febrero de 1949, dentro de la agenda bilateral con Estados Unidos, Carlos Hevia, ministro de Estado cubano, envió una nota al embajador norteamericano en La Habana, Robert Butler, en la cual le propuso un acuerdo que facilitase la visita de barcos de guerra de Estados Unidos y de Cuba a puertos de ambos países. El convenio entró en vigor a través de canje de notas en el propio mes de febrero.4
4El convenio se prorrogó anualmente hasta 1954, año en que fue extendido por tiempo indefinido.
Por otro lado, la delegación de Cuba ante la Junta Interamericana de Defensa5presentó un documento en el que se insistía en estrechar la cooperación militar con Estados Unidos. En una de sus partes señalaba:
5Para representar al gobierno cubano ante la Junta Interamericana de Defensa fueron designados el comandante Augusto León Riverí y el teniente coronel Ramón Barquín, Agregados Naval y Militar de la embajada de Cuba en Estados Unidos, respectivamente.
La posición de Cuba la convierte en uno de los puntales del concepto estratégico de la defensa de los EUA. Esta condición coloca a Cuba en la posición ventajosa de desarrollar su política de protección de su territorio nacional contra la posible agresión futura de forma coordinada con la gran potencia norteamericana, por medio de una verdadera ayuda mutua. Esta ayuda mutua diferiría de la así llamada actualmente, en que tendría como base un tratado o convenio de defensa mutua al que la Marina de Guerra de Cuba aportaría estudios iniciales sobre la defensa del Golfo de México y el Mar Caribe y sobre la defensa de Cuba y áreas adyacentes.6
6Secreto. Delegación de Cuba, Junta Interamericana de Defensa, Washington D.C. (s/f), en Documentos de la Junta Interamericana de Defensa, Archivo del Instituto de Historia de Cuba.
Como resultado de ello, el 8 de diciembre de 1950 el ministro de Estado, Ernesto Dihigo, envió una comunicación al embajador cubano en Washington, Luis Machado Ortega,7autorizándolo a firmar el arreglo definitivo sobre el arrendamiento de servicios de una misión aérea norteamericana. En el acuerdo, suscrito el 22 de diciembre, se estipuló que la misión desarrollaría sus actividades por un período de dos años, aunque el tiempo podía ser ampliado a solicitud del gobierno cubano. Sus miembros disfrutarían de los mismos beneficios y honores otorgados a los oficiales nacionales y rendirían cuenta solo al jefe del Ejército, pero simultáneamente se regirían por los reglamentos disciplinarios de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y, por tanto, disfrutarían de inmunidad ante las leyes cubanas. También se firmó otro convenio para el establecimiento de una misión naval.
7Luis Machado Ortega fue designado embajador de Cuba en Estados Unidos el 1 de marzo de 1950. Abogado especializado en temas económicos y hombre de negocios, hasta esa fecha ocupó el cargo de director ejecutivo para América Latina del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Representó a Cuba en la Conferencia de Chapultepec de 1945, en la de Comercio y Empleo celebrada en La Habana desde noviembre de 1947 a marzo de 1948, y en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de 1949. Fue presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Cuba entre 1941 y 1946. Prío confió en él para obtener un empréstito que gestionaba sin éxito desde hacía un tiempo con la banca norteamericana.
Más adelante, en febrero de 1951, un grupo de representantes de la Asociación Nacional de Industriales, presidido por Burke Hedges, visitó Estados Unidos y se entrevistó con el secretario auxiliar para Asuntos Interamericanos, Edward Miller, y otros funcionarios del Departamento de Estado, a quienes les ofrecieron la cooperación de Cuba a los esfuerzos de producción para la defensa.
Por otra parte, el gobierno norteamericano, con el propósito de sumar a todos los países del hemisferio en torno al conflicto en la península de Corea, convocó a una nueva reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que se efectuó en Washington entre el 26 de marzo y el 4 de abril de 1951. Una Resolución de Cooperación Militar Interamericana recomendó a los gobiernos latinoamericanos lo siguiente:
a) incrementar aquellos de sus recursos y reforzar aquellas de sus fuerzas armadas que mejor se adapten a la defensa colectiva y mantener esas fuerzas armadas en condiciones tales que puedan estar prontamente disponibles para la defensa del Continente y b) cooperar entre sí en materia militar, para desarrollar la potencia colectiva del Continente necesaria para combatir la agresión contra cualquiera de ellas.8
8Secretaría de Relaciones Exteriores Americanas:Conferencias Internacionales Americanas. Segundo Suplemento 1945-1954. Recopilación de tratados y otros documentos, p. 233.
En esa reunión también se insistió en la Cooperación Económica de Emergencia. Estados Unidos anunció medidas con el objetivo de neutralizar las exigencias de los portavoces latinoamericanos y facilitar, en cuanto fuera posible, la realización de programas de desarrollo económico en pro de obtener su objetivo fundamental: un acuerdo de expansión de la producción de materias primas estratégicas.
Asimismo, dicha resolución encomendó a la Junta Interamericana de Defensa preparar, con la mayor brevedad posible, el “planeamiento militar de la defensa común”. En cumplimiento de ello, el 15 de noviembre de 1951, en las sesiones de los delegados de la Junta Interamericana de Defensa se sometió a consideración un Plan de Defensa Continental –clasificado como documento C-019–, otro paso importante para sistematizar la estrategia militar regional.
Este Plan Militar Continental señalaba seis áreas de particular significación, a partir del desarrollo industrial, la producción de materiales esenciales, el tráfico marítimo y la situación geográfica. Las áreas eran: norte del Continente (Estados Unidos, Canadá y Alaska), el Caribe (desde Panamá hasta las Islas Galápagos),Brasil, Río de la Plata-Comodoro Rivadavia, el extremo sur del Continente y el área del Pacífico Sur.
A los efectos del tráfico marítimo, y con el objetivo de señalar la zona de acción de cada país o grupo de países, se establecieron tres sectores: Caribe-Panamá-Galápagos, Atlántico Sur y Pacífico Sur.
El Canal de Panamá fue considerado el punto más sensible de las comunicaciones marítimas interamericanas, en tanto facilitaba el intercambio o refuerzo de las flotas navales y acortaba las vías interoceánicas de las líneas de abastecimientos ante un eventual enfrentamiento con la Unión Soviética. Cuba, junto a Puerto Rico, estaba llamada a desempeñar un papel clave, debido a su posición geográfica, situación en el tráfico marítimo y producción de níquel.9
9 De las 23 líneas de comunicaciones interamericanas definidas en el Plan de Defensa Continental, cinco tenían vinculación directa con Cuba. Véase Documentos de la Junta Interamericana de Defensa. Plan de Defensa Continental, Archivo del Instituto de Historia de Cuba.
El Plan Militar Continental incluyó otros aspectos relativos a la organización, instrucción, entrenamiento, comunicaciones, logística, información, contrainformación y estandarización de las fuerzas latinoamericanas; esto último con el objetivo de garantizar el monopolio en la venta de armamentos.
De igual forma recomendaba Cursos de Acción Propios, tanto políticos como militares. Los cursos políticos debían dedicar especial atención a contrarrestar los efectos de la “propaganda comunista” y continuar apoyando a las Naciones Unidas y a la OEA; mientras que los militares estaban dirigidos a mantener políticas domésticas que garantizaran la seguridad interna y a desarrollar las fuerzas aéreas, terrestres y navales de los distintos países, así como a firmar acuerdos mutuos entre los Estados de la región con vistas a la adopción de medidas de interés común.
Durante la elaboración de este Plan Militar Continental no se consultó a los diferentes países sobre sus respectivas capacidades de cooperación. El proyecto requería de un fuerte apoyo económico y financiero de Estados Unidos, y la mayoría de los 21 países latinoamericanos carecían de unidades aéreas y navales apropiadas para las complejas misiones asignadas en la defensa hemisférica. En consecuencia, varias delegaciones presentaron un conjunto de observaciones. Particularmente, la delegación mexicana expresó:
[...] el Estado Mayor de la JID atribuye a todos los países la capacidad de movilizar aproximadamente del 7 % al 10 % de su población para la integración de sus fuerzas armadas, y cabría preguntar, por lo que a la condición de México se refiere y probablemente también a algunos países latinoamericanos:
1- ¿Es posible considerar una cuota tan elevada para pueblos cuyas condiciones físicas en su mayor parte son extremadamente malas debido a su bajo nivel de vida?
2- ¿Es posible llevar la movilización militar a tan altos niveles en países donde la población económicamente activa representa menos del 30 % de su población total, y en los cuales su producción requiere mayor mano de obra debido a la incipiente industrialización y mecanización?
3- ¿Serían aceptables y soportables para los países latinoamericanos tales sacrificios?10
10Observaciones de la Delegación Mexicana en relación a los documentos C-05/2 y J-020. Véase Documentos de la Junta Interamericana de Defensa,ed. cit.
En consecuencia, el documento continuó sometido a estudio y revisión en el transcurso de los años siguientes.
No obstante, el 15 de febrero de 1952 fue firmado el Plan de los Gobiernos de Cuba y de Estados Unidos de Norteamérica para su Defensa Común. En él se especificaba que los norteamericanos asumirían la responsabilidad principal de coordinar las operaciones dentro de las rutas marítimas y aéreas próximas al hemisferio; protegerían el Canal de Panamá, y las comunicaciones marítimas y aéreas en el Mar Caribe, excepto las aguas jurisdiccionales de otros Estados, a los que les correspondería esa misión. En ese acuerdo inicial no se incluyeron unidades del ejército, al parecer por decisión del gobierno del presidente del PRC (Auténtico) Carlos Prío, cuya política trataba de debilitar las fuertes influencias batistianas dentro de la institución castrense. También se aclaró que la ayuda militar no estaría disponible durante el año fiscal 1952-1953, aunque subrayaba la responsabilidad y el compromiso adquiridos por el país en la defensa continental.
El programa de ayuda militar, iniciado en 1949 con la Ley de Ayuda de Defensa Mutua de ese año, solo había incluido a los países miembros de la Organización del Atlántico Norte (OTAN). En julio de 1951, el subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Edward G. Miller, solicitó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado 40 millones de dólares para un nuevo programa de ayuda militar a América Latina, y otros 22 millones como asistencia técnica. La modesta petición fue apoyada por el secretario de Defensa, George C. Marshall, quien vinculaba el programa a la posibilidad de disponer de los recursos estratégicos latinoamericanos y al interés de que dichas repúblicas desempeñaran un papel más activo en la defensa de la región, para disminuir las “responsabilidades” que en ese orden tenían las fuerzas armadas norteamericanas. Tales opiniones eran también compartidas por el director de la Junta Interamericana de Defensa, general Charles L. Bolte, quien argumentaba que tal ayuda aliviaría a las tropas estadounidenses del peso de defender el hemisferio en caso de guerra. Finalmente, el Congreso aprobó 38 millones de dólares en ayuda militar y 21 millones en asistencia técnica.11
11 Informe de la Universidad de Nuevo México al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Fondo Cuba-Estados Unidos, legajo 93, en Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba.
A partir del 26 de octubre de 1951, con la entrada en vigor de la Ley Pública no. 213, denominada Ley de Control para la Asistencia Mutua de la Defensa (Mutual Defense Assistance Control Act of 1951), la “ayuda militar” se extendió también a los países latinoamericanos decididos a participar en “misiones importantes en la defensa del Hemisferio Occidental”, o lo que era lo mismo, solidarios con la política exterior de hegemonía imperialista de los norteamericanos.12 El gobierno estadounidense confiaba mucho en este programa para lograr resultados efectivos contra el sistema socialista y los movimientos revolucionarios.13
12 El deterioro progresivo en las relaciones hemisféricas, como resultado de la negativa de Estados Unidos a financiar programas de desarrollo económico en América Latina, condujo a que los gobernantes norteamericanos concertaran “acuerdos generales de cooperación técnica” con quince repúblicas, empezando con Brasil en diciembre de 1950 y concluyendo con Cuba en junio de 1951. Aunque en el Programa de Seguridad Mutua se integraron la ayuda económica y la militar, el interés de Estados Unidos se concentraba en aumentar la producción de materias primas estratégicas.
13El Programa de Asistencia Militar brindó entrenamiento y suministró armas y equipos bélicos. Por esa vía, Estados Unidos vendió equipamiento en desuso a las fuerzas armadas latinoamericanas, que le proporcionaron fondos suplementarios.
La Ley Pública no. 213 condicionó la asistencia militar de Estados Unidos a la disposición de cada país a entregar sus recursos estratégicos en función de la geopolítica estadounidense y limitar su comercio con el bloque socialista. De esa forma, la coexistencia de dos sistemas socioeconómicos antagónicos determinaba que las relaciones políticas asumieran un papel rector en el contexto internacional.
Inicialmente, algunos gobiernos como Brasil, Chile, México y Uruguay objetaron las estipulaciones que erosionaban sus actividades económicas y comerciales, pero a excepción de México, cuyo gobierno canceló sus negociaciones, doce países –Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Cuba– firmaron acuerdos bilaterales con Estados Unidos. La bilateralidad se convertía así en una forma más viable para obtener la cooperación de cada país y debilitar la resistencia colectiva del continente.
El 8 de marzo de 1952, el nuevo ministro de Estado, Aureliano Sánchez Arango,14 y el embajador estadounidense, Williard L. Beaulac, suscribieron el pacto conocido como Convenio Bilateral de Ayuda Militar entre Cuba y los Estados Unidos de América. Según los términos del mismo, el gobierno cubano, a cambio de la ayuda militar, debía cumplir, junto a las misiones inherentes a su defensa, otras relacionadas con la vigilancia aérea del Caribe y la protección de las rutas marítimas próximas a sus costas. Simultáneamente, fue comprometido a no dedicar la ayuda recibida a otros fines sin la previa autorización del gobierno norteamericano, conceder tratamiento libre de impuestos a todos los productos y equipos que entraran en el país relacionados con el convenio y, lo más importante, facilitar las materias primas necesarias a la industria norteamericana.
14 Aureliano Sánchez Arango, abogado y profesor universitario, había sido primero ministro de Educación del gobierno de Prío, y a partir del 20 de octubre de 1951 quedó al frente del Ministerio de Estado. Su discutida actuación como funcionario y su afán de notoriedad le merecieron la antipatía pública.
También el acuerdo contempló el establecimiento de una misión permanente por cada uno de los tres cuerpos armados (Ejército, Marina de Guerra y Policía), que tendrían la tarea de asesorar y recomendar cambios en la organización y funcionamiento de las fuerzas armadas cubanas, aunque también prestarían otros servicios al Departamento de Estado.
Previo a la rúbrica de dicho acuerdo, Cuba, además, firmó con Estados Unidos un convenio relativo al control de las radiaciones electromagnéticas en caso de ataque a cualquiera de los dos países, que se concretó a través de un intercambio de notas en diciembre de 1951.
Con esos últimos resultados prácticos, Estados Unidos lograba garantizar la seguridad de sus intereses hegemónicos en el área y, especialmente, en Cuba.
Tal era el estado de las relaciones militares cuando se produjo el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 que [...]a pesar de alterar de manera radical las reglas de juego del sistema democrático representativo que venía funcionando en el país[...]se ajustaba a la tónica que había adquirido la política norteamericana en el continente,15y se presentó como una alternativa para asegurar la estabilidad doméstica que los gobernantes auténticos no habían podido lograr.
15 Jesús Arboleya: La contrarrevolución cubana, p. 32.
A las 06:00 horas de ese nefasto día, el embajador estadounidense Willard Beaulac, al parecer, sorprendido,16se comunicó con el Departamento de Estado para recibir instrucciones y, una hora más tarde, el coronel Fred G. Hook, jefe de la Misión Aérea de Estados Unidos en Cuba, se entrevistó en el campamento de Columbia con Fulgencio Batista, quien para dejar clara su posición futura le expresó:Dígale al embajador que yo estoy 100 % de acuerdo con sus deseos. Todos los acuerdos se mantienen en efecto.17
16 Evidentemente, la embajada norteamericana conocía la conspiración de Batista, no así la fecha del cuartelazo.
17Department of State: Confidential Files, Coup d´etat, 10 marzo 1952,RG-48/93, Reel 2 of 39, 1950-1954, en Archivo del Instituto de Historia de Cuba.
Un importante rol en esas gestiones desempeñó también el recién nombrado ministro de Estado, Miguel Ángel de la Campa. El 11 de marzo, en una nota dirigida a Beaulac, ratificó lo dicho por Batista y fue aún más explícito:
Hónrome también en informar a vuestra excelencia que el gobierno cumplirá los convenios y acuerdos tanto bilaterales, como multilaterales o emanados de las Naciones Unidas, así como los compromisos contraídos por la República en el orden interior siempre que unos y otros estén de acuerdo con la constitución o emanen de las leyes.18
18Ibídem.
Ello significaba que el nuevo régimen ratificaba la presencia de Cuba en la Junta Interamericana de Defensa (JID), en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y en la Organización de Estados Americanos (OEA), a la vez que reconocía el Convenio Bilateral de Ayuda Mutua firmado por el gobierno auténtico de Carlos Prío Socarrás dos días antes del cuartelazo. De la Campa aprovechó la ocasión para emplear un lenguaje con apariencia democrática, mediante el cual trataba de transmitir la voluntad de los golpistas para ganarse de inmediato el reconocimiento del gobierno norteamericano.
Cinco días después, Estados Unidos reconocía al régimen de facto. La prontitud de esa medida no solo estaba en correspondencia con las tácitas declaraciones gubernamentales cubanas; también Batista tenía el aval de haber aplastado la situación revolucionaria de los años treinta, insertándose dentro de los intereses de la élite de poder norteamericana que aceptaba y favorecía a aquellos gobiernos que propiciaran una estabilidad política.19
19La política norteamericana, especialmente a partir de 1953, en que ascendió a la presidencia Dwight D. Eisenhower, favoreció o toleró la emergencia de regímenes militares que intensificaran la represión no solo contra los comunistas, sino contra todas aquellas fuerzas progresistas o “demasiado deizquierda”.
Una vez logrado su propósito inmediato, Batista se interesó por fortalecer la capacidad militar para enfrentar la temprana oposición al régimen. Por eso, aprovechando su alineamiento a la estrategia de dominio hemisférico estadounidense, solicitó la extensión de los servicios de las misiones militares y comenzó a gestionar la compra de armamento y equipamiento.
Durante esos años, el pragmatismo de la política exterior estadounidense había buscado, en primer término, incorporar los países latinoamericanos al sistema de organismos regionales creados, e inmediatamente después afianzó las relaciones bilaterales, en interés de integrar de manera más efectiva los gobiernos a los proyectos hegemonistas y debilitar cualquier oposición colectiva.
Batista intentaría aprovechar el sentido colaboracionista de la política militar norteamericana y procuraba esos primeros pasos cuando un grupo de jóvenes revolucionarios, encabezados por Fidel Castro, realizaron las audaces acciones del 26 de julio de 1953.
El asesinato o prisión de los asaltantes pareció indicar que el régimen dictatorial establecido en Cuba ofrecía positivos resultados. Sin embargo, ese clima cordial en las relaciones militares empezó a cambiar a partir del inicio de la guerra revolucionaria y la permanencia del núcleo guerrillero en la Sierra Maestra, que en interacción con las presiones de la opinión pública norteamericana y el incremento de la política represiva de la tiranía, con el consiguiente aumento de la oposición popular y revolucionaria, obligaron al gobierno norteamericano a pensar en la salida de Batista de la escena política o, en su defecto, acelerar su retirada con el cese del envío de armas.
El dictador, por su parte, comenzó a jugar con el cese y el restablecimiento continuo de las garantías constitucionales bajo el supuesto incremento de los sabotajes y de las acciones contra su régimen. De esa forma seguía, aparentemente, a los derroteros del Departamento de Estado y ocultaba su verdadero interés por no ofrecer concesiones a la oposición.
En marzo de 1958 se decretó finalmente el embargo de armascontra la dictadura, aunque se aprobó lo que se denominó “equipamientos no utilizables en combate”, con lo que el Departamento de Estado dejó una ventana abierta para continuar la asistencia militar.
La reacción fue inmediata. Batista anunciaría que ya se encontraba en negociaciones para lacompra de armas y otros pertrechos en República Dominicana y Nicaragua, así como en Europa.
Una segunda alternativa consistió en tratar de comprometer al gobierno de Estados Unidos en acciones militares conjuntas. No obstante, el Departamento de Estado comprendió que el empleo de la fuerza no era la solución más viable. El predominio de la Doctrina Truman influía enormemente en la mentalidad de los jefes militares del Pentágono, pero no así en los que tenían a su cargo la política exterior, cuya preocupación estaba en borrar la mala impresión causada por el intervencionismo de la OperaciónPBSUCCESS, patrocinada por laCIA, para el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala. Además, el Departamento de Estado confiaba en superar la crisis nacional cubana mediante las elecciones, que se fijaron para el 3 de noviembre de 1958.
Pero el Ejército Rebelde, en alianza con otras fuerzas y organizaciones revolucionarias que contaban con un amplio apoyo popular, a solo poco más de un lustro de los acontecimientos del Moncada, terminaron por provocar la debacle de la dictadura y la ruptura con los presupuestos hegemonistas de Estados Unidos.
Bibliografía
Abreu, Ramiro J.:En el último año de aquella república, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1984.
Adam Silva, Ricardo:La Gran Mentira, Editorial Lex, La Habana, 1947.
Alzugaray Treto, Carlos:Crónica de un fracaso imperial. La administración Eisenhower y el derrocamiento de la dictadura de Batista, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2000.
Arboleya, Jesús:La contrarrevolución cubana, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1997.
Beruff Rodríguez, Jorge:Política militar y dominación: Puerto Rico en el contexto latinoamericano,Ediciones Huracán, La Habana, 1988.
Borges, Milo:Compilación ordenada y completa de la legislación cubana 1899 a 1950, Editorial Lex, La Habana, 1952.
Cabús, José D.:Batista.Pensamiento y Acción 1933-1944, Prensa Indoamericana, La Habana, 1944.
De la Campa, Miguel A.:Un año de política exterior cubana 1939-1940, Sociedad Colombista Panamericana, La Habana, 1941.
De la Torriente, Cosme:Libertad y Democracia, Imprenta El SigloXX, La Habana, 1941.
Department of the Army:American Military History 1607-1953, Washington D.C., 1956.
Duroselle, Jean-Baptiste:Política exterior de los Estados Unidos. De Wilson a Roosevelt (1913-1945), Fondo de Cultura Económica, México, 1965.
Ejército:Memoria General 1945-1947, Imp. Cultural S.A., La Habana (s/f).
Figueroa, Javier:La vinculación militar entre Cuba y los Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 1944-1952, en revistaHistoria y Sociedad, año II, Puerto Rico, 1989.
Foner, Philip S.:Historia de Cuba y sus relaciones con Estados Unidos(dos tomos), Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973.
Gaztambide-Géigel, Antonio:Cien años de sociedad. Los 98 del Gran Caribe,Ediciones Callejón, San Juan, 2000.
Gellman Irwin, P.:Roosevelt and Batista. Good Neighbor Diplomacy in Cuba. 1933-1945, University of New México Press, Alburquerque, 1973.
Ibarra Guitart, Jorge:El fracaso de los moderados en Cuba. Las alternativas reformistas de 1957 a 1958, Editora Política, La Habana, 2000.
Jenks, Leland H.:Nuestra colonia de Cuba, Edición Revolucionaria, La Habana, 1966.
Klane, Michael T.:Supplyngs Repression: US Support for Authoritarian Regimen Abroad, Institute for Policy Studies, USA, 1977.
Lieuwen, Edwin:Estudio de la Alianza para el Progreso. Los militares latinoamericanos, un estudio preparado por la petición del Subcomité sobre Asuntos de las Repúblicas Americanas del Comité de Relaciones exteriores del Senado, 9 de octubre de 1967.
Márquez Sterling, M.:Proceso Histórico de la Enmienda Platt, La Habana, 1941.
Ministerio de Estado: Política de comercio exterior: Tratados, convenios y arreglos comerciales celebrados por la República de Cuba desde 1902 a 1948, Talleres Tipográficos de la Editorial Publicitas, La Habana, 1949.
Morales Rodríguez, Mario:La frustración nacional-reformista en la Cuba republicana, Editora Política, La Habana, 1997.
Morley, Morris H.:Imperial State and Revolution. The United States and Cuba 1952-1986, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
Otero, Hilda: “Un desconocido para la historia de Cuba: Miguel Ángel de la Campa”, en José A. Piqueras Arevas:Diez nuevas miradas de historia de Cuba,Publicaciones de la Universitat Jaume I, D. L. Castellón de la Plana, 1998.
Paterson, Thomas:Contesting Castro.The United States and the triumph of the Cuban Revolution, Oxford University Press, New York, 1994.
Secretaría de Relaciones Exteriores Americanas:Conferencias Internacionales Americanas. Primer suplemento 1938-1942. Recopilación de tratados y otros documentos, Impreso en México, 1990.
______________: Conferencias Internacionales Americanas. Segundo Suplemento 1945-1954. Recopilación de tratados y otros documentos, Impreso en México, 1990.
Smith Earl, T.: The Fourt Floor, Random House, New York, 1962.
Valdés Sánchez, Servando:“Acerca de las relaciones militares Cuba-Estados Unidos. 1898-1958”, en revistaSantiago, nos. 84-85, 1998.
Verenoni, Horacio L.: Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de América Latina. La dependencia militar, Ediciones Periferia S.R.L., Argentina, 1973.
Vignier, Enrique y Guillermo Alonso: La corrupción política y administrativa en Cuba 1944-1952, La Habana, 1973.
Fuentes documentales
Archivo del Instituto de Historia de Cuba: Department of State. Confidential Files (microfilms), 1950-1959; Documentos de la Junta Interamericana de Defensa; Documentos de la Misión Militar en Cuba; Expedientes del Ejército de Cuba.
Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba: Fondo Cuba-Estados Unidos.
Archivo Nacional de la República de Cuba: Fondo Donativos y Remisiones; Fondo Secretaría de Estado.
Esbozo histórico de la marginalidad,la mendicidad y la delincuencia infantil en Cuba entre 1950 y 1959
Áurea Verónica Rodríguez Rodríguez
¿Qué es un niño? O mejor aún, ¿qué es la niñez? No haremos aquí un catálogo de las concepciones de este vocablo en la historia (cuando las hubo), sino que puntualizaremos aquellas que pueden ayudarnos a responder por la significación de las temáticas que trataremos de abordar.
Analicemos, pues, una primera hipótesis: niñez es el espacio por excelencia donde pueden rastrearse los dispositivos de poder de una sociedad dada, donde juegan sus afirmaciones, sus contradicciones y también sus mecanismos de autoperpetuación.