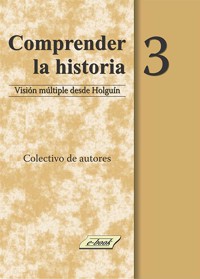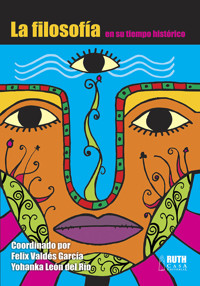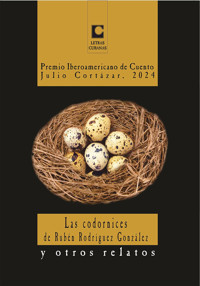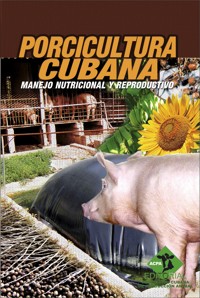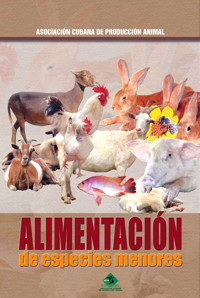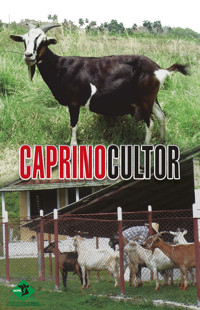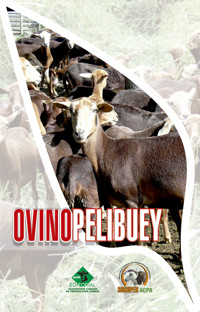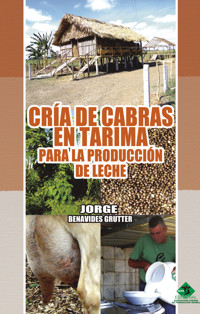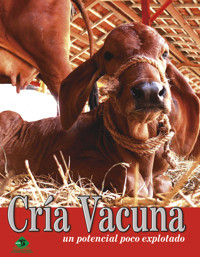4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La perpetración de un delito, la búsqueda de un responsable, el velo del misterio que se cierne sobre la historia, el proceso de esclarecimiento, son constantes de la típica aventura policial que se hallan presentes en los cuentos de Los policíacos involuntarios y que, sin embargo, no los limitan. El llamarlos involuntarios significa que no fueron escritos con la expresa intención del policíaco y anuncia que los ejes de dicho género se hallan desplazados de su función acostumbrada. Así, la mayoría de estos relatos no tienen como meta conducirnos complacientes hacia el criminal o hacia la feliz solución del enigma, y lo que se descubre en estas historias más que un individuo es, por ejemplo, la manera en que este se comporta. Paralela a la historia lineal en mayor o menor medida se encuentra una indagación más aguda asociada a temas que han embargado al hombre al tratar de comprenderse a sí mismo y a su realidad: la relatividad de los códigos morales y las creencias humanas, el papel individual frente a un Destino que rige los acontecimientos, la pregunta de hacia dónde nos conducen nuestros actos y preferencias, y la perplejidad al descubrir el engaño de las apariencias y que el mundo no es más que una lectura subjetiva, determinada por las circunstancias de quien percibe. No obstante, el humor y la ironía no faltan en estas páginas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
LOS POLICÍACOS INVOLUNTARIOS
LOS POLICÍACOS
INVOLUNTARIOS
P O L I C I A C O
Edición y corrección: María Alexandra Loyola Moya
Composición: Ofelia Gavilán Pedroso
Diseño de cubierta: Lisvette Monnar Bolaños
Diseño de colección: Rafael Lago Sarichev
Versión EPUB: Rubiel G. Labarta
Primera edición, 1981
Segunda edición, 2007
© Sobre la presente edición:
Editorial Arte y Literatura & Cubaliteraria, 2018
ISBN: 9789590309489
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Colección DRAGÓN
EDITORIAL ARTE Y LITERATURA
Instituto Cubano del Libro
Obispo no. 302, esq. a Aguiar, Habana Vieja CP 10 100,
La Habana, Cuba email: [email protected]
PRÓLOGO
Antes de que el lector aborde la lectura de este libro, debe saber que se trata de una selección de cuentos policíacos... a medias. Pero no por eso ha de disfrutarlos menos, sino acaso todo lo contrario.
Porque los quince cuentos aquí recogidos —seleccionados entre una selva de narraciones mucho mayor de lo que pudiera suponerse— son en gran medida policíacos, y cumplen con lo que el lector más exigente espera encontrar en este tipo de obras. Pero tienen la virtud —la infrecuente virtud en la literatura policial— de que van mucho más allá.
De manera que en todos el lector hallará inducción —piedra angular y chispa fecundante del género—, persecución —física o intelectual— y suspenso, elementos sin los cuales la literatura policial, vista en conjunto, no podría haber cristalizado como género. Dichos elementos —y algunos otros— aparecen en cada narración desarrollados de maneras diversas, y en algunas no figuran todos. Sin embargo, estos relatos se mueven en ese clima propio de las mejores narraciones policiales, y dejan ese raro sabor a pesquisa y esa vagamente agradable sensación de fatiga que se desprende de la lectura de los clásicos del género, ya sean de la llamada «novela problema» o de la escuela norteamericana.
El propósito de estos cuentos es bien distinto al que da lugar a los policíacos tradicionales. Y acaso por eso mismo es que hemos querido enfrentar al lector con lo que pudiera considerarse, en cierto sentido, una manera diferente de ver la narrativa policial. Ninguno de los autores incluidos —Faulkner, Akutagawa o Huxley, por solo mencionar a tres— se propuso con las historias aquí recogidas «escribir una narración policial». En todo caso, el proceso ha tenido lugar a la inversa. Ha sido a través de la utilización de recursos, situaciones, ambientes o sicologías —de los que históricamente, durante más de siglo y medio, la literatura policial se ha apropiado— que estos autores han querido calar al ser humano y su sociedad y reflejarlos.
Con frecuencia se ha acusado a la literatura policial, entre otras cosas, de ser una literatura que constituye un fin en sí misma. Es decir, que no ha estimado ir más allá de la pura anécdota policial —cosa por lo demás discutible— y se ha quedado en la superficie. Así, naturalmente, se la ha impugnado de insuficiente y parcial. Aunque esta controversia —que dura ya casi tanto como el propio género— no puede ser dirimida de un plumazo, hay que admitir que en muchos sentidos tal acusación es cierta, pese a que ignora o desconoce a los grandes autores policiales —Wilkie Collins o Raymond Chandler, por ejemplo— y a lo que pudiera llamarse la mejor parte del género. De cualquier manera, respecto a los cuentos seleccionados, queremos insistir precisamente en que se trata de obras —algunas son pequeñas obras maestras— que se sirven de los recursos del género policial para trascender la realidad y perpetuarla como obra de arte.
Pero estos no son los únicos narradores que reúnen dicha característica. Escritores de la estatura de Hoffmann, Colette, Verissimo, Hemingway, Gombrowicz, Balzac, London, Pushkin, Longfellow, Quiroga, Maurois, Conrad, Forester y James, por solo mencionar unos pocos, han escrito obras —novelas y cuentos— que con igual criterio al utilizado para hacer esta selección podrían considerarse policíacas... a medias. O sea, que han empleado elementos policiales para transmitir determinada realidad.
Y mucho antes, la historia de la literatura tiene ejemplos concretos que, vistos con el prisma «policial», podrían ser tenidos por ilustres antecesores del género. Sófocles, Virgilio, Luciano de Samosata, Cervantes y Voltaire, por no decir el Ramayana, la Biblia y Las mil y una noches, tienen pasajes de la más depurada inducción y detección, así como escenas de persecuciones policiales y razonamientos como solo hubieran podido hacerlos Auguste Dupin, Sherlock Holmes o Hércules Poirot. De hecho, los críticos e historiadores del género policial suelen remontarse a esa época para encontrar y sostener que los elementos y recursos policiales están presentes, de manera timorata y fragmentada, en la mejor tradición literaria de la humanidad.
Esos rasgos aislados, que los historiadores del género han rastreado durante más de dos mil años de literatura, están presentes todavía, porque los temas de la literatura policial son también temas del hombre. Unos autores los han reflejado mejor que otros. Unos, de manera superficial, y otros —como los aquí incluidos— con voz universal e iluminadora. Unos son autores policiales puros. Otros —como estos—, espúreos.
Von Kleist, Hawthorne, Wilde, Chejov, Crane, Maugham,
Apollinaire, Glaspell, Lewis, Akutagawa, Huxley, Thurber, Faulkner, Greene y Cortázar son una muestra de esos autores que han sabido ver en los temas policiales un aspecto más del hombre, y no al hombre en un solo aspecto. Son —para decirlo en términos que aspiran a no mortificar a los académicos— autores policíacos involuntarios.
AGENOR MARTÍ
EL DESAFÍO
Heinrich von Kleist
HEINRICH VON KLEIST (Alemania, 1777-1811) forma con Hölderlin y Novalis un trío de gloria de la literatura germana. Cursó una carrera militar y participó en la campaña del Rin. Poco después volvió a su ciudad natal donde comenzó sus estudios universitarios. Viajó por Francia y Suiza y fue funcionario del Ministerio de Hacienda prusiano. Apresado en 1807 por los franceses, una vez que recobró la libertad fue a vivir a Dresde y Koenisberg. Ya entonces estaba dominado por una honda melancolía.
Heinrich von Kleist cultivó con éxito la poesía y la narrativa, pero fue a través de sus obras teatrales que alcanzó mayor fama y reconocimiento. Ha sido estimado, sobre todo, como uno de los más geniales autores románticos alemanes; se le considera profundo y desgarrador.
Presa de un abatimiento desmedido, se suicidó en compañía de su amante Adolfina Vogel, en 1811.
Entre sus obras más importantes figuran La familia Schroffenstein (1803), La marquesa de O (1804), Anfitrión (1807), Pentesilea (1808), Michael Kohlhass (1808), Elpríncipe de Hamburgo (1810) y Catalina de Heilbronn (1810).
El relato aquí incluido forma parte del libro La marquesa de O.
El conde Wilhelm von Breysach —que debido a su enlace secreto con la condesa Katharine von Heersbruck, de la casa de AltHüningen, al parecer inferior a su rango, vivía enemistado con su hermanastro, el conde Jakob Barbarroja—, al comenzar la noche de san Remigio —a finales del siglo xvi—, regresaba de una entrevista con el emperador alemán, al cual le había solicitado, ya que carecía de hijos legítimos por haber muerto estos, la legitimación del hijo que había tenido con su esposa antes del matrimonio, el conde Philipp von Hüningen. Lleno de gozo, como si contemplase ante su vista el futuro camino de su gobierno, alcanzaba el parque que rodeaba su castillo, cuando he aquí que repentinamente una flecha se disparó de entre la oscuridad de la arboleda y se le fue a clavar en el pecho, atravesándole el cuerpo.
Su ayudante, el señor Friedrich von Trota, desconcertado por el suceso, con la ayuda de otros caballeros lo transportó al castillo, donde en brazos de su consternada esposa y ante sus vasallos, que se habían reunido rápidamente a petición de este, solo tuvo fuerzas para leer el acta de la legitimación; más tarde, y como la corona recayese sobre su hermano, el conde Jakob Barbarroja, lo que contrariaba vivamente a los caballeros, les dio a entender cuál fuera su última voluntad y cómo por orden del emperador deberían proclamar heredero a su hijo, el conde Philipp, y a su madre, en tanto este fuese menor de edad, como tutora y regenta, hecho lo cual, se reclinó y murió.
Tan pronto la condesa subió al trono, envió un simple recado por medio de un mensajero a su cuñado, el conde Jakob Barbarroja, y sucedió lo que previeron algunos caballeros de la corte, que conocían su carácter reservado: en apariencia solo se lamentó, teniendo en cuenta las circunstancias, de la injusticia que su hermano había cometido con él; y no dio paso alguno para impugnar la ú ltima voluntad del conde, deseando de todo corazón mucha suerte a su joven sobrino que subía al trono que él tanto había deseado. Luego, ante todos los subordinados que se reunían en torno a su mesa, mostrándose muy jovial y complaciente, describió la libertad e independencia de la que gozaba en su burgo; que al morir su esposa disfrutaba de una herencia imperial, de las mujeres, de sus nobles vecinos, de su propio vino, y cómo en compañía de sus alegres amigos se recreaba cazando, y tenía la idea de hacer una cruzada a Palestina, al final de su vida, donde pensaba expiar los pecados que había cometido en su juventud y que aumentaban en su vejez. En vano le hicieron los más amargos reproches sus dos hijos, que fueron educados en la seguridad de lograr el trono, censurándole la insensibilidad e indiferencia que demostraba al acceder de modo inesperado a las exigencias que eran ofensa irreparable; él hizo callar a los imberbes con sentencias breves y burlescas y los obligó el día del solemne e ntierro a ir a la ciudad y acompañar a la sepultura al conde, su tío, como les correspondía, y después que él rindió pleitesía al joven príncipe, su sobrino, en el salón del trono del palacio condal en presencia de su madre como hacían los demás caballeros de la corte, regresó a su burgo, luego de rechazar todos los cargos y dignidades que le correspondían, acompañado de las bendiciones de su pueblo que le es doblemente agradecido por su templanza y grandeza de ánimo.
La condesa, después que vio resuelto de esta imprevista y afortunada manera el primero de sus intereses, trató de cumplir como regenta su segundo deber, es decir: hacer las averiguaciones para saber quién había sido el asesino de su esposo, asesino que un ejército de caballeros trató en vano de encontrar en el parque; con este motivo, acompañada por el canciller, el señor Godwin von Hental, examinó la flecha que puso fin a la vida de su esposo.
No vieron en ella nada que delatase quién fuera el poseedor, de no ser por el extraño modo en que estaba trabajada artísticamente con muchos adornos. Unas plumas fuertes, rizadas y brillantes, estaban al cabo del asta delgada y firme, torneada en madera de nogal; la cubierta de la punta delantera era de latón brillante y únicamente la punta exterior, aguda como la espina de un pescado, era de acero. La flecha parecía estar hecha para adorno de la cámara de un rico señor que gustase de la guerra o fuese un gran amante de la caza, y como se vio por la fecha escondida en el pulsador que era reciente, la condesa, por consejo de su canciller, hizo enviar la flecha, provista con el sello de su reino, a todos los talleres de Alemania para encontrar al maestro que la había fabricado y, en caso de encontrarlo, poder conocer el nombre de la persona que había hecho el encargo. Pasaron cinco lunas hasta que al canciller Godwin, a quien la condesa encargara hacer las pesquisas, le llegó la noticia de que un flechero de Estrasburgo había entregado un haz de estas flechas, junto con la aljaba, haría más de tres años, al conde Jakob Barbarroja. El canciller, al que sorprendió al máximo esta declaración, la mantuvo escondida en un cajón secreto, en parte porque a pesar del tono libre y disipado de la vida del conde, conocía bien su nobleza de ánimo y no podía creerlo capaz de una acción tan espantosa como era la muerte de su hermano, y en parte porque, aunque conocía las buenas cualidades de la regenta, no sabía cuál sería su sentido justiciero y, por tanto, en un asunto en que estaba por medio la vida de su peor enemigo, debía proceder con la mayor cautela. Entretanto, no descuidó el continuar haciendo más averiguaciones a la luz de estos datos, y como se enterase de forma casual por medio de un vigilante de la prisión que el conde no tenía costumbre de salir de su burgo y solo raras veces lo hacía, y que justo la noche del homicidio se hallaba ausente, consideró un deber descubrir el secreto e informar a la condesa puntualmente de todo en una de las sesiones que tenía con sus consejeros, declarándole la extraña sospecha que tenía acerca de su cuñado.
La condesa, que se vanagloriaba de estar en muy buenas relaciones con su cuñado el conde, y que no tenía otro temor que excitarlo con cualquier paso irreflexivo, para extrañeza del canciller, no dio la menor muestra de alegría al oír su declaración; es más, después de leer con gran atención el papel, manifestó vivamente su disgusto porque Von Hental hiciera público ante sus consejeros una cosa que debió mantener en secreto. Opinaba que existía un error o una calumnia y le ordenó decididamente no hacer uso de ello ante los tribunales. En verdad, le parecía peligroso haber descubierto este asunto ante los consejeros, ahora que por un giro natural de las cosas era tan extraordinaria la adoración y el respeto que el pueblo sentía por el conde desde que se había apartado del trono, y como presintiese que los rumores de la ciudad iban a llegar a sus oídos, le hizo enviar un noble escrito con las dos acusaciones, que ella consideraba el resultado de un extraño malentendido, con el ruego de que esta declaración, en que demostraba estar convencida de su inocencia, sirviese para ahorrarle refutaciones.
El conde, que precisamente se hallaba a la mesa rodeado de sus amigos, se levantó cortés cuando entró el mensajero de la condesa; pero apenas hubo leído la carta bajo la bóveda de una ventana, rodeado de los amigos que no lo abandonaban, cambió de color y mostró los papeles con el escrito a sus amigos.
—Hermanos, miren qué vergonzosa acusación han tramado contra mí, acusándome de la muerte de mi hermano.
Y con la mirada que despedía chispas, le quitó al mensajero la flecha de la mano y, escondiendo la turbación de su alma, añadió que, en verdad, la flecha le pertenecía y que era fundada la acusación de que se encontraba ausente la noche de san Remigio.
Los amigos maldijeron esta solapada y baja argucia, incluso atribuyeron la sospecha del homicidio al taimado acusador, y casi estuvieron a punto de atacar al subordinado a las órdenes de la condesa, su señora, de no ser por el conde que después de volver a leer los papeles gritó de pronto:
—¡Quietos, amigos míos! —y tomando su espada, que estaba en un rincón, se la entregó al caballero con estas palabras—: Soy su prisionero.
A la pregunta del sorprendido caballero, que no sabía si había oído bien o si realmente aceptaba la querella del canciller, el conde repuso:
—¡Sí, sí, sí! —ya que entretanto se creía dispensado de la necesidad de dar pruebas de su inocencia, a menos que se constituyese un tribunal ordenado por la condesa.
En vano le demostraron los caballeros, muy inquietos al oír estas manifestaciones, que en tal caso tendría que dar cuenta de la dependencia de los hechos nada menos que al emperador. El conde, sin embargo, cambiando repentinamente de parecer, apeló a la justicia de la regenta, decidió entregarse al tribunal de la región y antes de que pudieran darse cuenta, se desprendió de los brazos que lo sujetaban y gritó desde la ventana que le trajeran un caballo; luego ordenó a los subordinados que al punto lo siguieran, no sin que antes sus compañeros de armas, con gran insistencia, le propusieran algo que tuvo que aceptar. En la misma sala donde se encontraban, hicieron un escrito a la condesa para solicitar, como correspondía a todos los caballeros, un salvoconducto y al mismo tiempo, para su seguridad, que el conde pudiera hacer el depósito ante el tribunal que debía juzgarlo de una fianza de veinticinco mil marcos en plata.
La condesa, al ver esta inesperada e incomprensible declaración, y al oír los tremendos rumores que difundía el pueblo con motivo de la querella, consideró lo más razonable, manteniendo oculta su persona, exponerle al emperador toda la disputa. Por consejo del canciller, le envió todas las actas concernientes al suceso, con la solicitud de que en calidad de cabeza del reino hiciese las averiguaciones pertinentes en un asunto en el que ella misma era parte. El emperador, que debido a las negociaciones con la confederación se encontraba entonces en Basilea, accedió a su deseo. Él mismo formó un tribunal constituido por tres condes, doce caballeros y dos asesores jurídicos; y después, conforme a la petición de sus amigos, concedió al conde Jakob Barbarroja un salvoconducto, a cambio de la fianza ofrecida de veinticinco mil marcos en plata, y le pidió que se sometiese al susodicho tribunal y respondiese a los dos puntos siguientes: cómo la flecha, que según confesión propia era suya, había llegado a manos del asesino y en qué lugar se encontraba él la noche de san Remigio.
Era el lunes siguiente a la Trinidad cuando el conde Jakob Barbarroja apareció ante el tribunal acompañado de un resplandeciente séquito de caballeros, donde prescindiendo de la primera pregunta que le parecía totalmente imposible de contestar, pasó a la segunda, que era decisiva para resolver el debate. Dijo así:
—Nobles caballeros —y al decir esto se apoyó en la balaustrada y miró fijamente a los reunidos, con sus ojillos brillantes, sombreados de pestañas rojizas—: Me acusan a mí, que he dado pruebas más que suficientes de mi indiferencia hacia la corona y el cetro, me acusan de la muerte de mi hermano, que aunque no sentía inclinación por mí, no por eso me era menos querido; y como prueba decisiva en la que fundan su acusación, aducen que en la noche de san Remigio, cuando se cometió el crimen, yo me hallaba fuera de mi castillo, en contra de mi costumbre habitual. Bien sé cuánto debe al honor de una dama el caballero que secretamente recibe sus favores, y les juro que si el cielo no me hubiese puesto en una situación semejante, el secreto que yace en mi pecho hubiera muerto conmigo, se hubiera convertido en polvo y solamente cuando las trompetas del juicio final hubieran levantado los sepulcros se mostraría con mi persona ante Dios. El caso de que sea su majestad imperial quien se dirija a mí a través de ustedes hace que toda consideración y prudencia desaparezcan; y ya que desean saber por qué no es posible ni verosímil que yo haya tomado parte en la muerte de mi hermano, ni directa ni indirectamente, he de decirles que la noche de san Remigio, en el momento en que fue asesinado, yo me reunía secretamente con la bella dama Wittib Littegarde, la hija del hidalgo Winfried von Breda, que me había entregado su amor.
La dama Wittib Littegarde von Auerstein era la más bella y, hasta aquel instante en que fue injuriada, la más pura y sin mácula de toda la región. Desde la muerte del caballero de Auerstein, su marido, al que había perdido pocas lunas después de su enlace a causa de una fiebre infecciosa, vivía tranquila y retirada en el burgo de su padre, y solo para darle gusto a él, pues deseaba volver a verla casada, acudía de cuando en cuando a cacerías y banquetes que organizaban los caballeros de la región, sobre todo el mismo Jakob Barbarroja. Muchos condes y señores de la más noble y rica estirpe la cortejaban, en aquellas ocasiones, y entre ellos se hallaba el señor Friederich von Trota, el canciller, que en otro tiempo había salvado la vida de su amada, a punto de ser víctima de un jabalí herido. Pero después ella no se había decidido a concederle la mano, no obstante las advertencias de su padre, ya que temía disgustar a sus dos hermanos que contaban con la herencia de todo su caudal. Es más, cuando Rudolf, el mayor, contrajo matrimonio con una rica dama de la vecindad y, luego de tres años sin hijos, tuvo un sucesor, para gran alborozo de la familia, la dama Littegarde se despidió de su amigo, el señor Von Trota, tras darle algunas explicaciones en un escrito regado por las lágrimas, y accedió, para que se mantuviera la unidad de la casa, a la proposición que le hizo su hermano de ocupar el puesto de abadesa en un monasterio que estaba a orillas del Rin, no lejos del burgo paterno.
Precisamente por entonces, cuando el arzobispo de Estrasburgo se ocupaba de llevar a cabo este proyecto, le llegó al hidalgo Winfried von Breda, a través del tribunal del emperador, el primer aviso de la deshonra de su hija Littegarde y con él la petición de que compareciese en Basilea para descargar de su responsabilidad al conde Jakob. En el curso del escrito se le señalaba la hora y el lugar en que el conde, según el proceso, confesaba haber tenido secretamente una entrevista con la dama Littegarde, y le enviaba una sortija que perteneció al esposo, que aseguraba haber recibido de su propia mano al despedirse, como recuerdo de la noche pasada.
El día que llegó el escrito se encontraba el caballero Winfried sufriendo el ataque de un doloroso y pesado achaque propio de su edad; se paseaba por la estancia, vacilante e irritado, de la mano de su hija, y tenía ante la vista el final que consideran todos los mortales, de forma que a la lectura de este espantoso aviso le dio el ataque que lo hizo caer al suelo con los miembros paralizados. Los hermanos, que se hallaban presentes, trastornados por el suceso se apresuraron a levantarlo y llamaron a un médico que, por estar destinado a su atención, vivía en un edificio próximo; pero todos los cuidados que le prodigaron para volverlo a la vida fueron en vano: exhaló su último suspiro mientras la dama Littegarde permanecía desvanecida en brazos de sus doncellas, sin que antes de volver en sí pudiera prodigarle un último consuelo, dulce y amargo a la vez, sin que se hubiera podido oír una palabra en defensa de su honor, antes de él irse a la eternidad.
El espanto de ambos hermanos ante este fatal suceso y la rabia que sintieron al ver a su hermana ultrajada, y por desgracia a causa de algo que tenía apariencia de verdad, fue indescriptible, pues sabían con certeza que el conde Jakob Barbarroja, durante todo el verano anterior, muy solícito, había hecho la corte a Littegarde, y muchos de los torneos y los banquetes fueron organizados en su honor, así que de manera muy marcada ella era la predilecta, diferenciándose notablemente de todas las demás damas que pertenecían a su círculo. Cierto es que recordaban que Littegarde, precisamente el día de san Remigio, perdió la sortija que perteneciera a su esposo mientras paseaba y que ahora, por extraña coincidencia, se encontraba en manos del conde Jakob, de tal modo que ni por un instante dudaron de la verdad de la acusación que el conde había hecho ante el tribunal. Mientras los portadores del cadáver proferían lamentos, ella se arrodilló para suplicar en vano que la escuchasen. Rudolf, que ardía de indignación, le preguntó, en tanto se volvía hacia ella, si podía dar alguna prueba que aniquilase la inculpación; y como ella respondiera temblorosa y balbuceante que no podía aducir nada sino su irreprochable conducta —mientras su doncella se hallaba ausente aquella noche debido a la visita que hiciera a sus padres—, Rudolf, debido a la pasión que lo dominaba, la empujó a patadas y sacando de la vaina una espada que colgaba de la pared, le ordenó frenético, al tiempo que llamaba a los criados y a los perros, que abandonase inmediatamente la casa y el burgo.
Littegarde, blanca como la cal, se desplomó sobre el pavimento y le suplicó, evitando aludir a su brutalidad, que le concediese el tiempo necesario para preparar el viaje, pero Rudolf, espumante de rabia, por toda respuesta dijo:
—¡Fuera del castillo!
Y como su propia esposa le suplicase por humanidad que le concediese el perdón, no solo no la escuchó, sino que le dio tal golpe con la empuñadura de la espada, que hizo correr su sangre; y con tal furia empujó a Littegarde, que la infortunada, más muerta que viva, abandonó la estancia y se encaminó, vacilante, entre las miradas del pueblo que la rodeaba, hacia las puertas del castillo, donde Rudolf hizo que le entregasen un lío de ropa y algún dinero, y él mismo, profiriendo juramentos y maldiciones, cerró la puerta.
Esta rápida caída desde las alturas de una alegre felicidad no empañada, hasta los abismos de una inmensa desgracia y d esamparo, fue superior a las fuerzas de la pobre mujer. Sin saber adónde dirigirse, caminó apoyándose en la baranda por el sendero de las peñas, tratando de encontrar un cobijo antes de que la noche se aproximase; pero antes de llegar a la entrada del pueblo, las fuerzas la abandonaron y se desvaneció. Ajena por completo a sus penas, permaneció casi una hora en el suelo, y ya la oscuridad cubría el paraje cuando se despertó y se encontró rodeada de los habitantes del lugar. Un niño que jugaba cerca de las peñas la había descubierto y corrió a su casa para avisar a sus padres del extraño hallazgo. Estos, que habían sido favorecidos innumerables veces por Littegarde, quedaron consternados al saber que se encontraba en una situación tan desesperada y trataron de ayudarla en la medida de sus fuerzas. Con la ayuda de esta buena gente, pronto volvió en sí, y al contemplar el burgo que estaba a sus espaldas, acabó de recuperar el sentido; se negó a los ofrecimientos que le hacían dos mujeres de acompañarla hacia el castillo y únicamente les pidió, por favor, que le proporcionaran un guía que condujese sus pasos. En vano aquella gente quiso hacerle comprender que no se encontraba en estado de emprender un viaje; Littegarde, convencida del peligro en que se hallaba su vida, dijo que debía abandonar prestamente los límites del burgo, y como viese que la muchedumbre aumentaba en torno a ella, sin prestarle ayuda alguna, se desasió con fuerza y emprendió el camino, a pesar de la oscuridad de la noche, de modo que la gente se vio obligada, ante el temor de que sucediese una desgracia y luego le pidiesen responsabilidades, a proporcionarle un guía, que tras preguntarle hacia dónde pensaba dirigirse la acompañó a Basilea. Pero ya lejos del pueblo ella cambió de opinión, y después de haber considerado las circunstancias, ordenó al guía dar la vuelta y dirigirse a Trotenburg, que estaba a unas pocas millas de distancia, pues comprendía que sin apoyo alguno contra un enemigo como Jakob Barbarroja no podría defenderse ante el tribunal de Basilea, y nadie le merecía mayor confianza para solicitar que abogara en favor de su honra que el noble, digno y desinteresado amigo, el canciller Friedrich von Trota, a quien sabía rendido y enamorado.
Sería aproximadamente la medianoche y todavía brillaban las luces del castillo cuando, extenuada por el viaje, llegó Littegarde acompañada por el guía. Hizo a un criado del castillo que anunciase a la familia su llegada; pero antes de que este pudiera llevar el mensaje, aparecieron en la puerta Bertha y Kunigunda, hermanas de Friedrich, que se encontraban en la sala próxima ocupadas en el arreglo de cuestiones domésticas. Estas amigas saludaron alborozadamente a Littegarde, a la que conocían desde hacía mucho, y no sin cierta ansiedad la llevaron ante la presencia de su hermano, quien, sentado a la mesa, estaba sumido en las actas de un proceso que se le venía encima. Pero ¿cómo describir la sorpresa del caballero Friedrich von Trota cuando, al oír el rumor de los pasos, volvió el rostro y vio a la dama Littegarde que, pálida y descompuesta, una verdadera estampa de la desesperación, se arrodillaba ante él?
—¡Mi querida Littegarde! —gritó, poniéndose de pie, y fue a levantarla—, ¿qué le ha sucedido?
Littegarde, después que se hubo sentado, le refirió lo ocurrido: la malvada declaración que había hecho el conde Jakob Barbarroja ante el tribunal de Basilea, con el fin de librarse de la sospecha y acusación por la muerte de su hermano; cómo la noticia había impresionado de tal modo a su padre enfermo, que había sido víctima de un ataque y, sin poder recuperarse, exhaló el último aliento en los brazos de sus hijos; y cómo estos, enojados y furiosos, sin tener en cuenta ni querer escuchar nada en su descargo, la expulsaron de la casa como si fuera una criminal, después de haberle infligido malos tratos. Luego solicitó al señor Von Trota que le proporcionara una escolta para dirigirse a Basilea y que él en persona la asistiese ante el tribunal erigido por el emperador, y le diese consejo referente a todo lo jurídico para salir indemne de esta vergonzosa ofensa. Añadió luego que le hubiera parecido menos inesperada una afirmación semejante hecha por boca de un persa o de un parto1 que no la conociese, que por boca del conde Jakob Barbarroja, a quien odiaba con toda su alma, tanto por su mala fe como por su aspecto, y a quien había demostrado la mayor frialdad y desprecio el pasado verano cuando se tomaba la libertad de asediarla con sus g alanteos.
—¡Basta, mi querida Littegarde —gritó el señor Von Trota, apresurándose a coger su mano, sobre la que imprimió sus labios—, no malgaste palabras en defender y justificar su conciencia! En mi interior hay una voz que habla en su defensa con mucha más fuerza e intensidad que todas las pruebas y demostraciones que pueda aducir respecto a las circunstancias y sucesos que la conducen ante el tribunal de Basilea. Ya que sus hermanos, tan injustos y altaneros, la abandonan, considéreme su amigo y hermano y concédame el honor de ser su defensor en esta causa; yo haré que su honra resplandezca ante el tribunal y ante el juicio del mundo entero.
Luego condujo a Littegarde, que derramaba abundantes lágrimas de agradecimiento y de emoción al oír tan nobles palabras, ante la presencia de su madre, la señora Helena, que ya se encontraba en su alcoba. La presentó a esta anciana y noble dama, quien la acogió muy amorosamente como a una invitada que, a causa de sus querellas familiares, hubiera decidido pasar una temporada en su burgo; y luego, esa misma noche, se dispuso para ella un ala del espacioso castillo y se llenaron los armarios con los ricos vestidos y ropas que las hermanas tenían en abundancia y, conforme a su rango, le dieron una adecuada y noble servidumbre. Hecho esto, al tercer día, el señor Von Trota, sin saber de qué modo iría a defender su causa en el tribunal, se encaminó a Basilea seguido de un innumerable séquito de caballeros armados y de servidores.
Entretanto, llegó al tribunal de Basilea un escrito de los hermanos de Littegarde, los señores Von Breda, referente a todo lo acaecido en el burgo, y mediante el cual, bien fuera porque considerasen culpable a la pobre mujer o porque tuviesen motivos para condenarla, la entregaban a que sufriera las consecuencias de la ley como si fuera una criminal. Y mientras consideraban la expulsión del burgo una huida voluntaria, lo que además de falso era innoble, añadían que abandonó el castillo sin alegar nada en defensa de su inocencia, solo porque ellos dieron algunas muestras de irritación; y, posteriormente, después de haber hecho averiguaciones infructuosas, llegaron al convencimiento de que probablemente se habría ido por el mundo junto con algún aventurero para colmar la medida de su vergüenza. Además, decidieron, para salvaguardar el honor de la familia, borrar su nombre del árbol genealógico de los Von Breda, y solicitaban, después de haber considerado cuidadosamente la cuestión jurídica, como castigo a su inaudita conducta, privarla del derecho a la herencia de su noble padre, sobre cuya tumba recayera la afrenta.
Muy lejos estaban los jueces de Basilea de acceder a semejante petición que no competía a su jurisdicción, cuando he aquí que el conde Jakob, al enterarse de la noticia de su intervención en el destino de Littegarde, dio la muestra más decisiva e indudable, al enviar secretamente algunos de sus caballeros para buscarla y ofrecerle residencia en su burgo, acerca de la verdad de su declaración, lo que determinó que el tribunal no tuviera dudas y decidiese suprimir la acusación que pesaba sobre él culpándolo de la muerte del conde. Con razón, este ofrecimiento que hizo a la desgraciada, en el momento de mayor necesidad, tenía un efecto que redundaba sobre él, ante todo al inclinar a su favor al pueblo vacilante; se disculpó entonces lo que anteriormente se le había censurado, la entrega por amor de una dama que hacía caso omiso del mundo, y se pensó que en unas circunstancias tan extraordinarias y terribles no le había quedado otro remedio, sin entrar en consideraciones, ya que en ello le iban la vida y el honor, que descubrir la aventura de la noche de san Remigio.
Posteriormente, por orden expresa del emperador, el conde Jakob Barbarroja fue llamado a deponer ante el tribunal, donde a puertas abiertas, con toda solemnidad, fue declarado absuelto de la muerte del conde.
Apenas el heraldo había terminado de leer el escrito de los señores Von Breda en medio de la espaciosa sala en la cual estaba el tribunal y ya se disponía este, conforme a la decisión del emperador, a dictaminar la rehabilitación del inculpado, cuando el señor Von Trota apareció en el umbral y, valiéndose del derecho que le concedía la imparcialidad de los espectadores, solicitó leer un instante la carta. Accedieron a su deseo mientras el pueblo estaba pendiente de él; mas apenas el señor Von Trota cogió el escrito de manos del heraldo, después de echarle una mirada superficial, lo rompió de arriba abajo, y junto con el guante que apretaba en su mano, lo arrojó al rostro del conde Jakob Barbarroja, manifestando que era un calumniador abyecto e infame, y que estaba dispuesto a demostrar la inocencia de la dama Littegarde y a librarla del ultraje que le habían inferido ante el mundo entero, sometiéndolo al juicio de Dios a vida o muerte.
El conde Jakob Barbarroja, después que con el semblante pálido hubo tomado el guante, repuso:
—Tan cierto como Dios decide la suerte de las armas, ten por seguro que te mostraré toda la verdad respecto a la dama Littegarde, siempre dentro de los límites permitidos, y te la demostraré en un honroso combate caballeresco. ¡Tomen relación, nobles señores! —dijo volviéndose a los jueces—, notifiquen al emperador la objeción que el señor Von Trota acaba de hacer, y dispongan lugar y hora donde con la espada en la mano podamos decidir esta querella.
A continuación, los jueces, al levantarse la sesión, enviaron un grupo de caballeros para que fuesen a comunicarle al emperador lo sucedido, y como este al aparecer el señor Von Trota como defensor de Littegarde empezase a dudar de la inocencia del conde, hizo llamar, según lo exigían las leyes del honor, a la dama Littegarde para que asistiera en Basilea al acto del desafío y dispuso que tuviera lugar el día de santa Margarita, en que se develaría el extraño misterio que se cernía sobre este asunto, en la plaza del palacio de Basilea, donde ambos, el señor Von Trota y el conde Jakob Barbarroja, deberían luchar en presencia de la dama Littegarde.
Así pues, conforme a esta decisión, amaneció el día de santa Margarita sobre las torres de la ciudad de Basilea y una inmensa muchedumbre, para la cual se habían preparado bancos y otros asientos, se apiñaba en la plaza del palacio, cuando he aquí que al tercer toque que dio el heraldo desde el balcón del juez de campo aparecieron el señor Von Trota y el conde Jakob, vestidos de punta en blanco y cubiertos con armadura brillante, dispuestos para la contienda. La mayoría de los caballeros de Suavia y de Suiza se encontraba presente en la rampa del castillo y en el salón del mismo se hallaba sentado el propio emperador, rodeado de sus cortesanos y, al lado, su esposa y sus hijos, los príncipes, y sus hijas, las p rincesas.
Poco antes de que comenzase el combate, cuando los jueces partían la luz y la sombra entre los combatientes, aparecieron ante la puerta de la plaza la señora Helena y sus dos hijas, Bertha y Kunigunda, que acompañaban a Littegarde en Basilea, y solicitaron permiso de los guardianes que allí estaban para entrar a decirle unas palabras a la dama Littegarde, que, según una antigua costumbre, se hallaba en una armazón en el interior del balcón. Pues, aunque la conducta de esta dama infundía el mayor respeto y una confianza ilimitada por lo que se refiere a la autenticidad de sus afirmaciones, sin embargo, los ánimos se veían muy conturbados al considerar la sortija que mostraba el conde Jakob y sobre todo la circunstancia de que la doncella de Littegarde, la única que podría testificar en su favor, hubiera tenido permiso precisamente la noche de san Remigio. Así pues, obligados por la gravedad de las circunstancias, decidieron probar una vez más la seguridad de la convicción de la acusada y hacer ver lo inútil y sacrílego de la empresa, en caso de que su alma fuese culpable, ya que el juicio de las armas sacaría a la luz la verdad de los acontecimientos. Por ello, Littegarde debería considerar bien el paso que hacía dar a Friedrich von Trota, ya que el cadalso les esperaba, no solo a ella sino también al caballero, en caso de que el juicio de hierro de Dios se inclinase en favor de Jakob Barbarroja y declarase válida la acusación que este había hecho ante el tribunal. La dama Littegarde, cuando vio entrar a la madre y a las hermanas de Friedrich, se levantó de su asiento con la expresión de dignidad que la caracterizaba y que se añadía a su gesto habitual de tristeza, lo cual la hacía más digna de lástima, y les preguntó, dirigiéndose a su encuentro, qué se les ofrecía en aquellos instantes.
—Querida hija mía —dijo la señora Helena, apartándose con ella a un lado—, ¿quieres ahorrar a una madre la pena de llorar sobre la tumba de su hijo que es el único consuelo de su vejez; quieres antes de que empiece el desafío subir a un carruaje y con gran regalo y obsequio trasladarte a nuestras posesiones más allá del Rin, donde permanecerás tratada con toda consideración y cariño?
Littegarde, cuyo semblante se cubrió de palidez, después de mirarla fijamente un instante, al percatarse del sentido completo de estas palabras, se puso de rodillas y le dijo:
—Noble y bondadosa dama, en esta hora decisiva, ¿acaso el noble corazón de su hijo teme que Dios se muestre contrario a la inocencia de mi alma?
—¿Por qué? —preguntó la señora Helena.
—Porque de ser así, le juro que prefiero que la espada que maneja la mano de un ser que no confía en mí, sin vacilación alguna y sin compasión, me entregue a la decisión divina y ahorre la vida de su enemigo.
—¡No! —dijo la dama Helena muy confusa—. Mi hijo no sabe nada. Y le agradaría muy poco saber que precisamente ahora, cuando se dispone a tomar tu defensa ante el tribunal, estamos aquí haciendo esta proposición. Él está persuadido de tu inocencia y como ves, preparado para la lucha contra el conde, tu enemigo; esto que te proponemos se nos ha ocurrido a mis hijas y a mí ante la gravedad de la situación, considerando todas las ventajas para evitar una desgracia.
—Entonces —dijo la dama Littegarde, besando la mano de la señora Helena y regándola con sus lágrimas—, deje que cumpla su palabra. Mi conciencia está libre de culpa, y aunque fuese sin armadura y sin yelmo al combate, Dios y sus ángeles lo protegerían.
Tras decir esto, condujo a la señora Helena y a sus hijas a los asientos que se encontraban en el interior del palco, y ella se a comodó en la silla cubierta con un paño rojo. Acto seguido, a una señal del emperador, el heraldo tocó la trompeta para el combate y ambos caballeros, con la espada y el escudo en la mano, se a rremetieron. Friedrich von Trota, al primer golpe, hirió al conde, con la punta de su espada, no muy larga, lo lesionó precisamente por el resquicio de la armadura en que el brazo y la mano se unen; el conde, como se asustara al ver la sangre que manaba en gran cantidad, se detuvo a mirar la herida, pero comprobó que solo era a flor de piel, y obligado por los murmullos de los caballeros que se encontraban en la rampa y que censuraban lo impropio de su conducta, volvió a la carga con nuevas fuerzas, como si estuviese completamente sano. El combate se mantenía indeciso entre los dos contendientes, que chocaban como los vientos contrarios de una tempestad, como dos nubes tormentosas que se lanzan rayos y sin deshacerse, entre el estrépito de los truenos, se encrespan elevándose. Friedrich von Trota se apoyó en el suelo con el escudo y la espada en la mano, como si quisiera enraizarse allí; clavadas sus espuelas hasta enterrarse y hundidos los tobillos y las piernas en la tierra, libre del empedrado, se defendía de los pérfidos golpes del conde, que ágil y diestro, lo atacaba por todas partes y al mismo tiempo se protegía la cabeza y el pecho.
Ya duraba la lucha casi una hora, incluido el escaso tiempo que ambos participantes habían descansado para tomar aliento, cuando se levantó un murmullo entre los espectadores que se hallaban en el palco. Esta vez no parecía dirigido al conde Jakob, que por su celo demostraba querer terminar el combate, sino hacia el señor Von Trota, que permanecía hincado en el mismo lugar, pues causaba extrañeza su absoluta abstención de todo ataque. El señor Von Trota, aunque su conducta estuviese sólidamente fundamentada, comprendía muy bien que no podía ofrecerse como víctima, según lo exigían aquellos que decidían acerca de su honor; avanzó con paso firme desde el lugar donde había decidido permanecer atrincherado de esta manera tan natural y descargó algunos mandobles sobre la cabeza de su enemigo, cuyas fuerzas flaquearon, aunque aguantó los golpes con su escudo. Pero justamente en estos primeros momentos en que la lucha parecía cambiar, sufrió el señor Von Trota una desgracia que en apariencia no tenía relación alguna con los altos poderes que regían el combate: tropezó, al enredarse su estribo con sus espuelas, y se desplomó hacia adelante; y mientras caía de rodillas, agobiado por el peso del yelmo y de la armadura que le impedían el movimiento, con la mano derecha hundida en el polvo, el conde Jakob Barbarroja, de la manera menos noble y caballeresca, le clavó la espada en el costado que ofrecía al ataque.
El señor Von Trota, con un gemido de dolor, se levantó del suelo. Se encajó la celada sobre los ojos y, volviendo el rostro hacia su enemigo, hizo ademán de proseguir la lucha, pero con el cuerpo encorvado por el dolor, apoyándose sobre su daga, sintió que la oscuridad le cubría la vista; entonces, por segunda vez el conde le asestó el venablo en el pecho, debajo del corazón, de modo que, deshecha su armadura, el señor Von Trota cayó pesadamente al suelo, abandonando la espada y el escudo. El conde, después de haber apartado sus armas, le puso el pie sobre el pecho y así permaneció hasta el tercer toque de trompeta, mientras los espectadores y el mismo emperador se levantaron de sus asientos, prorrumpiendo en gritos sofocados de terror y compasión. La señora Helena, seguida de ambas hijas, se precipitó hacia su amado hijo, que se retorcía de dolor entre el polvo y la sangre.
—¡Oh, mi Friedrich! —gritó arrodillándose, inclinada sobre su rostro. Entretanto la dama Littegarde, desmayada y sin conocimiento, era levantada del suelo y transportada por dos esbirros a la prisión—. ¡Oh, qué malvada, qué depravada! Atreverse a aparecer aquí teniendo conciencia de su culpa; ¡qué atrevimiento, armar el brazo de su noble y fiel caballero y empujarlo a un desafío injusto ante el juicio de Dios!
Y mientras así clamaba, levantó a su amado hijo, ayudada por sus hijas, que lo liberaban de la armadura, y trató de contener la sangre que manaba de su noble pecho. Pero en esto, los esbirros entraron y por orden del emperador lo hicieron prisionero y lo pusieron sobre unas parihuelas con ayuda de algunos médicos, para encaminarse hacia la prisión, seguidos por una gran multitud, donde les sería permitido, tanto a la señora Helena como a sus hijas, permanecer hasta el momento de su muerte que nadie ponía en duda. Con todo, se vio muy pronto que las heridas del caballero Von Trota, aunque tocaban partes vitales y delicadas, por especial providencia del cielo, no eran mortales; es más, pasados algunos días, los médicos que lo asistían aseguraron a la familia que recuperaría las fuerzas, ya que la energía de su naturaleza era grande y no sufría mutilación alguna. Tan pronto recobró el conocimiento, del que se hallaba privado a causa de los dolores, no cesó de preguntar a su madre qué era de la dama Littegarde. No pudo evitar las lágrimas cuando consideró que estaba en la soledad de la cárcel, entregada a la más espantosa desesperación, y suplicó a sus hermanas, acariciándoles la barbilla, que la visitasen y le diesen consuelo.
La señora Helena, extrañada de esta petición, le rogó que olvidase a la infame desvergonzada, pues creía que el delito que el conde Jakob había mencionado ante el tribunal y que gracias al resultado del desafío se había puesto en claro, debía perdonarse, pero no la desvergüenza y el atrevimiento de quien, teniendo conciencia de su culpa, había hecho recaer el delito, sin consideración alguna, sobre su noble amigo, sometiéndolo al santo juicio de Dios, como si hubiese sido inocente.
—¡Ah, madre mía! —repuso el canciller Von Trota—. ¿Qué mortal osaría interpretar los misteriosos designios del juicio de Dios?
—¡Cómo! —dijo la señora Helena—. ¿Acaso no está claro el sentido de la sentencia divina? ¿Por desgracia no has caído de manera evidente y definitiva bajo la espada de tu rival?
—En efecto —repuso el señor Von Trota—, por unos instantes estuve bajo su poder. Pero, ¿acaso he sido vencido? ¿Acaso no estoy vivo? ¿Acaso no revivo de nuevo, como si el soplo celeste me reanimara? Quizá dentro de pocos días, con fuerzas dobladas y triplicadas, podré reanudar la lucha, que solo ha sido aplazada por un suceso imprevisto.
—¡Qué insensato! —exclamó la madre—. ¿No sabes que hay una ley que impide reanudar la lucha una vez que el juez de campo la ha dado por terminada, y que no es posible volver a combatir por la misma causa ante el tribunal divino?
—Da igual —repuso enojado el canciller—. ¿Qué me importan a mí estas arbitrarias leyes de los hombres? ¿Puede considerarse terminada una lucha que no acaba sino con la muerte de uno de los combatientes, si bien se examinan y se aprecian de modo razonable todas las circunstancias? ¿Y no podría yo, cuando me haya restablecido de este contratiempo, si me es permitido, volver a combatir nuevamente con mi espada para lograr que la sentencia divina no sea tan limitada y estrecha de miras como la de ahora?
—No obstante —repuso la madre pensativa—, estas leyes, a las que no das importancia, son las que rigen y predominan; ellas expresan, sean o no razonables, la fuerza de las leyes divinas y descargan sobre ustedes toda la dureza de una justicia que los considera una pareja criminal digna del mayor desprecio.
—¡Ay —gritó el señor Von Trota—, esto es precisamente lo que me sume en la mayor desesperación! La vara de la justicia, cómo ha caído sobre ella; y yo que tenía que demostrar su virtud y su inocencia ante el mundo entero, soy el causante de su desgracia. ¡Un paso en falso sobre las correas que sujetaban mis espuelas, con el que seguramente Dios habrá querido castigar mis propios pecados, será la causa de que su bello cuerpo sea pasto de las llamas y su memoria sea mancillada para siempre!
Al proferir estas palabras, se le saltaron las lágrimas, presa de un ardiente dolor varonil; se volvió, tras coger su pañuelo, hacia la pared, en tanto la señora Helena y sus hijas permanecieron arrodilladas en silencio y muy conmovidas, al pie de la cama, y mezclaron sus lágrimas con las suyas al tiempo que besaban sus manos. Entretanto, el vigilante de la torre hizo su aparición trayendo comida para él y los suyos. Como el señor Von Trota le preguntase qué tal se encontraba Littegarde, escuchó las palabras lacónicas e indiferentes que le informaban que yacía sobre un montón de paja y que desde el día en que fue encarcelada no había vuelto a proferir palabra. El señor Von Trota, al escuchar estas noticias, quedó sumamente afligido; le encargó que dijese a la dama, para mayor tranquilidad suya, que la providencia divina le había concedido entrar en una franca convalecencia y le pedía permiso para en cuanto recuperase la salud, si el alcalde lo permitía, poder ir a visitarla en su prisión. Pero la respuesta que obtuvo, después de que el vigilante de la torre la agarrara del brazo y la moviera repetidamente, vigilante al que ella, hundida sobre la paja como una demente no parecía escuchar ni ver, fue solo «no», mientras estuviera sobre la tierra no quería ver a nadie; e incluso se supo que el mismo día hizo entrega al vigilante de un escrito de su propia mano para que no dejase entrar a nadie y menos al canciller Von Trota; de tal suerte que este, muy afligido por su estado, pasados algunos días, cuando sintió que se renovaban sus fuerzas, solicitó el permiso del vigilante, y con la seguridad de ser perdonado, en compañía de su madre y de sus hermanas, se dirigió a la habitación de la dama Littegarde.
Pero, ¡quién podría describir el espanto de la infeliz Littegarde cuando, al escuchar un ruido aproximándose a la puerta, se levantó del jergón con el cabello suelto y el seno a medio cubrir, y se encontró que, en vez del vigilante de la torre, al que esperaba como de costumbre, se hallaba su noble y excelente amigo, en cuyo rostro se reflejaban huellas de los sufrimientos pasados, como una aparición dolorosa e impresionante, mientras se apoyaba en los brazos de Bertha y Kunigunda!
—¡Fuera! —gritó, retrocediendo hacia su yacija, con expresión desesperada y ocultando el semblante entre sus manos—. ¡Fuera, si todavía tienes una chispa de compasión en tu pecho!
—¿Cómo, mi querida Littegarde? —repuso el señor Von Trota.
Y acercándose a ella, apoyado en su madre, se inclinó con una emoción indecible para coger su mano.
—¡Fuera! —gritó temblorosa, arrodillada sobre la paja—. Si no quieres que me vuelva loca, no me toques. Eres un monstruo; ¡me espanta menos el fuego llameante que tú!
—¿Que soy un monstruo? —preguntó el señor Von Trota asombrado—. Mi querida Littegarde, ¿cómo le deparas a tu querido Friedrich este recibimiento?
Cuando dijo estas palabras, Kunigunda, a una señal de su madre, le acercó una silla invitándolo a que tomara asiento, ya que se encontraba débil todavía.
—¡Oh, Jesús mío! —gritó Littegarde en una angustia espantosa, con el rostro apoyado en el suelo y suplicante—. Vete de este cuarto, amor mío, y déjame. Abrazaré tus rodillas con el mayor fervor, derramaré más lágrimas a tus plantas, y como un gusanillo que se retuerce en el polvo te suplico que tengas piedad y te vayas inmediatamente de mi cuarto y me dejes, señor y dueño mío.
El señor Von Trota se conmovió al oírla:
—Littegarde, ¿acaso mi vista te resulta tan insoportable? —le preguntó, mirándola fijamente.
—Espantosa, insoportable, aniquiladora —repuso Littegarde, ocultando el rostro y retorciéndose las manos con desespero—. Me agrada más mirar el infierno, con todos sus horrores y sus penas, que la primavera de tu semblante amoroso y reverente.
—¡Dios del cielo! —gritó el canciller—. ¿Qué debo pensar de esta contrición de tu alma? Dime, infortunada, ¿acaso el juicio de Dios ha dicho la verdad y eres culpable del crimen de que te acusa el conde ante el tribunal?
—Culpable, desterrada, depravada, juzgada y condenada temporalmente, y para toda la eternidad —gritó Littegarde, golpeándose el pecho con rabia—. Dios es verdadero y no miente nunca; vete, pierdo el sentido, mis fuerzas se desvanecen. Déjame sola con mi dolor y mi desesperación.
Al oír estas palabras, el señor Von Trota se desmayó y, mientras Littegarde se cubrió la cabeza con un velo y se tendió en el jergón, como para despedirse del mundo, Bertha y Kunigunda se abalanzaron gimiendo sobre su desvanecido hermano y trataron de animarlo.
—¡Maldita seas! —gritó la señora Helena, al ver que el canciller abría los ojos—. ¡Maldita seas más allá de la tumba, por toda la eternidad, no por la culpa que confiesas, sino por la crueldad y la falta de piedad de que das muestras y que ha recaído sobre mi propio hijo! ¡Qué loca he sido! —continuó, volviéndole la espalda despectivamente—. Si hubiera dado crédito a una sola de las palabras que me dijo el prior del monasterio de los agustinos un instante antes de que comenzase el juicio de Dios, y que el mismo conde, con gran devoción en aquella hora tan decisiva, le dijo en confesión… A él le contó toda la verdad del asunto y juró por la santa hostia que era cierto lo de esta desgraciada; luego le mostró la puerta del jardín por la que había entrado, conforme a lo pactado, al caer la noche, y le describió la estancia de la torre del castillo que no estaba habitada, y a la que, sin ser visto por los guardianes, fue conducido por ella, y el lecho con lujosos cojines, adornado y cubierto de un dosel, donde ambos secretamente celebraron su orgía. ¡Un juramento hecho en tales momentos no puede ser falso! Si yo, ciega de mí, le hubiera dado el menor indicio a mi hijo, aunque fuese al comienzo del desafío, le hubiera abierto los ojos y lo hubiese podido librar del abismo en que iba a caer. Pero ven, hijo —exclamó la señora Helena, cogiendo suavemente al señor Von Trota y dándole un beso en la frente—. La indignación con que nos dirigimos a ella todavía la honra; permitámosle mirar nuestras espaldas, ya que aniquilada por los improperios con que la honramos se entregará a la desesperación.
—¡Qué desgraciada! —repuso Littegarde levantándose, irritada al oír estas palabras. Apoyó su frente dolorosamente sobre sus rodillas, y mientras derramaba abundantes lágrimas en su pañuelo dijo:
—Recuerdo que mis hermanos y yo, tres días antes de la noche de san Remigio, estuvimos en su castillo; como de costumbre, él había organizado una fiesta en mi honor, y mi padre, que veía con agrado que se festejase mi juventud florida, me obligó a aceptar la invitación y a acudir acompañada de mis hermanos. Más tarde, cuando terminó la danza y me dirigí a mi alcoba, encontré un billete sobre la mesa, escrito de mano desconocida y sin firmar, que contenía una declaración amorosa. Sucedió que mis dos hermanos, debido a los preparativos de nuestro viaje al día siguiente, se hallaban en mi habitación, y como yo estoy acostumbrada a no tener secretos para ellos, les mostré, muda de asombro, el extraño descubrimiento que acababa de hacer. Ellos, que conocían la escritura del conde, se pusieron furiosos y el mayor estaba dispuesto a dirigirse inmediatamente con el escrito a su cámara, pero el joven le hizo ver qué peligroso era dar un paso semejante, ya que el conde había tenido buen cuidado de no firmar la carta, tras lo cual, ambos experimentaron un sentimiento de humillación después de este comportamiento tan injurioso; esa misma noche tomaron el carruaje conmigo, decididos a no volver nunca más a honrar con su presencia el burgo del conde, para dirigirse al castillo de nuestro padre. Y esta es la única relación —añadió— que yo he tenido con este vil, con este infame.
—¿Es posible? —dijo el canciller, mientras volvía el rostro bañado en lágrimas—; estas palabras me suenan como música celestial. Vuelve a repetírmelas —dijo después de una pausa, mientras se ponía de rodillas con las manos juntas—. Dime que no me has traicionado y que sí estás libre de la culpa de que te acusaban ante el tribunal.
—Amado mío —suspiró Littegarde, besando sus manos. —¡Eres inocente —gritó el canciller—, eres inocente!
—Como un niño recién nacido, como la conciencia de un ser que vuelve de confesarse, como el cadáver de una monja que ha tomado el hábito en la sacristía.
—¡Oh, Dios todopoderoso —gritó el señor Von Trota, abrazando sus rodillas—, gracias! Tus palabras me devuelven la vida; la muerte ya no me espanta, y la eternidad, aunque se extienda ante mí como un mar inmenso de penas, me parece un reino cuajado de miles de soles brillantes.
—¡Infeliz! —dijo Littegarde, retrayéndose—. ¿Cómo es posible que des crédito a mis palabras?
—¿Por qué no? —preguntó el señor Von Trota enrojeciendo.
—¡Loco! ¡Necio! —gritó Littegarde—. ¿Acaso el juicio de Dios no ha decidido en contra mía? ¿No has sido vencido por el conde en aquel funesto desafío, y él mismo acaso no ha defendido ante el tribunal la verdad de su acusación contra mí?
—¡Oh, mi amada Littegarde! —exclamó el canciller—, evita caer en la desesperación, procura que el sentimiento que vive en tu pecho sea como una roca firme, agárrate a él y no vaciles, aunque la tierra y el cielo se desplomen arrastrándote. Si dos pensamientos nos desconciertan, escojamos el más razonable y el más normal, y antes de que te creas culpable es preferible que pienses que he vencido en el desafío, donde he luchado por ti. Dios mío, señor mío —añadió casi al momento, escondiendo su semblante entre las manos—, evita también que mi alma caiga en el desconcierto. Creo, y es tan verdad como que me he de morir, que no seré vencido por la espada de mi enemigo, ya que aunque he mordido el polvo, he vuelto a recobrar la existencia. ¿Qué obligación tiene la sabiduría divina de mostrar y de manifestar la verdad en el preciso instante de la apelación? ¡Oh, Littegarde —añadió con gran decisión, mientras estrechaba sus manos entre las suyas—, mientras conservemos la vida miremos hacia la muerte, y en la muerte contemplemos la eternidad y una fe firme e inquebrantable: tu inocencia, gracias al desafío en el que he luchado por ti, saldrá a la luz del claro sol!
Luego de estas palabras, entró el guardián, y como la dama Helena permaneciese llorando sentada, apoyada sobre la mesa, le hizo ver que tantas emociones iban a ser perjudiciales para la salud de su hijo, de modo que el señor Von Trota, persuadido por los suyos, con el convencimiento de haberla consolado y al mismo tiempo haber recibido consuelo, volvió a su prisión.