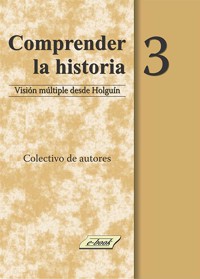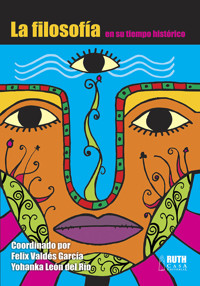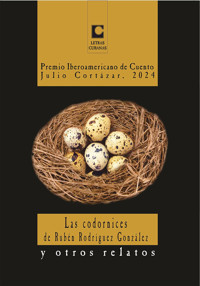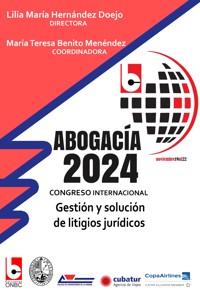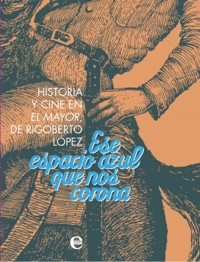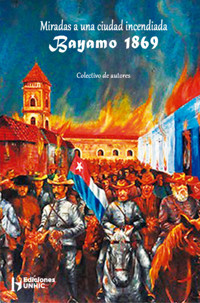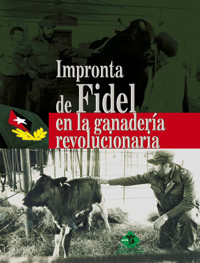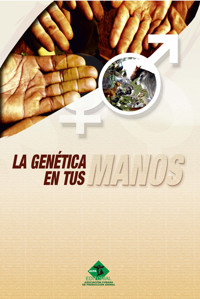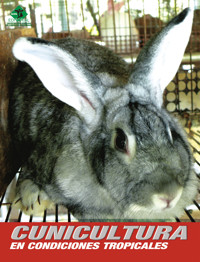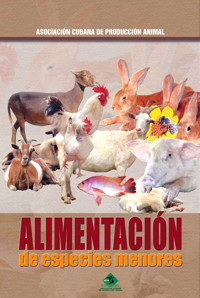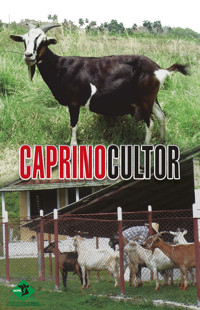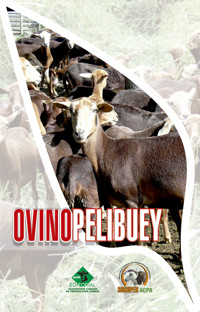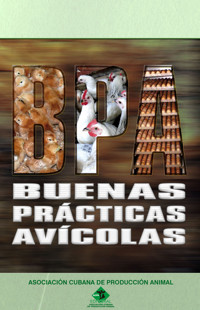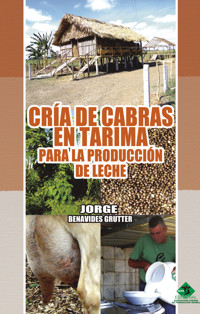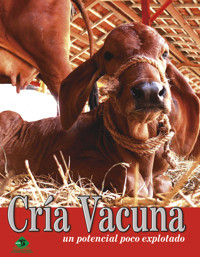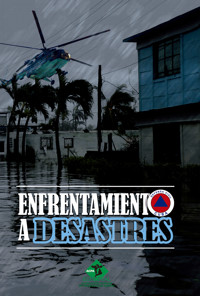Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La seguridad es esencial para los seres humanos: la personal, la de nuestra familia, la del país en que vivimos y la de toda la humanidad. Seguridad implica que las cosas más valiosas en nuestra existencia están a salvo y no serán enajenadas o dañadas por la naturaleza u otras personas, ya sean por actos fortuitos o intencionados. Por esta razón el Colegio de Defensa Nacional de la República de Cuba consideró conveniente escribir este libro, contando con la colaboración de reconocidos especialistas y profesores, en el que se devela a los lectores los múltiples problemas que amenazan la seguridad del mundo, contribuyendo así a su conocimiento, enfrentamiento y solución.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 813
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición:Isora Gutiérrez RomeroDiseño de cubierta:Dr. C. Juan Carlos Garnier Galán
Diseño interior:Bárbara Valdés CarballidoCorrección:Isora Gutiérrez Romero
Revisión técnica: Sarai Rodríguez Liranza
Cuidado de la edición:Tte. cor. Ana Dayamín Montero DíazFotos: Internet
© Juan Carlos Garnier Galán; Leyla Carrillo Ramírez;
Ramón Pichs Madruga; Leyde E. Rodríguez Hernández y otros, 2022
© Sobre la presente edición:Casa Editorial Verde Olivo, 2022
ISBN 9789592245532
Esta obra puede ser reproducida total o parcialmente con fines educacionales u otros no comerciales, previa coordinación con la editorial. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Casa Editorial Verde Olivo Avenida de Independencia y San Pedro Apartado 6916. CP 10600 Plaza de la Revolución, La [email protected]
Gratitud especial al Colegio de Defensa Nacional, a cuyo trigésimo aniversario se dedica esta obra.
Al líder de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, por el enorme acervo de conocimientos, principios y sabiduría que nos legó.
A la dirección del Colegio de Defensa Nacional, por el apoyo y facilidades brindadas para realizar este trabajo.
A todas las instituciones, autores y revisores, por aceptar la invitación a sumarse al proyecto, pese al cúmulo de misiones, tareas y responsabilidades, las que supieron compaginar con su participación en este libro.
Al presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, por su apoyo incondicional.
A la Casa Editorial Verde Olivo, por su profesional y dedicado empeño.
A la memoria de los compañeros Rodolfo Reyes Rodríguez y Blanca Munster Infante, autores de partes de la obra, quienes fallecieran durante el proceso editorial.
Prólogo
Es esta una obra imprescindible. El peligroso mundo en que vivimos, donde imperan guerras y doctrinas de dominación a escala planetaria, el chantaje y la coacción, los desastres naturales, el cambio climático y la depredación del medioambiente y, ahora, pandemias como la Covid-19, obligan a tener una visión muy clara de los problemas de seguridad de naturaleza global que, inevitablemente, tienen un impacto en todos los países del mundo y de los que el nuestro no está exento.
Ninguna institución mejor que el Colegio de Defensa Nacional (Coden) para emprender esta tarea, que ha sido una de sus razones de ser durante tres décadas, lo que podemos atestiguar aquellos que hemos sido alumnos y profesores de esa prestigiosa institución.
El Coden ha tenido, además, la excelente iniciativa de reunir a importantes académicos del país, quienes han sido capaces de abordar el tema con la necesaria integralidad, desde el conflicto y la guerra, hasta las problemáticas económicas, comerciales, ambientales, humanitarias y otras que, ineludiblemente, son aristas inseparables de la seguridad nacional e internacional, sobre todo en la actualidad.
Para aquellos que hemos dedicado buena parte de nuestras vidas al abordaje de los problemas de la seguridad internacional, sobre todo desde la perspectiva de preservar la independencia y la soberanía de nuestro país, esta obra, que se publica con motivo del trigésimo aniversario del Coden, constituye un compendio abarcador de aquellas situaciones que de una forma u otra hemos debido enfrentar y de las posiciones que hemos defendido.
Para quienes se inician en el estudio y la práctica de los problemas de la seguridad, constituye una fuente inmensa de conocimientos y experiencias que debe resultarles de inapreciable utilidad.
Ahora bien, para comprender cabalmente la esencia de los problemas de seguridad presentes en el planeta, es imprescindible conocer con profundidad la naturaleza del imperialismo que, si bien mantiene la esencia de inequidad y rapiña definida magistralmente por Lenin, asume nuevas características que lo hacen aún más peligroso.
De ello es ejemplo la política agresiva del actual gobierno de los Estados Unidos. Es una clara demostración de la importancia de conocer al imperialismo de hoy y saber enfrentarlo en todas las dimensiones que el concepto seguridad nos propone.
Debemos ver este enfrentamiento, tanto en lo que atañe al bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y los demás intentos del vecino del norte de destruir a la Revolución Cubana, como a sus acciones de guerra comercial con otras naciones como vehículo de coerción; a sus posiciones frente al cambio climático; a los intentos de desestabilizar a las sociedades de países que no se les doblegan, de lo que la República Bolivariana de Venezuela es ejemplo, entre otras tantas situaciones conflictivas en el mundo de hoy.
Una de las víctimas más evidentes de la actual política del imperialismo estadounidense es el multilateralismo y su principal exponente, la Organización de Naciones Unidas (Onu), el incumplimiento de los principios de la Carta de la Onu por parte del imperio no es un fenómeno nuevo, pero nunca se había visto con tanta intensidad y desfachatez. Ya se emplea el chantaje de manera asidua y con total impunidad y el irrespeto a los órganos que integran el organismo mundial, al que se considera como irrelevante, se ha convertido en una constante.
Sin embargo, como claro reflejo de la doble moral que impera en la política imperialista, sí está dispuesto a utilizar a las Naciones Unidas cuando conviene a sus intereses, sobre todo el Consejo de Seguridad, que a pesar del contrabalance que representa la presencia de Rusia y China, sigue siendo una amenaza para los países que no se pliegan al designio imperial.
Ya desde principios de la década del noventa, la creación de un nuevo orden mundial a la hechura de las grandes potencias capitalistas y, sobre todo, de los Estados Unidos, ha sido la principal divisa del imperialismo. El unipolarismo actual y las acciones unilaterales que genera afectan a todos los confines del planeta y en todas las esferas de la vida.
Al propio tiempo, no se puede ver el concepto asociado exclusivamente a cómo la política imperial afecta la seguridad internacional y la seguridad nacional de todos los Estados, sino también hay que verla a la luz del sesgado uso que de dicho concepto hace el gobierno de los Estados Unidos.
Para Washington, se protege su seguridad nacional con su creciente presupuesto militar y el despliegue de sus fuerzas en numerosos países; con su presencia en Siria como elemento geopolítico y para garantizar el acceso a los recursos naturales de ese país; con las amenazas contra Irán; con la consideración en sus estrategias de seguridad nacional más recientes de presentar a China y Rusia como países “adversarios”, para no decir “enemigos”; con las medidas subversivas contra Cuba y Venezuela y los respectivos bloqueos económicos; y con su más reciente actitud de renegar de importantes tratados en materia de desarme, como el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (Salt II) y, más recientemente, sus amenazas también de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos.
No podemos olvidar que, independientemente de lo que se nos ha querido hacer ver, si bien la guerra fría terminó en sus concepciones más tradicionales, la amenaza y el empleo de la fuerza por parte de los Estados Unidos no concluyó. La caída del socialismo en Europa Oriental y el desmembramiento de la Unión Soviética trajo por efecto directo la desaparición de las excusas del imperio para mantener presupuestos militares cada vez más altos, elementos de disuasión nuclear cada vez más poderosos y bases, flotas y contingentes militares desplegados en casi todos los confines del planeta. Por tanto, necesitaba otro “enemigo”: el terrorismo, pero siempre sobre la base de que hay “terroristas buenos” y “terroristas malos”, de que existen “mis terroristas” y “los terroristas de otros”, de que aquellos que no se pliegan a mis designios son “terroristas” por definición.
Lo demuestra también la reimposición de la doctrina Monroe y sus corolarios más modernos, la doctrina Truman y la doctrina Eisenhower, por ejemplo, que buscan no solo consolidar su dominación sobre las tierras de nuestra América, sino la desaparición del socialismo, como postulara el presidente estadounidense Donald Trump.
Aunque es cierto que para poder comprender los problemas de seguridad más acuciantes que el imperialismo nos impone, ese “enemigo universal” como lo calificó nuestro Comandante en Jefe, debemos verlos en el plano de la guerra y la paz y, con mucha atención, en lo que atañe a la subversión y desestabilización de naciones por los más diversos medios: políticos, económicos y militares, en el mundo de hoy no se puede hablar de seguridad internacional, y mucho menos de seguridad nacional, solo en términos de la guerra y la paz, de los conflictos y su solución.
Ya, por ejemplo, el cambio climático se ha transformado en un problema de seguridad nacional para muchos países y, si no, habría que preguntarles a muchas pequeñas naciones insulares, incluidas nuestras vecinas del Caribe, que corren el riesgo de desaparecer por sus efectos.
La forma en que el gobierno de los Estados Unidos ha manejado la pandemia de la Covid-19 es un ejemplo adicional. No solo su irresponsabilidad, sino su negativa a convertirse en parte importante de la necesaria cooperación internacional que debía haber generado este fenómeno, lo demuestran.
El narcotráfico, la corrupción y la delincuencia transnacional organizada; las crisis alimentarias que amenazan a millones de personas y la estabilidad de naciones, sobre todo en África Subsahariana; la ciberguerra; y las migraciones incontroladas; entre otros fenómenos, también constituyen amenazas a la seguridad nacional de tantos otros.
Ahora bien, todo análisis acerca de seguridad debe incluir también aquellos elementos conceptuales que se deforman, pero con un impacto práctico de peso. ¿Cómo se concibe hoy la cooperación internacional? ¿Acaso en ella no inciden de forma determinante la condicionalidad y la politización? ¿Cómo se abordan hoy las masivas violaciones a los derechos humanos? ¿Acaso en dicha problemática no inciden también la politización, la selectividad y los dobles raseros? ¿No imperan aquí, como en el terrorismo, los “violadores malos” y los “violadores buenos”?
En fin, vivimos en una época en que el profundo conocimiento de las diversas dimensiones de la seguridad, en todas sus aristas, se convierte en una necesidad imperiosa no solo para los estudiosos de la materia sino, principalmente, para aquellos cuya función es definir las líneas políticas del país y garantizar su defensa. Esta obra cumple ese propósito.
Abelardo Moreno Fernández
Preliminar
La redacción de este libro y su entrega a la editorial concluyó en el mes de mayo de 2020. Las restricciones de las actividades impuestas por la pandemia de la Covid-19 recién comenzaban lo cual provocó un retraso imprevisto en todo el proceso de edición, aun cuando este nunca se detuvo.
En este periodo han ocurrido hechos importantes que ratifican los postulados expresados en estas páginas, pero por lo antes dicho no aparecen reflejados.
Desde el punto de vista de lo planteado en el capítulo acerca del injusto e irracional orden económico y social capitalista prevaleciente en el mundo, la pandemia puso de evidencia la incapacidad del sistema capitalista para dar respuesta eficaz a fenómenos de este tipo, y las debilidades de los sistemas de salud, incluso de los países más desarrollados.
El cambio climático sigue mostrando cuan peligroso puede ser para la seguridad. El verano de 2021 trajo olas de calor e incendios forestales que arrasaron grandes superficies en diversos países, muchos de ellos aún incontrolados.
La derrota electoral de Donald Trump y la llegada de la nueva administración de Joe Biden no reportó cambios significativos a las políticas de intromisión en los asuntos internos de otros Estados, la promoción de la subversión y la guerra no convencional. El mantenimiento de las medidas tomadas por la anterior administración contra Cuba, y la adopción de otras, así lo demuestran.
El incremento de las tensiones entre los países de la Otan y Rusia, la violación de las aguas territoriales de este país por un buque británico en el mar Negro, las maniobras conjuntas de unidades militares de los Estados Unidos y Corea del Sur en la península coreana, la continuación de la ocupación militar por fuerzas estadounidenses de partes del territorio de Siria, mantienen en peligro la paz en esas regiones. Muy relevante también ha sido la reciente creación de la alianza militar entre los Estados Unidos, Reino Unido y Australia (Aukus) que según los expertos está dirigida contra la República Popular China.
Los sucesos del 11 de julio de 2021 en Cuba no solo pusieron de manifiesto la injerencia estadounidense, sino que ratificaron el peligroso rol que está desempeñando el empleo masivo de la desinformación en el mundo de hoy. Aunque fracasó en su objetivo, la campaña desinformativa llevada a cabo en las redes sociales y replicada por los grandes medios de comunicación abandonó cualquier atisbo de ética y objetividad, y echó mano a las más burdas mentiras, falsificaciones y tergiversaciones sobre lo ocurrido, lo cual intentaba implantar en la opinión pública una imagen de pacífico levantamiento popular masivo en el país, y de una brutal represión por las instituciones de seguridad del Estado cubano. Las declaraciones de figuras e instituciones políticas de los Estados Unidos y algunos países aliados, fundamentalmente europeos y latinoamericanos, algunos con un historial bochornoso de violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos, son también una demostración adicional de la manipulación que se hace de este delicado tema.
La judicialización de la política es otra problemática que ya se apresta a tomar sus primeras víctimas en el gobierno progresista recién llegado al poder en Perú en julio de 2021. No habían transcurrido ni dos semanas y ya comenzaban las imputaciones de la fiscalía peruana a figuras del gobierno por lavado de dinero, son los casos de Guido Bellido, recién nombrado primer ministro; Vladimir Cerrón, fundador y líder del partido de gobierno Perú Libre; y Waldemar Cerrón, portavoz del grupo parlamentario de Perú Libre en el Congreso.
Por último, la pandemia de la Covid-19 ha demostrado las graves implicaciones que, para la salud, la economía y la seguridad en general tiene este tipo de evento. Un año y medio después de iniciada se ha extendido por todo el planeta y ya reporta más de 200 millones de casos y más de cuatro millones de fallecidos por su causa. Pero lo más grave es que aún no se avizora su final a corto plazo y estas cifras pudieran multiplicarse.
Dr. C. Juan Carlos Garnier Galán
Introducción
Solo unos minutos antes de escribirse las primeras páginas de este libro, el 7 de noviembre de 2019, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobaba con abrumadora mayoría de 187 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la resolución titulada: “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba”. Por casi tres décadas este órgano ha aprobado cada año una resolución de igual título, precediéndola por un debate en el que los representantes de múltiples grupos regionales y Estados de las más variadas tendencias ideológicas y sistemas políticos, en su inmensa mayoría, han condenado, criticado y denunciado el ya sexagenario bloqueo y exigido su levantamiento. Sin embargo, la reiterada posición estadounidense ha sido arrogante, al desconocer esos llamados de la comunidad internacional, tratar de justificar sus actos con pretextos y falacias de toda índole y, en la práctica, mantener e incluso recrudecer su accionar genocida y violatorio del derecho internacional. En este acto se pone de manifiesto uno de los múltiples problemas de seguridad que enfrenta la humanidad.
Una simple instantánea del mundo en el momento en que se elaboraba este texto muestra la variedad de fenómenos que preocupan a millones de seres humanos en el planeta: una pandemia originada por un nuevo tipo de coronavirus; guerras en Siria, Yemen y otros países; gigantescos incendios forestales en Brasil y Australia; golpe de Estado en Bolivia; asesinatos casi diarios de líderes sociales y ex guerrilleros en Colombia; multitudinarias y continuadas protestas sociales en Chile y Francia; plan unilateral estadounidense para legitimar el despojo territorial y ocupación colonial de Palestina por parte de Israel; caravanas de migrantes que marchan desde Centroamérica hacia la frontera de los Estados Unidos con México; imposición de sanciones económicas unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos contra empresas y gobiernos por disímiles causas, como: el tendido de un gasoducto entre Rusia y Alemania; el desarrollo e introducción de la tecnología 5G en telecomunicaciones por una entidad China; el desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos por Irán; la negativa de los gobiernos revolucionarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua de abandonar el rumbo escogido por sus pueblos…
Esta obra ha sido fruto de la colaboración de un amplio número de instituciones y autores con extensa experiencia en el estudio de los diferentes asuntos que se abordan.
Tiene el propósito de develar y sistematizar las principales problemáticas que presenta la seguridad internacional en la actualidad, sus causas, interrelaciones y complejidades. Más que explorar en toda su profundidad cada uno de los problemas se procura hacer un enfoque holístico, partiendo de una concepción materialista y dialéctica.
En los primeros capítulos se revisan las principales teorías acerca de las relaciones internacionales prevalecientes en el siglo XXI, y se realiza una aproximación teórica a los conceptos de seguridad, seguridad nacional, seguridad internacional, problema de seguridad, entre otros. Se aportan definiciones novedosas de utilidad para los estudiosos del tema y también desarrolla una clasificación de los problemas de seguridad, además, se analiza la interrelación entre ellos.
Los subsiguientes capítulos se dedican a tratar cada uno de los principales problemas de seguridad que existen en el mundo de hoy.
El primer problema tratado es el injusto e irracional orden económico y social capitalista prevaleciente, el cual no solo es uno de los más graves sino la causa originaria de los restantes problemas de seguridad.
No menos significativo es el deterioro medioambiental que, en sus múltiples manifestaciones, amenaza nuestro ecosistema y, con él, las fuentes de la vida en el planeta.
A continuación, se abordan las políticas imperialistas seguidas por los Estados Unidos y sus aliados como el unilateralismo y el injerencismo en los asuntos internos de otros Estados.
También son tratados dos peligrosos fenómenos relacionados entre sí: la guerra y la ciberguerra; el primero tan antiguo como la propia sociedad humana y el segundo de reciente aparición.
Aunque la enorme tragedia para la humanidad que representó la Segunda Guerra Mundial llevó a las grandes potencias a negociar y establecer las bases de un nuevo sistema de relaciones internacionales y una organización de naciones soberanas cuyo propósito fundacional fue el mantenimiento de la paz, el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones y la cooperación internacional, la práctica ha demostrado las limitaciones de este organismo para lograrlo.
Las migraciones masivas, con sus impactos, tanto en los países emisores como en los de tránsito y en los receptores, así como la pérdida de talentos, especialmente preocupante para los países subdesarrollados, y otros asuntos relacionados son tratados en otro apartado.
Las violaciones masivas de los derechos humanos en forma de genocidios, violencia y discriminación contra amplios grupos sociales por diversas causas, la esclavitud moderna; el empleo de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes es también objeto de análisis. Se profundiza en otra arista asociada a este problema: su manipulación con intereses políticos espurios, fundamentalmente, por las principales potencias imperialistas.
Aunque el terrorismo como fenómeno no es nuevo, a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2011 en los Estados Unidos, el término comienza a ser usado profusamente y, a menudo, de manera indiscriminada. El capítulo dedicado al tema aborda, su variante de táctica de lucha —empleada por ciertas organizaciones políticas— y la aún más grave y dañina: la de terrorismo de Estado.
El empleo masivo de la desinformación y la guerra cultural, como herramientas de las oligarquías para el logro de sus intereses de dominación, a escala nacional, regional y global, se tratan en sendos capítulos.
Otros dos problemas muy interrelacionados: la corrupción política y la guerra jurídica, son analizados para profundizar en sus formas de manifestarse y sus consecuencias de desconfianza de los ciudadanos en los sistemas político y judicial, con serios impactos en la gobernabilidad y la estabilidad de los Estados.
No solo la economía se ha transnacionalizado, el crimen organizado también lo ha hecho. La producción y comercialización de drogas, el contrabando de mercancías, la trata y explotación de personas, y el tráfico de armas, también son estudiados.
El último problema abordado corresponde a los desastres motivados por diversas causas y sus impactos.
Mientras los autores redactaban estas páginas un desastre de origen sanitario, la pandemia Covid-19, comenzaba azotar el mundo, que ha provocado millones de muertes, cuarentenas, cierres de fronteras, reducción de la actividad económica, y consecuencias de difícil pronóstico.
Aparecen numerosas referencias a ideas expresadas por el líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, porque ningún otro estadista contemporáneo ha sido capaz, como él, de identificar las causas de problemas existentes en el mundo que le tocó vivir, y plantear soluciones para ellos. Ideas que tienen total vigencia.
Por esta razón, finaliza la obra con una selección de su pensamiento acerca de los problemas de seguridad y las vías para su solución, fundamentados, en muchos casos, en la experiencia exitosa de la Revolución Cubana, y que aparecen en cientos de discursos, artículos de prensa, entrevistas concebidas y otros documentos del periodo posterior al triunfo del 1.o de enero de 1959, compilados para esta ocasión.
I. Generalidades sobre relaciones internacionales
Dr. C. Leyde Ernesto Rodríguez Hernández, Profesor Titular, vicerrector de Investigación y Posgrado del Isri.
A lo largo de la historia del moderno sistema de Estados, pueden distinguirse tres tradiciones o líneas de pensamiento básicas premarxistas, que constituyen el fundamento sobre el que se construye la disciplina Relaciones Internacionales. Ellas se encuentran en constante competición; en el interior de cada una existen diferencias de énfasis y argumentos, que dependen del autor que trata el asunto.
Por una parte, una tradición realista o hobbesiana —Thomas Hobbes— considera la política internacional como un estado de guerra. Señala como sus características más generales, derivadas de una visión pesimista de la naturaleza humana; que las relaciones internacionales representan únicamente un conflicto entre Estados, que semejan un juego de suma cero, es decir, el interés de cada uno supone la exclusión de los intereses de cualquier otro; estima que la clave de la actividad internacional es la guerra, por tanto, la paz es simplemente un periodo de recuperación entre una y otra. Afirma, como base de la conducta internacional, que cada Estado es libre de perseguir sus fines en relación con otros, sin restricciones morales o legales superiores a las que quiera imponerse el propio Estado, por consiguiente, los únicos límites a su acción derivan de los principios de la prudencia y la convivencia.
Por otra parte aparece la tradición universalista o kantiana —Immanuel Kant—, que ve el mundo internacional como una potencial comunidad de la humanidad. Considera esta tradición que la naturaleza esencial de las relaciones internacionales descansa no en el conflicto entre los Estados, sino en los lazos sociales transnacionales que unen a los seres humanos que son sujetos de los Estados. Dentro de esta potencial comunidad la política internacional es, en última instancia, eminentemente cooperativa, pues los conflictos de intereses existentes entre los Estados ocurren a nivel superficial de sociedad internacional. De igual forma, existen imperativos morales o legales que derivados del común interés de todos los hombres limitan la acción de los Estados.
Por último, está la tradición internacionalista o grocciana —Hugo Groccio— que se desarrolla entre las dos anteriores. Describe las relaciones internacionales en términos de sociedad de Estados o de sociedad internacional. Considera, frente a la tradición hobbesiana, que los Estados no están en situación constante de guerra, sino limitados en sus conflictos por reglas comunes e instituciones. Sin embargo, frente a la tradición kantiana, acepta la premisa hobbesiana de que los inmediatos miembros de la sociedad internacional son los Estados antes que los individuos. La política internacional, desde esta perspectiva, no expresa ni un total conflicto de intereses de Estados ni una total identidad en ellos, sino que semeja un juego distributivo y productivo, a la vez. Lo que más adecuadamente tipifica la vida internacional son los intercambios económicos y sociales entre Estados. La actividad internacional que mejor tipifica el mundo grocciano es el comercio o, de modo más general, las relaciones económicas y sociales entre Estados.
En términos prescritos, la tradición hobbesiana ve el comportamiento internacional del Estado, libre de toda restricción legal o moral, dictado exclusivamente por sus propios objetivos. Las ideas de moralidad o de legalidad son ajenas al ámbito internacional, a diferencia de la sociedad interna a no ser que se trate de la propia moral de Estado. Tanto la idea de vacío moral —Maquiavelo—, como la de moral de Estado —Hegel— tienen cabida en esta tradición. El único principio que rige en la conducta internacional del mundo hobbesiano es la prudencia, el cálculo a la hora de emprender acciones. Así, los acuerdos se respetan tan solo si ello forma parte del propio interés en un momento dado.
A diferencia del hobbesiano, la tradición kantiana cree que la conducta internacional es dictada por imperativos morales. Ahora bien, dichos imperativos no persiguen la cooperación entre los Estados sino la desaparición del sistema de Estados y su sustitución por una sociedad cosmopolita. Así, las reglas de coexistencia entre los Estados quedan relegadas ante los objetivos morales del kantiano, que dividen el mundo entre elegidos y condenados, oprimidos y opresores. Por tanto, no se plantean cuestiones tales como soberanía e independencia.
Por su parte, la tradición grocciana cree que la conducta del Estado está limitada por las reglas y las instituciones de su sociedad. Prudencia, moralidad y derecho confirmarían la lógica del comportamiento estatal, dispuesto a defender la existencia de dicha sociedad. Así, el grocciano niega, tanto la anarquía del hobbesiano, como la voluntad de emancipación del kantiano, buscando el punto medio: el mundo de orden. En efecto, anarquía, emancipación y orden, podrían constituir las palabras clave para definir cada una de las tradiciones.
La década de los treinta del siglo XX caracterizada por una creciente inestabilidad internacional y por la constatación del fracaso del sistema ginebrino, abre, en el campo de la teoría internacional, el debate entre idealistas y realistas.
El realismo político considera que la política internacional es lucha por el poder: los actores principales son los Estados, sobre todo las grandes potencias; prioriza temas de alta política y estratégicos; aboga por el balance del poder, para establecer un cierto orden mundial; es el paradigma que toma en consideración los factores de seguridad y poder que son inherentes a la sociedad humana.
Entre los principales presupuestos del realismo político sobresalen:
•Dado su pesimismo antropológico, niega la posibilidad de progreso. Fundado en el egoísmo y el deseo de poder de los hombres.• Los intentos de perfeccionar el sistema están condenados al fracaso.•Tiene una visión más determinista del proceso histórico, por lo que reconoce menos margen de actuación al obrar humano. Se puede tratar de entender el proceso de cambio histórico, pero no controlarlo.•No existe una armonía natural de intereses entre los Estados. Se mantienen en competición constante.•Existe una clara distinción entre los códigos de moral del individuo y del Estado.•Únicamente, la prudencia y la oportunidad deben actuar como límites de la acción.•La naturaleza anárquica del sistema lleva a una paz precaria e inestable que solo puede garantizarse mediante el equilibrio de poder, y no por el Derecho Internacional.El realismo político hunde sus raíces en una larga corriente de pensamiento que parte de Mencio, Kautilya y Tucídides; alcanza todo su esplendor en la Edad Moderna europea de la mano de Maquiavelo y Hobbes, hasta llegar al siglo XX.
Dicho realismo también se ha denominado política de poder. Es una teoría normativa orientada a la política práctica, que deriva sus postulados de esa misma política práctica y de la experiencia histórica. El estudio de la historia le sirve de fuente de inspiración para sus hipótesis y además, para mostrar lo acertado de ellas. En su concepción late un pesimismo antropológico que determina toda su teoría: el hombre es considerado pecador, pues no abandona ni por un instante el deseo de acrecentar su poder; la tarea del hombre de Estado es modelar el marco político, en el cual la tendencia humana hacia el conflicto quede minimizada; concentra su atención en el hombre político que vive para el poder.
El poder es la clave de la concepción realista. Dado lo conflictivo y anárquico del mundo internacional, la tendencia natural del Estado y su objetivo central es adquirir el mayor poder posible, pues concibe que la actuación del Estado en política internacional, depende del poder que posee. De esta forma, el poder es un medio para conseguir un fin y también, un fin en sí mismo.
La otra clave es la noción de interés nacional, que viene definida en términos de poder o que se identifica con la seguridad del Estado.
Considera que, en un sistema internacional caracterizado por la ausencia de un gobierno común, cada Estado necesita buscar su seguridad basándose en su propio poder y considerando con alarma el poder de sus vecinos.
Según el historiador británico Edward H. Carr,1 el poder político puede dividirse en tres categorías que son íntimamente interdependientes: militar, económico y sobre la opinión. El tipo de poder más importante es el militar ya que la última razón del poder en las relaciones internacionales es la guerra. Así, la guerra potencial se transforma en el factor dominante de la política internacional y la fuerza militar en el criterio reconocido de los valores políticos.
1Pionero del paradigma realista. Su obraThe Twenty Years Crisis, publicada en 1939, ejerció un gran impacto desde el mismo momento de su publicación. Aún hoy sus criterios acerca del “primer debate” suelen ser utilizados casi como única referencia al respecto.
La política de poder significa un tipo de relaciones entre los Estados en el que predominan algunas reglas de conducta: armamento, aislacionismo, diplomacia del poder y de la guerra. Puede definirse en un sistema de relaciones internacionales en que los Estados se consideran a sí mismos como los fines últimos; emplean, al menos con propósitos vitales, los medios más efectivos a su disposición y son medios de acuerdo con su peso en caso de conflicto. Sostiene que los principios morales en abstracto no pueden aplicarse a la acción política.
En el libro de Edward H. Carr, The Twenty Years Crisis, se puede encontrar la crítica más acertada al idealismo:
1. Subraya cómo debería ser el comportamiento internacional.2. Desdeña la política de equilibrio de poder, el armamento, uso de la fuerza y tratados secretos de alianza.3. Considera de importancia los derechos y obligaciones legales internacionales y la armonía natural del interés nacional, como reguladora de la paz internacional.4. Sostiene que la humanidad es perfectible, capaz de mejorar, es decir, que el entorno político puede transformarse a través de instituciones y de normas de comportamiento político.5. Supone que un sistema internacional basado en gobiernos representativos marcados por la autodeterminación nacional, es más pacífico. Esto afirma que las democracias serían menos belicosas que las dictaduras.La obra de Edward H. Carr, dura crítica del idealismo, abonó el terreno para el surgimiento del libro Politics Among Nations (Política entre las naciones), de Hans J. Morgenthau, donde se exponen las leyes y regularidades de los acontecimientos internacionales. La esencia del realismo político se focaliza en que el comportamiento está basado en leyes inmutables de la naturaleza humana. Para comprender las relaciones internacionales es necesario elaborar una teoría que, a modo de instrumento, ponga en orden los acontecimientos, de lo contrario quedarían explicados de forma irracional e ininteligible. A la vez, debía ser una ciencia empírica, expuesta al pensamiento utópico y normativo.
La teoría debe brotar de la forma de actuar y pensar en el medio internacional, de la práctica de los hechos y decisiones de la política exterior. Como principio básico, el poder es el elemento regulador que asegura un mínimo orden en medio de la naturaleza substancialmente anárquica del sistema internacional, y cuyo fin es la pervivencia y perpetuación de los propios Estados. La ambición de poder es inherente al hombre, dado el sentimiento de inseguridad con que se mueve el mundo. Al no existir un poder superior, los Estados han de velar por la seguridad nacional.
Los sucesos internacionales de los años veinte y treinta pusieron en entredicho la visión idealista, al demostrar que la política exterior de los Estados era contradictoria con las bases asentadas en sus enfoques idealistas. Los mecanismos planteados para prevenir la guerra no habían funcionado y los gérmenes de un segundo conflicto estaban sembrados. El fracaso de las soluciones diplomáticas y los intereses de las potencias europeas mostraron que los esfuerzos científicos y académicos para describir la disfuncionalidad natural de la guerra habían sido una ilusión. El proyecto de sociedad internacional entró en contradicción con los intereses de las potencias, donde inicialmente había encontrado su raíz el idealismo, y este perdió su utilidad política.
I. 1 Elementos esenciales de la obra Politics Among Nations, de Hans J. Morgenthau
La formulación de su modelo realista responde a la realidad intenacional de la guerra fría. Sobre esa base formula los seis principios fundamentales que constituyen el credo del realismo político y que son la base de toda su teoría internacional. A saber:
1. Cree que la política es gobernada por leyes objetivas que tienen sus raíces en la naturaleza humana. La operatividad de estas leyes es indiferente a sus preferencias; el hombre las desafiará solo a riesgo de fracasar. Cree también que es posible desarrollar una teoría racional que refleje estas leyes objetivas.2. Se presume que los estadistas piensan y actúan dentro de los términos de un interés definido como poder que proporciona continuidad y unidad a las distintas políticas exteriores de los diferentes Estados y proporciona la posibilidad de formular una teoría racional de la política internacional. Cualesquiera sean sus fines, el poder es siempre el objetivo inmediato. Se define como el dominio del hombre sobre las mentes y las acciones de otros hombres. Por poder político se entiende las relaciones de dominio entre los que detentan la autoridad pública y entre estos y la gente en general. Es una relación sicológica entre aquellos que lo ejercen y sobre los cuales es ejercido.3. Los intereses determinantes de las acciones políticas en un periodo particular de la historia depende del contexto político y cultural dentro del cual se formula la política exterior. El interés nacional puede identificarse con la sobrevivencia de un Estado contra los ataques de otros semejantes. Solo una vez asegurada su existencia, este puede perseguir intereses de menor rango.4. En persecución del interés nacional, los Estados, en sus relaciones personales, están sometidos a una moralidad diferente a la de los individuos. No puede haber moralidad política sin prudencia, y esta ha de entenderse como la consideración de las consecuencias políticas de una acción aparentemente moral. La ética política juzga las acciones humanas de acuerdo con sus consecuencias políticas.5. El realismo político se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación particular, con las leyes morales que gobiernan el universo.6. Afirma la autonomía de la esfera política, ya que las acciones políticas deben juzgarse por criterios políticos.Esa lucha constante y perpetua por el poder se puede materializar a través de tres tipos de política internacional:
De statu quo: Si se desea conservar el poder. Es aquella acción que a través de su política exterior un Estado intenta frente a otros mantener el poder, por tanto, evita el cambio. Se considera una buena política cuando un país no tiene el poder real para enfrentar a otro y se esfuerza por mantener el equilibrio.
Imperialista: Si se aspira incrementar el poder. Es aquella acción orientada a adquirir el mayor poder posible por medio de un cambio de la distribución de poder.
De prestigio: Si se pretende demostrar el poder. Depende más de la imagen que los Estados tengan de uno en específico que de su poder político. Es la política exterior de un Estado que tiende a demostrar un cierto poder que puede no existir. No es intrínseco, viene de afuera.
I. 2 La política imperialista y de statu quo depende del poder real
Su noción del orden internacional va íntimamente unida a su noción de interés nacional, y a la afirmación de que perseguir intereses nacionales no esenciales para la sobrevivencia del Estado, contribuye acentuar los conflictos internacionales.
La paz puede mantenerse solamente por dos artificios. Uno, el mecanismo autorregulador de las fuerzas sociales: el equilibrio de poder. El otro consiste en limitaciones normativas bajo las formas de: Derecho Internacional, moral internacional y opinión pública mundial.
Sin embargo, considera que no es el equilibrio de poder per se, sino el consenso internacional sobre el cual está basado, el que preserva la paz internacional. Las naciones competidoras tuvieron, primero, que restringirse a sí mismas, con la aceptación del sistema de equilibrio de poder como el marco común de sus esfuerzos. Tuvieron que admitir, digamos, un pacto tácito.
Hoy ese consenso no existe, dado que los cambios estructurales ocurridos en la sociedad internacional impiden su correcto funcionamiento.
Tampoco las limitaciones normativas, tal como están establecidas en la actualidad, son eficaces para mantener la lucha por el poder dentro de los límites pacíficos.
El camino sería la paz por medio del acuerdo, única vía, en su opinión, que permite pensar optimistamente en el futuro de la sociedad internacional. Para ello, es necesaria la revitalización de la diplomacia entendida en sus formas tradicionales.
Una diplomacia revivida tendrá la oportunidad de mantener la paz solo cuando no sea usada como instrumento de una religión política que pretenda la dominación universal.
I. 3 Principales características del conflicto y la guerra en las relaciones internacionales
El concepto de conflicto significa un choque entre intereses sociales por bienes raros o escasos. En el plano internacional expresa el choque entre Estados y otros actores internacionales.
Esta lucha no siempre implica violencia. Tiene varias fases: tensión, crisis, violencia o negociación. La primera es una etapa de tirantez en las relaciones; la segunda, un momento decisivo, de cambio, pues un proceso de este tipo puede evolucionar en una u otra dirección. O sea, desembocar en la utilización de la fuerza (violencia), o encaminarse hacia la negociación y resolverse por vía pacífica.
Las ciencias sociales contemporáneas enfocan el conflicto según dos corrientes principales. Una, la sociología estadounidense, que tiende a enfatizar el consenso y el equilibrio en la sociedad, y ver ese hecho como algo anormal, pues rompe precisamente el ordenamiento social. Privilegia esta corriente las vías para mantener el equilibrio social; y su orientación metodológica se enmarca en el funcionalismo. Su representante más distinguido es el sociólogo de la Universidad de Harvard, Tacottt Persons.
La otra corriente proviene del pensamiento de Karl Marx; concibe este asunto como la fuente de la dinámica y el cambio social. Para el marxismo ese fenómeno es básicamente la lucha de clases a través de la cual la sociedad humana evoluciona de una formación socioeconómica a otra.
Puede hablarse de una tercera corriente que intenta conciliar el equilibrio y el consenso con el conflicto. Representada por sociólogos destacados como los alemanes Max Weber y Ralf Dahrendorf.
Los análisis que parten de la primera corriente tienden a una ciencia social con finalidades pragmáticas, encaminada a la solución de problemas inmediatos, y en última instancia, a preservar el orden social capitalista. La otra corriente critica el statu quo, y se proyecta hacia el cambio y la transformación social.
En este tema interesa fundamentalmente el conflicto violento, porque en las relaciones internacionales este significa la guerra; la cual solo se tratará en su relación con la política internacional y especialmente con la escuela del realismo político.
La guerra es una forma extrema y compleja de conflicto social, a través de la lucha armada como medio principal para alcanzar los objetivos políticos, definidos por sus actores con anterioridad, e impacta de manera significativa en la sociedad.
Desde el surgimiento de los Estados, hace alrededor de cinco mil años, la guerra ha acompañado las relaciones internacionales. Según cálculos, en la historia de las relaciones internacionales han ocurrido cerca de quince mil guerras de determinada significación.
No solo las guerras entre Estados, sino las escenificadas en el interior de ellos —guerras civiles— suelen tener importantes consecuencias internacionales, y están en el origen de muchos conflictos regionales de la actualidad.2
2 Véase Juan Carlos Garnier Galán, Mayté Sablón Quintana, Juan Simón Rojas y otros: Fundamentos teóricos de la ciencia militar en Cuba, Academia de las FAR General Máximo Gómez y Colegio de Defensa Nacional, 2020.
El enfoque realista de las relaciones internacionales considera la guerra como algo consustancial a la dinámica internacional. Para los realistas, el carácter descentralizado, en cierta medida anárquico, del sistema internacional, condiciona la competencia y la rivalidad entre los Estados, por tanto, hace la guerra inevitable.
A esto se añade el criterio acerca de la condición humana. Desde su posición pesimista antropológica, el ser humano por su esencia es egoísta, está dominado por impulsos hacia el poder y la dominación, así como por impulsos agresivos. Para algunos, el hombre es violento por naturaleza.
Por consiguiente para el realismo, idealista y utópico en definitiva, es muy difícil pretender eliminar las guerras. Estas han ocurrido siempre, desde que existen los Estados, y no dejarán de acontecer. Lo más que puede lograrse es controlarlas, limitar sus efectos y su frecuencia, mediante los diversos mecanismos de equilibrio del poder.
A comienzos del siglo XIX, Karl von Clausewitz, general prusiano, participante en las guerras napoleónicas y brillante pensador militar, explicó que la guerra no se origina en una supuesta naturaleza humana inmutable, sino en la política que sigue un Estado, es un instrumento político, es la continuación de la política por medios violentos.
Los clásicos del marxismo, tanto Marx como Engels y Lenin, tenían un gran respeto por la obra de Clausewitz, de hecho, utilizaron su definición del origen de la guerra como base de su propia concepción acerca del fenómeno, aunque la profundizaron y ampliaron, pero con un sentido clasista. Así, para ellos, la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero no en abstracto, sino la que sigue la clase dominante del Estado implicado.
Para los marxistas, la guerra se origina de los intereses de las clases dominantes: los explotadores, y en la contemporaneidad, de la burguesía imperialista. A los pueblos no les interesan las guerras, pues suelen ser las víctimas, porque tienen que suministrar los combatientes, y sufrir directamente sus destrucciones. Por tanto, para los marxistas las guerras serán eliminadas de las relaciones internacionales, de la historia de la humanidad, cuando cese la opresión de unas clases por otras, cuando sea liquidada la última formación explotadora, el capitalismo.
Los marxistas, desde luego, no son pacifistas ilusos, saben que mientras existan regímenes explotadores, existirá la guerra. Por eso Lenin subrayaba la diferencia entre guerras injustas, que se hacen para conquistar o someter a otros pueblos; y las justas, en defensa propia por un pueblo agredido, revolucionarias, de liberación nacional contra el colonialismo y el imperialismo.
Hoy, el surgimiento de otras armas de exterminio masivo, entre ellas las nucleares, hacen que la guerra no pueda considerarse un instrumento racional de la política. Su existencia implica el peligro de llevar a una conflagración indeseable, bien por accidente, fallas técnicas o humanas. Situaciones que pueden ocurrir, como norma, en momentos de crisis, donde las fuerzas armadas de las grandes potencias están en alerta.
Lamentablemente, la actuación de las potencias imperialistas ha generado la proliferación mundial de armamento, incluso el de exterminio masivo. Muchos Estados subdesarrollados gastan enormes sumas en armas convencionales, y hacen esfuerzos por dotarse de las nucleares, químicas y bacteriológicas. Este es uno de los peligros que enfrentó la humanidad durante la guerra fría, y se extiende hasta la actualidad.
La proliferación de armas lleva a lo que el académico de Harvard, Joseph Nye, ha llamado la difusión del poder a Estados medianos e incluso pequeños y acentuar los riesgos de conflicto en el mundo. Eso se debe al ejemplo de las grandes potencias que no cumplen con el compromiso de trabajar por el desarme y no solo se arman ellas mismas como base de su poder en el plano internacional, sino hacen grandes negocios al suministrar armas a otros y contribuir así a tensiones y conflictos en diversas regiones.
El desarme se vincula estrechamente con el desarrollo. Los recursos que la humanidad gasta en armamento constituyen la base para impulsar el desarrollo de las dos terceras partes de la población mundial. Debe tenerse en cuenta que, contrario a la idea difundida de que las armas de exterminio masivo son las más caras es, en realidad, el mantenimiento de grandes ejércitos, flotas aéreas y navales, gigantescos portaviones y acorazados, los que más cuestan. Sobre todo, en una época donde la sofisticada tecnología se aplica a esas armas todavía llamadas convencionales, a pesar de su alto poder destructivo y la precisión creciente con que alcanzan los blancos.
Ahora bien, un verdadero proceso de desarme requiere un cambio cualitativo de las relaciones internacionales, no solo una distensión pasajera sino la creación de un genuino nuevo orden mundial, justo y humano, donde se prioricen las necesidades de la inmensa mayoría de la humanidad.
Para esto no basta con la desaparición de las guerras, con todo lo importante que resulta. La paz no solo es ausencia de ellas, exige suprimir las condiciones de explotación, de discriminación y de opresión, que pesan sobre grandes grupos humanos. Es necesario acabar con esa violencia estructural, implícita en el sistema capitalista e imperialista. Así lo afirma el concepto elaborado por el gran científico social y pacifista Johan Galtung.
I. 4 Nuevas correlaciones de poder y problemáticas de seguridad
La consecuencia inmediata del colapso socialista fue un cambio cualitativo en la configuración de fuerzas internacionales. La bipolaridad de las décadas de guerra fría dio paso a la unipolaridad coyuntural de los Estados Unidos, como única superpotencia en el planeta, por su poderío militar, económico, y su ideología política, transitoriamente victoriosa en el contexto global.
Esa unipolaridad estratégica estadounidense significó una supremacía coyuntural en los asuntos mundiales, pero no la hegemonía absoluta. De hecho, existen otros centros de poder, y a la vez, en el siglo XXI se desarrolla una tendencia a la multipolaridad.
La economía mundial no es de ninguna manera unipolar. Concurren tres centros del capitalismo: Europa, América del Norte, este de Asia; por tanto en la economía rige una configuración de fuerzas tripolar.
Por su parte, existen grandes potencias que, en pocas décadas pueden devenir superpotencias: Rusia, por su extensión territorial es el Estado más grande del sistema internacional, con inmensos recursos naturales y las armas de la otrora Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas más desarrolladas tecnológicamente; China, segunda economía mundial con la mayor población del planeta, grandes recursos y un poderío militar en ascenso; India, segundo Estado más poblado, con notables avances tecnológicos. Brasil, sexta economía mundial, se perfila como motor para el desarrollo de la integración latinoamericana. Lograrán esa conversión si mantienen su unidad interna, ritmos aceptables de crecimiento económico, política inteligente y voluntad de afirmarse en las relaciones internacionales.