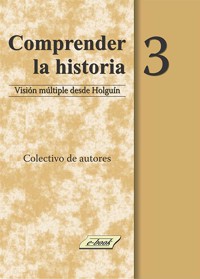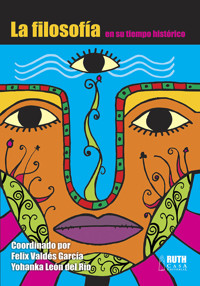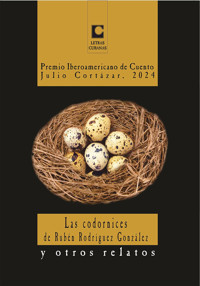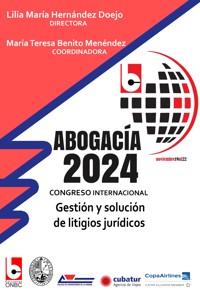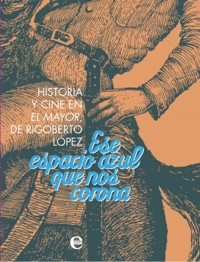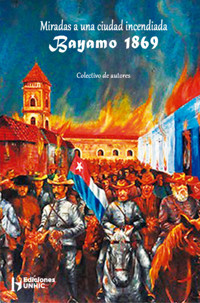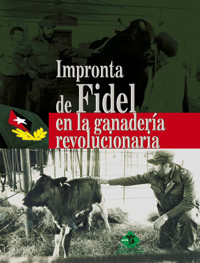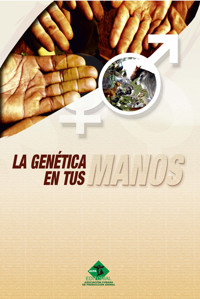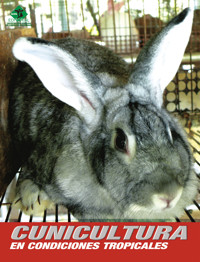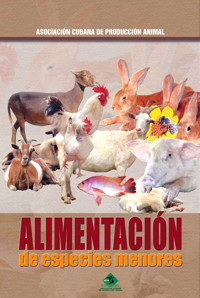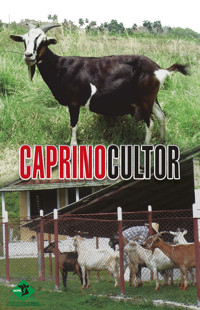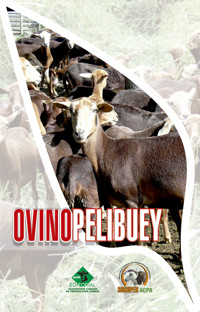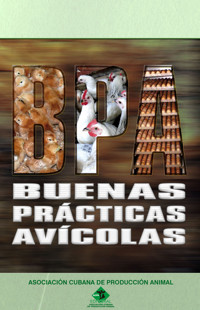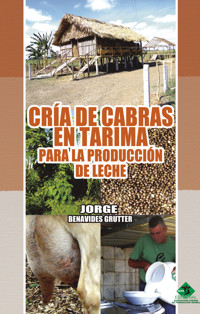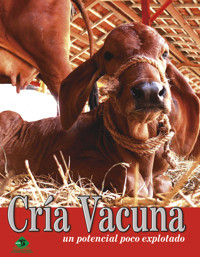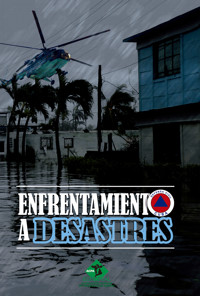Nuevas dinámicas en el campo religioso cubano en los primeros tres lustros del siglo XXI E-Book
Colectivo de Autores
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Este libro indaga en las principales dinámicas que conforman el cuadro religioso cubano de 2000 al 2015, la significación de la religión para los creyentes, así como las variaciones ocurridas en comparación con el decenio de los 90 del siglo pasado.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
NUEVAS DINÁMICAS EN EL CAMPO RELIGIOSO CUBANO EN LOS PRIMEROS TRES LUSTROS DEL SIGLOXXI
Dra. C. Ileana Hodge Limonta
Dra. C. Ofelia Pérez Cruz
Lic. Sonia Jiménez Berrios
M. Sc. Benita Expósito Álvarez
Lic. Aurora Aguilar Núñez
Lic. Yanetsy Castañeda Valdés
Lic. Ariel Iván Álvarez Vera
Lic. Yuniel de la Rúa Marín
Lic. Maikel Lavarreres Chávez
Lic. Mairim Febles Pérez
Lic. Aníbal Argüelles Mederos
Lic. Pedro Álvarez Sifontes
Colaboradores/as
Dr. C. Maximiliano Trujillo Lemes
Téc. Susana Fernández Chávez
La Habana, 2021
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Edición
Maylen Gesen Gallinal
Diseño interior y composición
Sergio Vázquez Goyanes
Diseño de cubierta
Eliecer Alexis Torres Batista
©Ileana Hodge Limonta, 2021
©Ofelia Pérez Cruz, 2021
©Sonia Jiménez Berrios, 2021
©Benita Expósito Álvarez, 2021
©Aurora Aguilar Núñez, 2021
©Yanetsy Castañeda Valdés, 2021
©Ariel Iván Álvarez Vera, 2021
©Yuniel de la Rua Marín, 2021
©Maikel Lavarreres Chávez, 2021
©Mairim Febles Pérez, 2021
©Aníbal Argüelles Mederos, 2021
©Pedro Álvarez Sifontes, 2021
© Sobre la presente edición: Editorial Acuario, 2021
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, sin la autorización de Ediciones Acuario. Todos los derechos de autor reservados en todos los idiomas. Derechos reservados conforme a la ley.
ISBN 9789597226932
Editorial Acuario
Calle 5ta No. 720 esquina 10,
Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba.
Teléfono: 78367731
Email: [email protected]
Introducción
Las investigaciones del Departamento de Estudios Sociorreligiosos (DESR), del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), han demostrado fehacientemente que, al unísono con los cambios y transformaciones ocurridos en la sociedad cubana desde la última década del siglo xx hasta la actualidad, en el campo religioso se han hecho visibles también profundas modificaciones, tanto en el orden cuantitativo como cualitativo, como consecuencia de la estrecha interrelación dialéctica entre religión y sociedad.
De ahí que entendamos la religión como un fenómeno eminentemente social e inexistente fuera de ese ámbito; por consiguiente, se halla en constante cambio y transversaliza todas las esferas de la vida. Por tal razón, su estudio debe realizarse al interior de una realidad concreta, dado que es ahí donde se genera, se reproduce y se modifica. En este estudio que ponemos a consideración de los lectores y, en general, en otros llevados a cabo por el DESR, asumimos como sustento teórico el marxismo, cuyo enfoque dialéctico nos permite entender la religión como un factor en constante interacción, interrelación, cambio y conflicto con los restantes elementos constitutivos de la realidad, y que lleva a cabo un conjunto de funciones en la sociedad y el individuo. La religión, como parte además de la ideología, interviene en la forma en que los creyentes se apropian e interpretan la realidad.
Lo anterior quedó también avalado en la investigación “Religión y cambio social. El campo religioso cubano en los 90”[1] (1998), en la cual se demuestra que los cambios sociales originados durante el Periodo Especial tuvieron una influencia importante en la modificación de la subjetividad, en la religión en general y en cada una de sus manifestaciones concretas, tanto en el modo de expresarse las ideas y sentimientos religiosos, como en su producción de sentido, representaciones, símbolos y valores, y en el accionar religioso en el escenario social.
Todo ello determinó reacomodos en las proyecciones sociales de las distintas agrupaciones y en el comportamiento de sus portadores religiosos, entendiéndose como tales a aquellos que forman parte de las membresías de expresiones organizadas, así como a los que se inscriben en una llamada religiosidad popular, espontánea y relativamente autónoma de sistemas organizados.
El reavivamiento religioso del decenio de 1990 no solo incrementó las filas de las instituciones y grupos religiosos, sino que, simultáneamente, produjo una mayor heterogeinización del cuadro religioso nacional al comenzar a ocupar espacios, con distintos grados de relevancia, religiones con bases filosóficas orientales (budismo de la Soka Gakkai, budismo Zen, hinduísmo, etc.) y el islam. Los noventa, por tanto, potenciaron lo que aún es evidente: la búsqueda de respuestas a las nuevas contingencias, a partir de las creencias religiosas de las personas, como vía para mitigar insatisfacciones, desbrozar incertidumbres y hacer realidad sueños y esperanzas.[2] En una Cuba que aún sufre los efectos del Periodo Especial y que se encuentra, además, inmersa en un profundo proceso de cambios sustanciales, en el ámbito económico, político y social, el reavivamiento religioso se mantiene y adquiere peculiaridades y características diferentes, en consonancia con el contexto histórico en el cual ha venido teniendo lugar.
De ahí que el estudio que sirve de plataforma a este libro se haya planteado indagar en las principales dinámicas sociorreligiosas que caracterizaron las expresiones que conforman el cuadro religioso cubano del 2000 al 2015, la significación de la religión para los creyentes, así como las variaciones ocurridas en ese periodo en comparación con el decenio de los noventa de la pasada centuria.
Uno de los principales escollos a superar en este trabajo consistió en lograr consolidar la riqueza de informaciones procesadas y constatadas a través de una variedad metodológica, tras la cual se erige una concepción teórica sobre un fenómeno social como la religión, cuya complejidad no escapará a un lector con determinado interés en la materia, y que se halla ampliamente expuesta y demostrada en los más de 30 años de investigaciones sociales del Departamento de Estudios Sociorreligiosos.
Ello nos condujo a utilizar la metodología de investigación documental con el objetivo de integrar y analizar la información recogida en los textos seleccionados.
Esta variante metodológica está sustentada en la investigación cualitativa de análisis de discursos y documentos, pero también pueden usarse enfoques cuantitativos de aproximación al fenómeno a estudiar.[3] Para la selección de los documentos, se tomó en cuenta como criterio fundamental los estudios realizados por el DESR en los años 2014 y 2015 sobre las variaciones en el cuadro religioso cubano, en los tres primeros lustros del siglo XXI, pues recogen informaciones actualizadas sobre el panorama religioso en cada una de las expresiones.
Los documentos seleccionados fueron:
Los cambios más significativos de la Iglesia católica de Cuba en el presente siglo.
Comportamiento de la Regla OchaIfá en el siglo xxi.
Algunas tendencias, dinámicas y cambios en el protestantismo cubano del 2000 al 2014.
La significación de las ideas religiosas para el creyente cubano. Actualización.
La devoción a San Lázaro. Principales tendencias de la etapa 2000-2014. Variaciones respecto a periodos anteriores.
Expresiones religiosas sobre bases filosóficas orientales: variaciones y desarrollos en La Habana.
Significación de las ideas religiosas islámicas para un grupo de musulmanes cubanos del 2015.
Características del Espiritismo en Cuba en el siglo xxi.
Criterios sobre los cambios ocurridos en la Sociedad Abakuá en el periodo 2000-2015.[4]
Sobre la base de presupuestos y objetivos comunes, pero con las herramientas particulares que cada expresión religiosa demanda, dadas sus
características específicas en los planos estructurales, organizacionales y en sus exteriorizaciones rituales y sociales, se pudieron detectar las nuevas dinámicas que hoy configuran, regulan y son privativas de las instituciones, organizaciones y grupos religiosos que conviven en el territorio nacional.
Desde una multiplicidad de enfoques, los cuales desembocaron en el mismo fin propuesto, este texto se estructuró en una Introducción y las siguientes secciones: La religión como proceso dinámico y totalizador. Fundamentos teórico-metodológicos, donde tal como indica su nombre se aborda el andamiaje teórico-metodológico que sustenta este estudio, y Contexto histórico y sociorreligioso cubano de 2000 a 2015, en el que se analiza la interrelación dialéctica, religión y sociedad.
Igualmente, Pluralidad y diversidad del campo religioso cubano, y Acercándonos a expresiones religiosas menos organizadas y a la subjetividad de creyentes cubanos, donde en la primera se hace una caracterización del cuadro religioso cubano actual, así como las dinámicas y variaciones que lo tipifican, mientras que en la segunda se aborda la significación religiosa para los creyentes cubanos y la religiosidad popular a través de unas de las festividades religiosas más concurridas en el país, la devoción a San Lázaro.
La integración de ese cuadro religioso plural y diverso se ofrece con la Caracterización de la dinámica sociorreligiosa cubana, donde a través de tres indicadores, se agrupan las principales tendencias de la religión hoy en Cuba, sin dejar de destacar las particularidades que la singularizan. A modo de conclusiones se entrecruza la información analizada, principalmente la obtenida en la caracterización, en relación con el contexto social actual y se realizan valoraciones.
Obviamente, la investigación no concluye. Además de quedar aspectos no tratados o no suficientemente explorados, la propia investigación sugiere nuevas temáticas e hipótesis que hacen de esta búsqueda un proceso continuado que se suma a la constatación de los hechos posteriores bajo diferentes coyunturas.
Capítulo I
Fundamentos teórico-metodológicos y contexto histórico y sociorreligioso cubano (2000-2015)
La religión como fenómeno social tiene gran relevancia debido a su importante presencia en todas las sociedades, pasadas y actuales. Pero el interés en su estudio no debe centrarse solo en la mera descripción de sus contenidos o de sus preceptos fundamentales, sino en sus elementos significantes en la realidad social, su papel activo y los significados que produce, a partir de su interpretación y aprehensión por parte del individuo.
Resultan de interés, también, las lógicas de su funcionamiento; es decir, cómo la sociedad o la realidad la transforma; el carácter colectivo de esta institución en la formación de tipos específicos de relaciones sociales entre los practicantes y de estos con la sociedad en general, y su renovación como espacio político e ideológico para un conjunto de personas.
Al poseer como base fundamental su eminente carácter social por estar indisolublemente ligada a este espacio en el que cobra vida, se nos presenta la religión como un fenómeno diverso, cambiante, enriquecido y enriquecedor, contradictorio, definido a partir de las lógicas propias de la sociedad en la que se inserta y redefiniéndolas a su propia vez. Desde esta visión dialéctica de la realidad asumimos una categoría de religión como forma de expresión de la conciencia social y por lo tanto concarácter ideológico[1]. A partir de este presupuesto entendemos que el fenómeno religioso está intrínsecamente ligado al poder hegemónico, ya seareproduciéndolo o intentando subvertirlo a partir de ideologías contra hegemónicas, dado su carácter activo y productor de nuevas dinámicas sociorreligiosas y el reconocimiento del elemento de cambio presente en ella, rescatado por el marxismo[2].
Debido a los argumentos antes expuestos, el DESR asume la concepción del Dr. Jorge Ramírez Calzadilla de considerar a la religión como una categoría sistémica y totalizadora a partir de entenderla como: “(…) uno de los componentes de la sociedad que al tiempo que refleja la realidad externa de un modo peculiar, y tiende a explicarla y darle un sentido a las relaciones de los hombres entre sí y con la naturaleza (...), una forma de conciencia social, una parte de la vida espiritual de los creyentes y un fenómeno social que incide en los diferentes campos de la actividad de los hombres y grupos, cumpliendo variadas funciones sociales y en el individuo; es parte de la cultura humana y cultura en sí misma. (...) la religión se interrelaciona con otros fenómenos y en esa constante conexión mutua se genera, reproduce, modifica”[3].
Es válido puntualizar que, en muchos casos, cuando hablamos de esta categoría pueda entenderse como un fenómeno abstracto por su complejidad. Los estudios que sobre este tema se han realizado han permitido construir un andamiaje conceptual que facilite su comprensión y posibilite una aproximación más efectiva a dicho fenómeno. Describir, analizar o explicar el comportamiento de lo religioso en el espacio social y la vinculación de estos dos elementos, demuestra el carácter procesual de la religión pues está en constante cambio y contradicción, desencadenando otros procesos que enriquecen el complejo y dinámico entramado social. Entonces podemos asumir como una de las categorías que se proponen para facilitar la comprensión y el estudio de la religión la de dinámicas sociorreligiosas.
En sí misma, dinámica sociorreligiosa no pudiera resultar quizás una categoría que arroje más luz al complejo mundo del estudio de la religión. Entender la religión como proceso cambiante, dinámico y sistémico como un todo, cuyas partes están en constante interacción, reproducción y son indivisibles, dota de características particulares a las dinámicas que la producen, reproducen y caracterizan. De tal suerte, comprendemos las dinámicas sociorreligiosas como procesos en constante cambio y reconformación.
Debido a la tendencia a evolucionar y reconfigurarse para convertirse en productos nuevos o tendencias con características propias, además de posibilitar establecer pronósticos en función de determinadas condiciones, es que trascienden este carácter procesual y constituyen nuevas formas dinámicas de expresión del fenómeno religioso en la sociedad. Aproximarnos a ella en un proceso de deconstrucción categorial integrador aporta elementos útiles para desmenuzar el entretejido escenario sociorreligioso cubano.
Al tener en cuenta que esta categoría se nos presenta como un todo a desmembrar epistemológicamente para tratar de localizar las partes que la componen trataremos de responder a las preguntas ¿qué? y ¿dónde?, o sea ¿qué fenómeno las producen? y ¿dónde tiene lugar esta producción?
Para responder a la primera pregunta estamos utilizando la categoría sistema religioso[4], uno de los aportes más importantes del teólogo belga F. Houtart. El autor estableció cuatro dimensiones fundamentales que responden al enfoque marxista dialéctico de la realidad que defiende: dimensión sistema de creencias, dimensión práctica religiosa, dimensión estructural normativa y dimensión organización religiosa. Estas dimensiones están estrechamente relacionadas y expresan las partes constitutivas de cada sistema religioso. Los indicadores, a su vez, visualizan la forma en que ellas tienen su expresión de modo medible o al menos palpable.
La dimensión sistema de creencias recoge en sí el aspecto sobrenatural en sus más disimiles formas, a través de las cuales los creyentes se apropian de ellas y contribuyen a reproducirlas. Pueden manifestarse a partir de concepciones míticomágicas, en forma de leyendas y mitos, u otras trascendentales. Las primeras son propias de formas de religiosidad primigenias, mientras que las segundas sostienen concepciones de vidas en otros planos o de su continuación en otras formas de manifestación más allá de la muerte. [5]
La dimensión práctica religiosa abarca la forma de manifestación de estas creencias en forma de acciones que realiza el creyente como materialización de su Fe. Ella contempla entonces los ritos, las devociones, las ceremonias y celebraciones que se realizan en el ámbito religioso. El estudio de estas manifestaciones de religiosidad no abarca solo la descripción de estas actividades, sino que se profundizan a partir de explorar la forma en que la realizan y los fundamentos de las mismas, así como la función que cada una de ellas cumple para la reproducción de su Fe.
La dimensión estructuralnormativa aborda directamente la forma en que cada sistema regula los roles que a su interior cumplen los sujetos que lo componen. Esta dimensión es la que estructura y organiza las formas de regulación de cada sistema religioso. Los indicadores para su análisis son las normas de conducta religiosa, el comportamiento individual y social, la jerarquización, la distribución del poder y la articulación de roles, normas y ética, o sea los valores que promueve. Los dos primeros materializan el argumento del carácter transformador y regulador de la religión pues los adeptos a cualquier expresión religiosa transforman sus prácticas de vida habituales en función de los preceptos que estas contienen.
Los tres últimos, además de regular los roles y las formas de participación de cada sujeto, pueden limitar y favorecer a otros, empoderar simbólica y fácticamente a algunos, según criterios que pueden ser muy variables, y discriminar a otros. Sus fundamentos son, en realidad, poco cuestionados por los fieles y habitualmente asumidos de forma acrítica pues están generalmente sustentados en concepciones divinas o sobrenaturales, en última instancia. Esta característica es un factor fundamental en el proceso de reproducción y socialización de estas concepciones.
La dimensión organización religiosa aborda el aparato superestructural que compone cada sistema religioso, conformando espacios organizados en los que tienen lugar las manifestaciones de las dimensiones anteriormente explicadas. Esta dimensión, por lo general, está directamente vinculada con el contexto y las condiciones determinadas en que cada sistema religioso se relaciona con su entorno y con otras expresiones religiosas. Además, está directamente vinculado con el ejercicio del poder, no solo al interior del sistema, sino en el espacio social con las ideologías hegemónicas y las lógicas de poder legitimadas socialmente.
Sus indicadores medibles son la estructura organizativa, que puede desarrollarse de forma vertical u horizontal y que no implica un mayor o menor grado de organización, aunque sí oscilan en el grado de complejidad. Recurrentemente el análisis este indicador queda preso en criterios colonizadores y eurocentristas catalogando las diferencias a partir de criterios de superioridad legitimados por la ciencia, construida en siglos precedentes y que aún hoy es asumida acríticamente por muchos estudiosos.
Otros de estos indicadores son los espacios simbólicos, las bases normativas y la estructura jerárquica y los espacios de reproducción religiosa. En estos últimos el poder juega un papel central. Son espacios donde se designa quién participa de forma más activa, donde se potencia o no dicha participación y donde se legitima dicho poder y el sistema religioso cumple su función orientadora y reguladora. Siguiendo la lógica espacial propuesta por la última dimensión y a partir de deconstruir el elemento interno de la categoría dinámicas sociorreligiosas, es preciso responder la interrogante que aún quedó planteada: ¿dónde tienen lugar las reconfiguraciones de cada sistema religioso?
La respuesta parece saltar a la vista: el espacio social, solo que se debe analizar cómo el ámbito común en el que confluyen fenómenos de todo tipo que lo constituyen y reconstituyen, a la vez que se enriquecen de la interacción entre sí mismos. A este le llamamos el elemento externo y no debe verse desligado de la categoría sistema religioso pues su vinculación es determinante para la existencia de ambos.
El lugar que cada fenómeno ocupa y el impacto que estos tienen en el espacio social está directamente condicionado por las relaciones de poder que tienen lugar con respecto a los demás y al poder político regente. Sería ingenuo afirmar lo contrario, pues las relaciones de distribución del poder favorecen o limitan, según sea el posicionamiento, el alcance de los fenómenos sociales. De acuerdo con los intereses de los sujetos empoderados es que aquellos fenómenos que contribuyan a legitimar dichas lógicas, lograrán un mayor espacio en el ámbito social que los que se distancian de esta hegemonía con propuestas transformadoras de la realidad que no responden a dichos intereses, o los que cuyas proyecciones son menos comprometidas y sus posicionamientos más discretos en función de la reproducción del poder. Este principio es básico en la religión en su afán de reproducirse, sustentado por concepciones sobrenaturales o con fines humanistas. Cada sistema religioso conforma su propia forma de aproximación al ámbito social. En este sentido, quedó claro que era preciso construir un aparato conceptual que permitiera definir el espacio social.
Al tomar como base el planteamiento anterior sobre las complejas relaciones que se entretejen y el carácter determinante del poder en la caracterización de estas relaciones, se asumió el aporte teórico a la sociología que realizara Pierre Bourdieu con su concepto campo. Bourdieu definió la estructura social como el conjunto estructurado de los campos, incluidas sus influencias recíprocas y las relaciones de dominación entre ellas. Para este autor el campo es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen relaciones sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la posesión o producción de una forma específica de capital[6], propia del campo en cuestión, que empodera a quienes lo poseen o producen.
(…) las relaciones que a su interior se producen son estructuradas partir de los distintos roles de producción, distribución y consumo que se determinan mutuamente y que están atravesadas por relaciones de poder.[7]
De tal modo, los campos son dinámicos y producen una jerarquización entre quienes detentan el poder y quienes aspiran a obtenerlo, gozando de cierta autonomía, pues a partir de esta redistribución, expresado sintéticamente, crean sus propias leyes.
A partir de estos presupuestos podemos afirmar que el espacio social es el lugar donde se produce una correlación estrecha entre los sujetos o instituciones sociales, que de alguna forma detentan poder y aquellos que no lo poseen. Esta desigual distribución marca tambiénrelaciones desiguales en el entorno social.
Esto nos permite afirmar que la religión como espacio de producción de sentidos y recursos constituye en sí misma un campo que, debido a sus funciones y determinadas características, se nos presenta también como desigual distribuidor de poder.
Un aporte esencial en la obra de P. Bourdieu que complementa el análisis anterior, al cual el DESR se adhiere por la importancia que adquiere en nuestro estudio, es la definición que ofrece de campo religioso, entendiéndolo como aquel en el que la creencia en lo sobrenatural es el centro del funcionamiento de la vida social, por su carácter divino. Actuar representado en la institución religiosa que va a legitimar el conjunto de relaciones que se establecen en él y a su vez legitima también el papel de dicha institución.
De esta forma se tiende a la perpetuación de la ideología religiosa y de la institución como albacea de esta creencia. A partir de este principio, el campo religioso continúa reproduciéndose y funcionando de acuerdo a lógicas legitimadas por él y socialmente aceptadas[8].
Para P. Bourdieu, el campo religioso no es más que un instrumento de dominación simbólica caracterizada por el uso del capital simbólico. Con este tipo de dominación la religión enmascara sus intereses de reproducción y no permite cuestionamiento alguno de los fines de salvación ni de los medios usados por ella para lograrlos. A partir de esta idea el autor declara una jerarquía donde los sacerdotes tienen la posición de superioridad al poseer el monopolio de los medios de salvación.
Definido ya el sistema y el campo religioso, es válido puntualizar que estos dos elementos están en estrecha vinculación y en constante proceso de reconfiguración. De esta interacción, mediada por las características que hemos expuesto anteriormente, resulta la categoría, dinámicas sociorreligiosas un producto indisolublemente ligado al contexto social cubano.
A partir de la construcción teórica realizada podemos conceptualizarlas como procesos cambiantes, contradictorios y en evolución de resignificación, reconceptualización y reproducción, que expresan comportamientos temporales y espaciales de un sistema religioso en su campo de acción. Estas dinámicas sociorreligiosas posibilitan realizar pronósticos de posibles tendencias o impactos de dichos procesos en nuestro contexto social. Se manifiestan a partir de la modificación o reproducción de elementos propios de tres dimensiones fundamentales:
Ámbito doctrinal-teológico
Ámbito estructural-organizativo
Proyecciones en el espacio social
Para emitir elementos generalizadores o por lo menos integradores sobre la religión en Cuba, a partir de análisis de nuestros propios resultados de investigación, en una suerte de memoria escrita, teniendo en cuenta todos los presupuestos teóricos que sustenta el trabajo y que se resumen en las dimensiones antes expuestas, se hace necesario analizar el contexto sociorreligioso cubano de este principio de siglo.