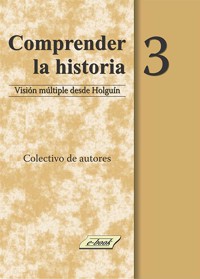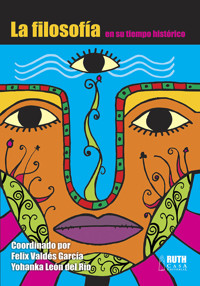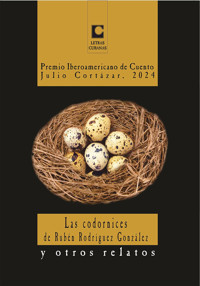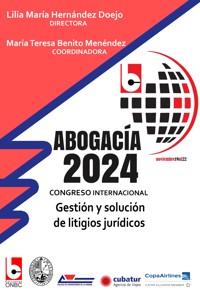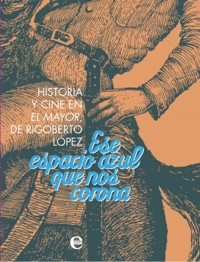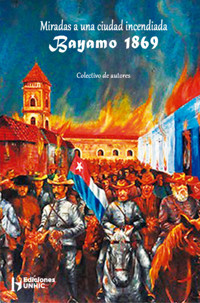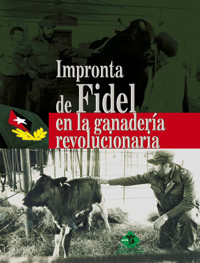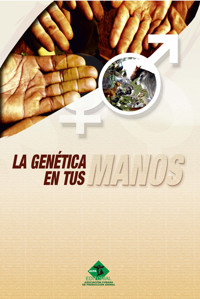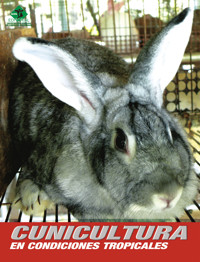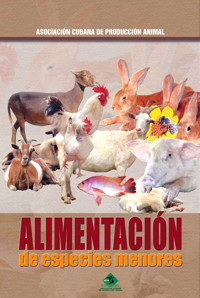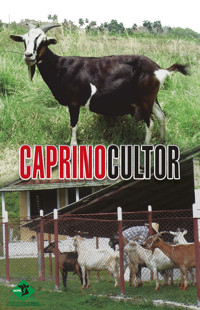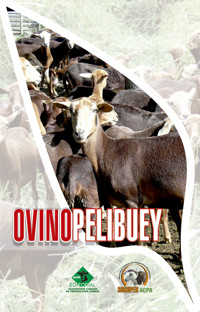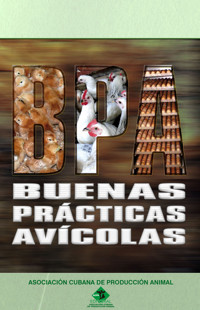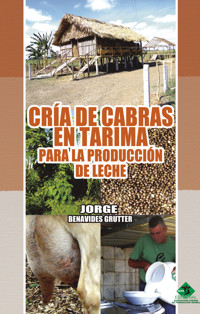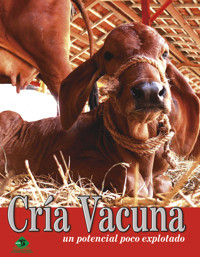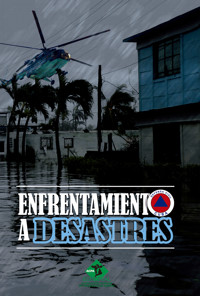Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Compilación de los textos premiados en la XVII edición del Concurso Internacional de Ensayo "Pensar a Contracorriente" cuyo propósito es reconocer y difundir el pensamiento crítico sobre los problemas y desafíos más acuciantes del mundo contemporáneo, desde perspectivas de amplio sentido anticolonial y antiimperialista que contribuya a articular una teoría política, económica y jurídica emancipadora, comprometido con los asuntos cruciales del medioambiente y contra los efectos devastadores del modelo capitalista hegemónico, en el orden material y espiritual. Este concurso es convocado por el Ministerio de Cultura de Cuba, el Instituto Cubano del Libro, la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y la Editorial Nuevo Milenio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jurado
Pedro Calzadilla Cuba
Jorge Hernández Chile
Adalberto Santana Cuba
Edición para ebook: Reinaldo Medina Hernández
Diseño de cubierta: Yuleidis Fernández Lago
Diseño interior de colección: Maricel Bauzá Sánchez
Ajuste de diseño interior y composición digitalizada: Irina Borrero Kindelán
Corrección: Ricardo Luis Hernández Otero
© Colectivo de autores, 2020
© Sobre la presente edición:
Editorial de Ciencias Sociales, 2020
ISBN 9789590623196
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras ediciones. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO
Editorial de Ciencias Sociales
Calle 14, no. 4104 entre 41 y 43 Playa, La Habana, Cuba
www.nuevomilenio.cult.cu
Venezuela, la dinámica actual en América Latina y las relaciones con Rusia en un contexto cambiante
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ MACÍAS
América Latina ha sido escenario de profundas conmociones en tiempos recientes. Ante el comienzo de 2020, se registran una serie de procesos que han sido impactados por la política del poderoso “vecino del norte” durante el año que termina. Parafraseando a Porfirio Díaz, lo que señalaba con respecto a México es válido para Nuestra América toda: “está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.
Venezuela y la dominación imperialista actual en América Latina
Durante 2019 sucedieron importantes conmemoraciones y acontecimientos trascendentes, con implicaciones profundas desde el punto de vista objetivo y también subjetivo, dado su valor simbólico, para la historia contemporánea de América Latina. En Cuba, el proceso revolucionario celebró su sesenta aniversario. En Venezuela, la Revolución bolivariana arribó a sus veinte años en el poder. La actual etapa de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua fue un estímulo para recordar el comienzo, cuarenta años atrás, de la Revolución sandinista. En los tres casos, sería una constante la intensa, profunda y renovada agresividad del imperialismo norteamericano, reconocida en la Estrategia de Seguridad Nacional dada a conocer por el presidente Donald Trump a finales de 2017, al incluir a los tres países en la “troika de las tiranías”. Panamá estuvo de duelo, evocando la invasión militar de hace treinta años. En México, se desenvolvió con gran expectativa en su primer año el gobierno de López Obrador, entre contrapuntos y entendimientos con Estados Unidos. En El Salvador, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) abandonó la presidencia en las elecciones luego de un período en que apenas logró gobernar, a causa de una sostenida labor subversiva. En Bolivia, se interrumpió con un golpe de Estado la Revolución Democrática y Cultural. En Ecuador, se desataron protestas populares prolongadas en un marco de reversión de la Revolución ciudadana, así como en Chile, acompañadas de reacciones represivas por parte del Estado. En Colombia se consolidó el fracaso e irreversibilidad del ya muy deteriorado proceso de paz, en medio del doble rasero gubernamental, la inestabilidad interna y el regreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a la actividad guerrillera. En contraste con la notoria inclinación fascistoide de Bolsonaro en Brasil y su cercanía a Trump, Lula fue puesto en libertad, y los resultados electorales en Argentina dejan atrás el desbordado esfuerzo neoliberal de Macri, con la victoria del dueto de los Fernández y un probable regreso del kichnerismo, cuya coherencia y distanciamiento respecto a la política estadounidense están por verse.
Al mirar retrospectivamente el mapa político latinoamericano al comenzar 2020, se advierte un forcejeo como resultado del cual varios gobiernos progresistas o de izquierda fueron derrocados mediante la fuerza (Honduras y Bolivia) o derrotados en contiendas presidenciales (Paraguay, Argentina, El Salvador, Uruguay), uno traicionado (Ecuador), y en dos casos se logró la victoria electoral de fuerzas progresistas (México y Argentina). El imperialismo restructuró, en alianza con las oligarquías latinoamericanas, su sistema de dominación continental y ha aplicado con eficiencia su variado instrumental.
Cinco años atrás, América Latina y el Caribe se habían vuelto la única región del mundo con gobiernos progresistas y antineoliberales, cuyos procesos de unidad e integración eran capaces de revertir las fuertes tendencias a la desigualdad social y al aumento de la pobreza y la miseria.
A partir de los acontecimientos que comienzan a acumularse desde 2016, el bloque se ha configurado como un escenario en disputa, signado por fuertes contradicciones, entre retrocesos, avances, dificultades, oportunidades y límites, ante un futuro incierto. Nadie puede asegurar que los gobiernos progresistas vayan a consolidarse definitivamente en el subcontinente, pero tampoco que los intentos de restauración conservadora triunfen.
Aunque en algunos sectores políticos y académicos se multiplican las voces que pregonan el “fin de ciclo progresista”, este calificativo representa más una expresión de deseos que un argumento sólidamente fundado, que tiende a desmovilizar con un enfoque derrotista a las fuerzas emancipadoras y antimperialistas. No puede hablarse del fin de ciclo. Por el contrario, la tarea es tratar de preservar los logros y avanzar hacia una América Latina más integrada a través de sus organizaciones: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y Alternativa Bolivariana para América (ALBA), vinculadas al destino del Sur del mundo, si bien tropiezan con muchos reveses y dificultades que las han debilitado sensiblemente, lo cual reclama de la toma de conciencia del problema y de esfuerzos urgentes por recuperar estructuras, metas, capacidades organizativas y de acción política.
De lo anterior se desprende la enorme importancia de reconstruir los procesos de unidad e integración en América Latina y el Caribe. Para los gobiernos que pretenden cambiar la inequitativa realidad de la región por una más justa, la unidad latinoamericana es una estrategia importante, y Washington ha colocado entre sus metas fundamentales el impedir y obstaculizar tales procesos, cuando tratan de nacer, avanzar o consolidarse, y de quebrar la unidad, la cooperación y la concertación, cuando se ha logrado.
Venezuela no ha sido ajena a los enormes retos mencionados. Después de una veintena de años de gobiernos chavistas, una guerra integral desarrollada por Estados Unidos, en coordinación con las fuerzas oligárquicas opositoras internas, con formatos no convencionales, junto a una crisis económica sin precedentes generada por la baja de los precios internacionales del petróleo y una gestión poco eficiente, se combina con un giro radical del cuadro político doméstico.
Mientras, en el marco de la crisis, el gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), bajo la presidencia de Nicolás Maduro, ha tratado de dar continuidad a la política nacional y a la internacional, la oposición ha intensificado sus métodos, aprovechando los espacios que le brindaron los últimos resultados electorales legislativos, al obtener mayoría parlamentaria, generando un cambio significativo en el escenario político venezolano. A ello se sumaría la iniciativa de proyectar una fórmula de poder dual, basada en la denominada autoproclamación como presidente legítimo del líder contrarrevolucionario Juan Guaidó.
Con la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, por primera vez desde 1998, la oposición logró colocarse para ejercer un mayor control sobre las decisiones del Poder Ejecutivo, incluyendo la formulación e implementación de la política exterior. La administración de Maduro se ha caracterizado por tratar de mantener las políticas legadas y la estrategia de proyección internacional impulsada por Hugo Chávez. Sin embargo, esta estrategia se ha visto afectada por la falta de un liderazgo carismático como el que ejercía Chávez, así como por los cambios en el entorno regional y global, pero, sobre todo, por los efectos de los decrecientes recursos provenientes del petróleo que durante más de una década sustentaron la sobredimensionada política exterior venezolana.
En el plano de esta última, en su primer año de gobierno Maduro asumió una posición diplomática más defensiva, debido esencialmente a dos razones: el continuo hostigamiento por parte de Estados Unidos y la reducción de los ingresos petroleros de Venezuela. Este hecho mermó, de alguna manera, su margen de maniobra y su capacidad de negociación internacional.
A pesar de tal situación, la posición geoestratégica de Venezuela como potencia petrolera la coloca a la cabeza de los cambios que están produciéndose en la región, en la que han ido surgiendo gobiernos, movimientos sociales y organizaciones políticas identificadas con ideas progresistas que buscan salidas distintas a la propuesta neoliberal, que han recibido en los últimos tiempos toda la fuerza de la ofensiva imperialista, alcanzando determinados avances. En ese contexto, la proyección exterior y la visión internacionalista de Venezuela siguen vigentes, e incluso, cobran fuerza.
Otra estrategia novedosa de la política exterior venezolana ha sido la llamada “diplomacia alternativa”, mediante la cual el gobierno de Chávez apoyó a movimientos sociales afines en la región. Los instrumentos para cumplir este objetivo fueron variados y van desde la creación de “círculos bolivarianos” en el exterior hasta el establecimiento de un Consejo de Movimientos Sociales en el marco institucional del ALBA. Así las cosas, es posible identificar un patrón de comportamiento diferenciado en función de la afinidad ideológica: mientras el Gobierno normalmente favorecía la diplomacia tradicional entre Estados donde existían coaliciones políticamente afines, en países gobernados por administraciones de distinto perfil ideológico enfatizaba la diplomacia alternativa.
A nivel global, el Gobierno venezolano ha pretendido proyectar una identidad revolucionaria y antimperialista que lo ha acercado con países que Estados Unidos considera incómodos o francamente disruptivos. La región latinoamericana y caribeña ocupó un lugar prioritario en la política exterior del presidente Chávez y en este ámbito se concentraron buena parte de sus iniciativas diplomáticas. El principal objetivo fue propiciar una unión confederada de naciones para contrarrestar la influencia de la potencia hegemónica. Con esta lógica, Chávez buscó construir un cinturón de resistencia antimperialista en torno a Venezuela y convertirse en el líder más visible de las corrientes de izquierda de la región.
En este marco nacional e internacional se constituyen el ALBA y Petrocaribe, y a pesar de la crisis económica por la que ha venido atravesando Venezuela, su gobierno sigue cooperando —si bien con no pocas limitaciones en la última etapa— con los países de la Cuenca del Caribe que se han visto beneficiados por el financiamiento de recursos energéticos de los que carecen. Por otra parte, la política de intercambio compensado ha permitido a las pequeñas economías un importante ahorro de divisas que pueden destinar al crecimiento y desarrollo y, al mismo tiempo, ayudar a Venezuela a balancear su intercambio comercial sin tener que pedir reservas monetarias.
Dentro del marco de la situación esbozada de modo muy general y abreviado, Venezuela procura mantenerse, haciendo lo posible por recuperar la estabilidad interna, de evitar que el país colapse desde el punto de vista económico y de neutralizar la intensa labor subversiva estadounidense conjugada con la constante actividad opositora interna. A escala latinoamericana, ha tenido lugar un abierto despliegue de la ofensiva de Estados Unidos, articulada con las oligarquías locales. Ello ha promovido una ola contrarrevolucionaria beneficiada en el plano político-ideológico de los aprendizajes de la derecha, los errores de la izquierda y un derrotista enfoque en el terreno intelectual, que interpreta los procesos en curso cual fin del ciclo progresista iniciado a comienzos del siglo xxi. El cambiante y cambiado contexto en América Latina responde a la combinación de una diversidad de factores, endógenos y exógenos, entre los cuales la estrategia de la Casa Blanca actuaba y actúa como elemento decisivo, que según las circunstancias específicas, ha generado, estimulado, catalizado, manipulado y coordinado, la espiral subversiva, desestabilizadora o más exactamente, contrarrevolucionaria, estructurada en torno a las concepciones y métodos de la llamada Guerra No Convencional.
Ahí radica la esencia de la estrategia imperialista, que incluye todas las opciones y herramientas, acorde con el esquema de la dominación de espectro completo, caracterizado por Ana Esther Ceceña. Se aplica con diferenciaciones según las características de cada país, apreciándose hoy en ciertos casos reiteraciones de viejas prácticas, ensayadas ayer con éxito, atemperadas a las nuevas condiciones históricas. Tales acciones remiten a las que implementaba en anteriores etapas el Proyecto Democracia, dirigidas sobre la sociedad civil —-a través de la Fundación Nacional para la Defensa (NED), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entidades empresariales, movimientos sociales, instituciones culturales, comunitarias y religiosas, medios de comunicación tradicionales, redes sociales, partidos y políticos opositores—, unidas a la gestión de la diplomacia pública, viabilizada por la labor de las embajadas estadounidenses en los países latinoamericanos. La guerra económica, a través de presiones, sanciones y de bloqueo comercial y financiero, junto a una amplia gama de instrumentos militares, integran un variado expediente intervencionista, del que también forma parte la guerra cultural (sustentada en acciones sicológicas, subversión ideológica, estimulación a prejuicios y contradicciones internas, con expresiones en la vida cotidiana y con gran capacidad movilizativa, como las referidas a conflictos étnicos, raciales y religiosos) y tienen una meta clara: lograr el cambio de régimen. El proyecto de dominación norteamericano prioriza el respaldo, en las contiendas presidenciales, a los candidatos y a los mandatarios que ha fabricado o que puede operar a su antojo, al mismo tiempo que destruye la imagen de líderes y antiguos jefes de Estado que conservan apoyo popular. Los procedimientos judiciales y legislativos están a la orden del día, como parte del arsenal político-jurídico que se emplea. La alternativa militar no está descartada, sino que por el contrario, como se manifiesta en los documentos y pasos del Comando Sur y del aparato de Seguridad Nacional, forma parte del menú de opciones de ese proyecto de dominación, cuya aplicación abarca la diversidad de métodos que conforman la detallada y eufemística modalidad del llamado “golpe suave o blando”, sistematizada por Gene Sharp. Estados Unidos ha dejado atrás la época de las acciones encubiertas. Hoy, desde el presidente y el vicepresidente hasta los diversos funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, manifiestan públicamente las intenciones subversivas que conforman la “nueva” estrategia del imperio.
La actual Administración republicana y conservadora de Estados Unidos se caracteriza por una clara carga regresiva interna y externa, visible en la desbordada retórica de índole populista, nativista, racista, xenófoba, misógina, con ribetes fascistas, que acompaña la conducta de Donald Trump, cuya proyección internacional imperial se resume en las consignas America first y Make great America again, y que se concreta en su manifestación específica hacia América Latina, en la profunda reacción antinmigrante contra México, la obsesión con la construcción del muro fronterizo, y en la beligerancia mencionada contra Venezuela, Nicaragua y Cuba, a lo que se suma la ulterior definición, planteada explícitamente por Trump, contra toda alternativa socialista.
En la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 se identifican cuatro pilares, definidos a partir de los ejes ideológicos que nutren las visiones internacionales de Estados Unidos: proteger la patria, promover la prosperidad de la nación, preservar la paz con el empleo de la fuerza e impulsar la influencia internacional.
En esa estrategia, América Latina se concibe como el adversario, ante un tablero de ajedrez geopolítico en el que Estados Unidos orienta cada jugada buscando dar jaque mate a la Revolución cubana. Es decir, concediendo tratamientos singulares a cada situación y país, que se subordinan a la intención, hoy como ayer, de debilitar y derrocar el proceso revolucionario en la Isla. En un cuadro como ese es que adquiere sentido la ofensiva contra Venezuela, como parte de un diseño que contempla también a Nicaragua y Cuba.
El lenguaje y desempeño latinoamericano de Trump remiten tanto a elementos de la retórica de George W. Bush (los conceptos de Cambio de Régimen y Estados Fallidos, útiles soportes del intervencionismo), como a la cosecha de Obama, que consiguió lo que no logró George W. Bush, en el sentido de propiciar el cambio de rumbo en la región, a partir del golpe de Estado de nuevo rostro en Honduras al refinarse y aplicarse, en una nueva combinación, los métodos subversivos de carácter judicial, legislativo, mediático, junto a los tradicionales de guerra económica, cultural, sicológica, presión diplomática y militar. La ofensiva norteamericana se lleva a cabo, desde entonces, con un empeño por profundizar los retrocesos de los procesos que se afianzaron fundamentalmente en la región andino-amazónica (Venezuela, Bolivia, Ecuador), así como en Centroamérica (Nicaragua), donde ha seguido priorizando al llamado Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). No ha descuidado la atención, más al sur, procurando el control en países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. En ese diseño se ha procurado, según ya se ha señalado, la obstaculización y desorganización de la unidad latinoamericana lograda en experiencias como las de ALBA, UNASUR, CELAC. Ha acompañado esa vertiente la revitalización del viejo sistema interamericano (la Organización de Estados Americanos [OEA] y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca [TIAR]). Estados Unidos, con Trump, está decidido a eliminar las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, revolucionarias o no, como a mediados de los años sesenta, cuando bajo la Doctrina Johnson, prefería contar mejor con aliados seguros que con vecinos democráticos. Las codificaciones actuales de la política latinoamericana de Estados Unidos, a pesar de que no son nuevas, tampoco son idénticas a las del pasado, en la medida en que procuran mayor funcionalidad en los propósitos que guían la restructuración del proyecto de dominación continental: evitar el acceso al gobierno y al poder de las fuerzas revolucionarias; conseguir su asimilación o cooptación por el sistema, en aquellos casos en que lo anterior no se logre; y desalojar o expulsar a dichas fuerzas de los gobiernos, mediante la aplicación de un variado menú de opciones, que no descarta la fuerza militar.
Sirva el contexto trazado como trasfondo del análisis que sigue.
Rusia y la dinámica geopolítica en América Latina
Al llegar el siglo xxi, pareciera que Rusia aún no terminaba de sumergirse o salir de la crisis en que se encontraba. No sería hasta 2002 que el gigante euroasiático comenzara su franco reclutamiento, después de un conjunto de reformas aplicadas a las diferentes esferas político-económicas. “El caso latinoamericano, no fue muy diferente después de la llegada de los gobiernos de izquierda en la primera década del siglo xxi. América Latina pasa a jugar un papel clave para el avance y consolidación de una nueva organización mundial”.1
1 Jaime Preciado: “El sistema-mundo y América Latina. Dilemas teóricos y metodológicos de la Teoría social latinoamericana”.
El mundo cambiante llevó a concebir el imaginario geopolítico latinoamericano como un lugar donde primaban las relaciones sur-sur por encima del tradicional norte-sur; así como la importancia de actores no estatales, donde resalta la paradiplomacia, no solo entre institutos gubernamentales o no gubernamentales, sino con individuos influyentes en sus esferas. Estas tendencias se vieron acompañadas por el fortalecimiento del Estado por algunas naciones, como Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil y, en especial, Venezuela. Aunado al auge de la integración regional, que dio una nueva proyección geopolítica que rebusca la dimensión económica y comercial y abarca una negociación creciente de ámbitos de poder político entre el centro y la periferia del sistema-mundo.2
2 Jaime Preciado y Pablo Uc: “La construcción de una geopolítica crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional”.
En la actualidad han surgido nuevas prácticas que han llevado a concebir una realidad fuera de la tradicional de América Latina, la cual había pertenecido a la periferia y con la negativa de pertenecer a la zona natural de interés estadunidense; dentro de dichas prácticas sobresalen:
los bloques supranacionales, regionales o continentales;la sociedad civil organizada y transfronteriza compartiendo la agenda de carácter social ylas alianzas sur-sur, con los Estados más fuertes de la región, México, Brasil, Chile y Argentina.33 Ibíd., p. 75.
Esta redefinición de las relaciones internacionales condicionó el trazo de los bloques regionales del discurso geopolítico mundial. La realidad económico-social global forzó a reconsiderar las alianzas que tradicionalmente respondían a los intereses de Estados Unidos y a la Unión Europea (UE), ya que en la actualidad, actores como Rusia y China, y en menor medida India, Irán o Corea del Sur, moldean la sociedad internacional. Lo que nos indica que se ha superado “la estricta geografía física del Norte-Sur, heredada de la posición crítica con el discurso totalitario Este-Oeste de la Guerra Fría […]”.4
4 Ibíd., p. 78.
Tradicionalmente, América Latina y Caribe habían respondido a los intereses estadounidenses, haciendo una referencia a la práctica especial del poder5 de enriquecimiento a las potencias europeas y al mismo Estados Unidos, que siempre ha sido la fuerza dominante en la región, debido a su influencia política y económica, así como a su cercanía geográfica; estos elementos le valieron por muchos años ser el principal socio de los países latinos, pero el costo político-económico ha sido realmente elevado: la intromisión estadounidense en los asuntos nacionales de los Estados latinoamericanos, en favor de sus intereses; apostando por una presión diplomática que demostraba su vulnerabilidad en materia de política exterior, por lo que algunos países de la región, principalmente aquellos con gobiernos de tendencia de izquierda, apostaron en su momento por alejarse de Estados Unidos y optaron por la multipolaridad. En este sentido, la estrategia estadounidense ha cambiado por la negociación de tratados bilaterales y una ofensiva a bajo costo con bases militares6 en países aliados con posiciones estratégicas, como Colombia; así, no busca una confrontación directa pero sí a través de sanciones económicas y presiones políticas.
5 Son dinámicas que se ejercen para la apropiación-conservación del espacio con el uso de la fuerza o mediante la presión persuasiva (hard o soft power), pueden ser estructuradas de acuerdo a las principales experiencias de América Latina y el Caribe. Jaime Preciado y Pablo Uc: ob. cit., p. 80.
6 Se conocen 75 bases militares en América Latina, donde destacan las 12 de Puerto Rico, 12 de Panamá, 9 en Colombia, 8 en Perú y 3 en México. Para más información véase Telma Luzzani: Territorios vigilados. Cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica.
El sistema-mundo, con su sinergia, ha permitido que la región latinoamericana se posicione entre la periferia y la semiperiferia, llevando a los países latinos a manejar una geopolítica de resistencia7 que, de acuerdo con Heriberto Cairo, permite construir contra espacios donde existen realidades contrarias y que cuestionan la realidad actual, como las practicas indígenas que son etno-nacionalistas.8
7 Se caracteriza por confrontar a la imaginación geopolítica dominante desde una cosmovisión anti-geopolítica, la cual permite construir una fuerza ética, política y cultural desde la sociedad civil que cuestiona la falta de interés por parte de la comunidad y de la clase política del Estado. Jaime Preciado y Pablo Uc: ob. cit., p. 83.
8 Heriberto Cairo: “Prólogo”, en Repensando la Geopolítica: la renovación de la disciplina y las aportaciones, p. 324.
Actualmente, la geopolítica latinoamericana esta interactuando con el mundo globalizado constantemente, en donde interviene con los siguientes hechos:
Argentina, Brasil y México en el G-20;el bloque económico BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica);el rol de Ecuador y Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP);la gran demanda de recursos naturales por parte de las grandes potencias;la presencia asiática de Rusia, China e India ylos sistemas de integración en la región como la Alianza para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la CELAC, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la UNASUR.En este aspecto, como afirma Alfredo Portillo sobre la participación latinoamericana en el mundo globalizado y multipolar:
[…] por un lado, al ser un espacio político fragmentado, ve afectado su accionar conjunto por las rivalidades de poder a lo interno de cada Estado y entre los diferentes Estados y, por otro lado el accionar de las potencias tradicionales y de países emergentes como China, India e Irán, en procura de los recursos naturales, materias primas, y mercados de América Latina y el Caribe, lo convierten en un espacio geográfico sometido a las rivalidades de poder entre esos actores.9
9 Alfredo Portillo: “La dinámica geopolítica de América Latina y el Caribe en el contexto de la globalización”.
En pocas palabras, América Latina se entiende a través de su formación económica y social, en su papel periférico y semiperiférico del sistema-mundo como un todo en el marco del avance, apogeo y reciente crisis del neoliberalismo.10
10 Alejandro Casas: “Pensamiento crítico y marxismo en América Latina: algunas trayectorias entre Bolívar y Mariátegui”, en Alejandro Casas, coord.: Pensamiento de nuestra América. Autorreflexiones y propuestas, p. 96.
El Caribe y su importancia
El Gran Caribe es una región (des)fragmentada, comenzando en la base geográfica: una región representada en territorios de la masa continental, islas grandes y pequeñas, costas complejas, islotes y cayos, aunado a una división étnica, religiosa e, incluso, histórica. El pasado colonial dejó sus estragos en los países ocupados, como un variopinto de idiomas: español, francés, holandés e inglés; una diversidad étnica que va desde los afrodescendientes, eurodescendientes, grupos indígenas, sirio-libaneses, chinos y otros. Esta segmentación tiene sus propios mitos y ritos, a los que les corresponden identidades y expresiones culturales igualmente muy variadas.11
11 Andrés Bansart: El Caribe. Una sola posibilidad de integración: La diplomacia de los pueblos, pp. 1-4.
El Gran Caribe,12 es una expresión que ha sido acogida desde los años sesenta con el objetivo de definir una región compleja y con alto potencial geopolítico, lo que la ha convertido en una región privilegiada dentro del sistema-mundo. Además, fue aceptada por los miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), después de que Estados Unidos lanzara tres proyectos para fortalecer su presencia.13 Es una parte del continente que comprende 25 países y 13 territorios asociados, se despliega desde el sur del Río Bravo hasta las costas colombianas y venezolanas, lo que se traduce en 5 256 728 km2, con una población de 300 837 000 habitantes, lo que representa el 46.95% de la población.14 El Producto Interno Bruto (PIB) de la región supera los 2.3 billones de dólares, pero el ingreso per capita varía entre cada uno de los países, lo que demuestra la drástica desigualdad en la región.15 Todo este conjunto se intenta organizar entre la Asociación de Estados Caribeños (AEC), la CELAC, la CARICOM, la Alianza del Pacífico y el ALBA-TCP.
12 Comprende los siguientes Estados: Anguila, Antillas Holandesas, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Dominica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guadalupe, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes Norteamericanas, Jamaica, Martinica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, San Lucas, San Cristóbal y Nicves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela.
13 Entre las décadas de los ochenta y los noventa, la Casa Blanca lanzó tres proyectos de integración comercial en el Gran Caribe, con el objetivo de asegurar su posición en la zona. El primero, fue la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) puesta en marcha en 1984, con el objetivo de aportar ayuda económica para el desarrollo a través de reformas neoliberales aplicadas en los Estados miembros. El segundo, fue el Tratado de América del Norte (TLCAN), en vigor desde 1994, en el cual dos países desarrollados y una potencia emergente se unieron para lograr la mayor integración comercial después de la Comunidad Europea; y, el tercero, la Asociación de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que buscaba ser una propuesta panamericanista comercial.
14 Comisión Económica para América Latina (CEPAL): Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2017, pp. 8-15.
15 Ibíd., pp. 32 y 33.
Hasta finales del siglo xx, los actores que influenciaban en el Gran Caribe eran Estados Unidos, las potencias europeas, y en menor medida los países latinoamericanos. A partir de la primera década del siglo xxi, el abanico de actores externos se amplió hacia la región de Asia Pacífico: China, Rusia, Irán e India; estos han establecido alianzas geoestratégicas en tres sentidos: por un lado México y Colombia, países que tradicionalmente han sido los peones de Washington en la región; por otro lado, Venezuela y Cuba, quienes habían abierto un camino lejos de Estados Unidos; y, por último, los miembros de la CARICOM, que en su mayoría son estados anglófonos.
En la actualidad, la sinergia geopolítica de la región caribeña ha formado parte de procesos que están cambiando la realidad internacional. Ejemplos como la participación activa de Argentina, Brasil y México en el Grupo de los 20 (G-20); la aparición de bloques extra-intrarregionales como BRICS, MICTA (México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia), o CIVETS (Colombia, Indonesia, Egipto, Turquía y Sudáfrica); la activa presencia de Ecuador en la OPEP, entre otros, han marcado la nueva dinámica en la región. Dichos procesos de acercamiento no solo deben ser comprendidos desde una visión económica, como lo planteaba Bela Balassa;16 sino que deben ser entendidos desde una concepción más compleja: “un proceso de acercamiento y articulación cada vez mayor que reduzca a una unión social, ecológica, económica, cultural y política”.17 Lo anterior ha formado un complejo cuadro geopolítico que tiene repercusiones a escala global, regional y nacional; lo que exige a las naciones latinoamericanas y caribeñas seguir impulsando los cambios que han de llevar al Caribe al lugar que le corresponde, a fin de obtener beneficios para sus sociedades y disminuir los estragos negativos de años de relegación a la periferia del sistema internacional.
16 Para más información consulte Bela Balassa: Teoría de la integración económica.
17 Andrés Bansart: ob. cit., p. X.
Su extenso territorio, caracterizado por vastos recursos naturales, energéticos, forestales, pesqueros, hidráulicos y acuíferos que se concentran en América Latina y el Caribe, siempre ha sido apetecido y demandado por las potencias tradicionales; sin embargo, se ha visto una nueva distribución del poder de carácter multipolar, lo que ha dado pie a que potencias emergentes como China, Irán y/o Rusia figuren en el imaginario político latinoamericano.
Con relación a China, sobresalen las multimillonarias relaciones comerciales con prácticamente toda la región, con cifras que ascienden a los 200 000 millones de dólares.18 Esto solo posiciona a Latinoamérica y el Caribe en el marco de seguridad económico-comercial china, dada su capacidad abastecedora de materias primas, tales como petróleo, hierro o cobre. En el caso de las relaciones con Irán sobresalen sus más de 250 acuerdos de cooperación comercial y de transferencia tecnológica con Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua y Venezuela.19
18 Andrés Osorio, Chen Yao, Xi Yue: “Especial: China y Latinoamérica unidos para promover el multipolarismo y crear certeza para el desarrollo global”.
19 Alfredo Portillo: ob. cit., p. 327.
Esta región, históricamente, ha tejido importantes relaciones con Rusia, ya que su colaboración se ha definido a través de los acuerdos de cooperación (económica, militar, cultural, técnico-tecnológica, entre otras) que han firmado de manera bilateral y multilateral; su participación se encuentra ubicada en sectores estratégicos y con proyecciones políticas como el petróleo, la minería, el desarrollo tecnológico y la compra de productos alimenticios. A diferencia de China, Rusia concentra sus esfuerzos en impactos y apoyos de carácter político-social, por lo que su prioridad no son las inversiones de alto nivel, aunque las inversiones realizadas por Moscú de acuerdo con Vladimir Pádalko, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria, ascienden a 15 000 millones de dólares, lo que se traduce en más del 20% del intercambio comercial durante el año 2017.20
20 “Empresarios rusos incrementan sus actividades en América Latina”.
Lo anterior marca el patrón de las relaciones rusas con distintos países latinos, concentrando su atención en tres vertientes:
antiguos aliados soviéticos: Nicaragua y Cuba;aquellos que mantienen una política antiimperialista: Venezuela, Bolivia y Ecuador; ycon quienes ha mantenido relaciones comerciales desde hace ya varias décadas: Brasil, Argentina y Perú.De esta estrategia de inserción en América Latina y el Caribe, sobresale la táctica de no buscar una afinidad ideológica, como en su momento la Unión Soviética; su acercamiento es a través de la multipolaridad y el apoyo político a los gobiernos progresistas; a su vez, respalda los proyectos integracionistas de la zona.
En este contexto, se entiende el acercamiento y el afianzamiento de las relaciones bilaterales entre la Federación Rusa y la República Bolivariana de Venezuela. Sus interacciones han causado polémica en la región, desde los ejercicios militares hasta el respaldo político al gobierno de Nicolás Maduro. En el siguiente apartado se analizará la relación de Rusia con la región de América Latina, en particular con los miembros del Gran Caribe.
Las relaciones ruso-latinoamericanas
La Federación Rusa, hacia finales de 2018 e inicios de 2019, mantiene relaciones diplomáticas con 34 países de América Latina y el Caribe:21 16 embajadas conjuntas y 8 consulados rusos.22 Esto nos indica la activa presencia que mantiene Rusia en la región, y viceversa; sin embargo, esto no implica necesariamente que los lazos bilaterales en todos los casos tengan un perfil alto o prioritario; por ejemplo, con Colombia y Bolivia, siempre se ha manifestado el enorme potencial de las relaciones, no obstante, aún no se han desarrollado plenamente y hasta cierto punto, se afirma que se encuentran detenidas. En otros casos como es el de los países caribeños y centroamericanos, durante muchas décadas se encontraron bloqueadas, tal es el caso de Guyana, que representa los intereses rusos en 4 naciones caribeñas, lo mismo sucede con Jamaica. Aunque este fenómeno de distanciamiento con el Caribe y Centroamérica ha disminuido en favor del acercamiento que le propició Venezuela durante la era Chávez, a través de los esquemas de integración del ALBA-TCP o Petrocaribe.
21 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.
22 Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa: “Rusia en las relaciones internacionales”.
Las relaciones entre Rusia y América Latina datan desde finales del siglo xix, durante la búsqueda de apoyo internacional por parte de las naciones latinas en contra de la Corona española. Después de este hito, quedan suspendidas dada la distancia geográfica e intereses nacionales. Una vez abordado el siglo xx, al triunfo de la Revolución rusa, en 1922 se reanudan las relaciones diplomáticas entre ambas regiones: en 1921, Argentina comenzó a desarrollar relaciones comerciales entre ambos Estados; para 1922, México comenzó un acercamiento con la Unión Soviética, dada su Revolución, en la búsqueda de un interés nacional; los contactos le brindaron al gobierno mexicano un variopinto de socios comerciales que debilitaron la dependencia de Estados Unidos; para 1924 se establecieron las relaciones diplomáticas y en 1926 Uruguay también las estableció.23
23 Violetta Sheykina: “Historia de las relaciones Rusia-América Latina: evolución y prospectiva”.
Empero, después de comprender el interés soviético de desplegar una ola de revoluciones en busca de la liberación del capitalismo, los mismos Estados que dieron su apoyo en la década de los veinte, se la retiraron en las siguientes: Uruguay en 1935 y México, tras el asesinato de León Trotsky en 1940.
Un nuevo episodio se extiende desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, un periodo conocido como la Guerra Fría (1945-1991). Durante estos años, las relaciones entre Latinoamérica y la Unión Soviética se vuelven interdependientes de Estados Unidos, pues el conflicto, delineó el mundo en tres espacios: el estadounidense, el soviético y el de los no alineados. América Latina cobró interés después del triunfo de la Revolución cubana en 1959, ya que la Unión Soviética consigue un bastión geopolítico cerca de Estados Unidos, muy similar a la cercanía que gozaba Washington en Europa. La relación cubano-soviética y la nicaragüense-soviética eran las dos más activas y representativas, ya que recibían apoyo económico para lograr que los regímenes de orden socialista estuvieran en el poder de ambos Estados. En este marco, sobresalen los eventos de la Crisis de los Misiles24 en La Habana, Cuba, y el apoyo económico y militar que otorgó la Unión Soviética a la guerrilla nicaragüense del FSLN;25 estos eventos marcaron el destino de Latinoamérica, pues a raíz de estos acercamientos soviéticos, los demás países quedaron supeditados ante una política agresiva y autoritaria impulsada por Washington, que consistió en imponer mandatarios de tendencia conservadora a favor del polo capitalista, los cuales utilizaban la táctica de terrorismo de Estado26 para evitar que la Unión Soviética continuara permeando la región.
24 La Crisis de los Misiles fue un hito comprendido del 15 al 28 de octubre de 1962, en el cual la Unión Soviética colocó varios misiles nucleares apuntando a las costas de Miami, Estados Unidos. Este acto provocó uno de los momentos más tensos durante la Guerra Fría; después de días de negociaciones se acordó retirar el armamento nuclear de la isla, a cambio de la retirada de un misil nuclear en el sur de Italia y de no alentar, conspirar, patrocinar o ejecutar invasiones a Cuba, además de respetar su régimen de gobierno. Estos acuerdos fueron en secreto y crearon una brecha entre la Unión Soviética y Fidel Castro, ya que él había insistido en mantener el material nuclear en la Isla.
25 La Unión Soviética otorgó ayuda económica de alrededor de veinticinco millones de dólares para apoyar al FSLN y derrocar la dictadura de Anastasio Somoza. Además, a través de Cuba recibían armamento soviético, así como entrenamiento militar en la Isla; la Unión Soviética también los proveía de inteligencia e información confidencial entre Washington y el Gobierno de Somoza. Edeme Domínguez: “La política soviética y cubana hacia Nicaragua: 1979-1989”.
Al triunfo sandinista, en 1980, se firmaron 8 acuerdos entre el Kremlin y el nuevo Gobierno de Nicaragua, los cuales tratan sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el plan de relaciones entre ambos Estados, una convención consular, cooperación técnica, económica, cultural y científica, y de comunicación aérea. EFE: “Acuerdo entre el Frente Sandinista y el Partido Comunista de la URSS”.
26 El terrorismo de Estado es una forma del ejercicio del poder estatal cuya regla de conocimiento impone, con miras a crear temor generalizado, la aplicación clandestina, impredecible y difusa, a la población en general, aun cuando se pruebe la inocencia de las acusaciones formuladas por el Estado. En el caso particular de América Latina, se dio en el contexto de las dictaduras del siglo xx, en las que se perseguían, secuestraban, desaparecían personas que tuvieran algún contacto con el comunismo o que atentaran contra del Gobierno.
Ahora bien, en el sector económico no solo se limitaron a Cuba y Nicaragua, sino que incluían a Argentina, Brasil, Chile y Perú;27 y, en el sector educativo “muchos especialistas cubanos, peruanos, ecuatorianos, bolivarianos y nicaragüenses estudiaron en universidades soviéticas”.28
27 Con volúmenes promedio de más de cuatro millones de dólares en la década de los ochenta. La exportación soviética era de maquinaria para construcción y equipamiento tecnológico; mientras que la latinoamericana se limitaba a materias primas, como azúcar, cobre, madera, entre otros.
28 Violetta Sheykina: ob. cit., p. 190.
En 1991, al caer la Unión Soviética, los lazos con América Latina quedaron debilitados y en muchos casos inexistentes. No será hasta 1997, durante el segundo mandato del presidente ruso Boris Yeltsin, que el canciller Evgueni Primakov realiza la primera visita de alto nivel desde la época soviética a la región; con la cual Rusia buscaba relanzar estas relaciones bilaterales en términos de comercio, principalmente a las exportaciones de autos, tractores y maquinaria industrial en general. No obstante, los buenos deseos de Primakov no se materializaron hasta la llegada de Vladimir Putin al poder ruso en el 2000, tras un cambio multidimensional tanto en la esfera interna como en la externa.
El retorno ruso no solo estuvo enfocado en los antiguos socios soviéticos o aquellos con potencialidades en las relaciones bilaterales. Una situación que ejemplifica esto fue que durante 2002 a 2004, se restablecieron las relaciones diplomáticas con Granada y se extendieron hacia Bahamas, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía. En esta línea, cabe destacar que las intenciones rusas en la región son de carácter político y geopolítico, lo que explicó por mucho tiempo por qué las inversiones rusas en la región eran tan débiles y poco atractivas en comparación con las chinas y las estadunidenses.
Sin embargo, lo que fue un imán político para las naciones latinoamericanas y caribeñas, fue el multipolarismo, estandarte político ruso para conseguir aliados alrededor del mundo; lo que lo convierte en el socio clave, ya que no busca la consolidación del poder en un solo actor y, a diferencia de la Unión Soviética, no es agresivo o presta cooperación con tintes ideológicos. Esta tendencia se vio reafirmada por la llegada de gobiernos progresistas en la región:
[…] con el ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela; en 2002, el Partido de los Trabajadores obtuvo la victoria con Luis Inácio Lula da Silva en Brasil; en 2003, Néstor Kirchner asumió el poder en Argentina; en 2004, Tabaré Vázquez gana las elecciones en Uruguay; en 2005, en Bolivia, triunfa en las elecciones el indígena Evo Morales y, a finales del mismo año, Michel Bachelet asume el poder en Chile. En una segunda oleada, llegó Rafael Correa a Ecuador en 2007 y el exguerrillero sandinista Daniel Ortega llega al poder en Nicaragua en el mismo año.29
29 Paulina Domínguez: “La geopolítica rusa en el Gran Caribe del siglo xxi: Cuba y Venezuela”.
Este variopinto conjunto de gobiernos de izquierda fue el motor de la multipolaridad en América Latina y el Caribe; el movimiento liderado por Hugo Chávez logró posicionar a la región en la semiperiferia, lo que la volvió más atractiva y logró un avance real en materia social. De acuerdo con la CEPAL, 15 000 000 de personas salieron de la pobreza y 10 000 000 más habían abandonado la indigencia durante los primeros siete años de gobiernos progresistas.30
30 CEPAL: Panorama Social de América Latina 2007.
Por más de diez años, las relaciones ruso-latinas se afianzaron y consolidaron, por lo que, a pesar del cambio de tendencia política a gobiernos más conservadores, Rusia sigue presente en el continente con apoyo político, económico y energético a Venezuela y Cuba; y, en materia de inversiones y comercio con Colombia, México, Nicaragua, Brasil y Argentina.
Desde las giras presidenciales rusas de 2005, 2008 y 2014, se han perfilado los países clave para el Kremlin en la región. En la más reciente gira, en 2014, el presidente Vladimir Putin (al calor de la crisis de Ucrania) realizó un viaje por cuatro países: el primero fue Cuba, en el cual se firmaron una serie de acuerdos de cooperación para renovar a la Isla, asimismo, se condonó el 90% de la deuda cubana; Nicaragua fue el segundo destino, a pesar de no estar en la agenda propuesta, se realizó la visita y reforzó la cooperación bilateral; en Argentina se firmaron acuerdos en comunicaciones, energía nuclear con fines pacíficos y respaldo político en el conflicto de las Malvinas; por último, Brasil, con el cual firmó acuerdos en materia energética, así como la fundación de un banco en el marco de los BRICS. Esta visita fue calificada como la “latinoamericanización de la política exterior rusa”; los acuerdos alcanzados con todos estos nuevos países llevaron a afirmar a Putin que la cooperación con América Latina es clave para la política exterior.31
31 Makram Haluani: “Rusia en América Latina: variables, implicaciones y perspectivas de su presencia en el hemisferio occidental”.
A la luz de los hitos presentados, se afirma que Rusia no solo busca ser el contrapeso de Estados Unidos en la región latinoamericana, sino también fortalecer internacionalmente a algunos gobiernos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, para asegurar su presencia en la región; además de aprovechar sus relaciones intraregionales como puerta para conseguir otros socios, tal es el caso del ALBA-TCP. En otra arista, también sobresale la actividad militar rusa en aguas caribeñas, lo que fue un claro mensaje para Wasington: “el interés estratégico de Rusia está motivado por el interés de reposicionarse como poder mundial, lo que implica mayor presencia en América Latina, en un momento en que la región busca diversificar sus relaciones para mermar la dependencia de Estados Unidos”.32
32 Pío García: “Rusia y América Latina: las agendas compatibles hacia el futuro”.
En la actualidad, la Federación Rusa es un actor que impacta de manera importante la realidad latinoamericana; ejemplo de ello es el esfuerzo por modernizar Cuba, inversiones en el sector turístico y apoyo de ayuda humanitaria en Venezuela. Sus colaboraciones en la región se centran en las altas tecnologías, el uso pacífico de energías atómicas, las investigaciones del espacio ultraterrestre, la economía energética, la extracción de petróleo y gas, la metalurgia, la farmacia, la industria pesquera, la construcción de maquinarias agrícolas y de caminos, el complejo agroindustrial, entre otras.
La presencia rusa en América Latina, sin dudas, ha promovido una nueva redistribución de poder. Rusia busca promover su política de equilibrio mundial contando con socios estratégicos en América Latina, política que a su vez constituye un valioso activo estratégico para contener a Washington; Latinoamérica, por su parte, en particular los países que han profundizado las relaciones con Rusia, ven el acercamiento como una oportunidad para mejorar su posición relativa de poder para hacer frente a las amenazas emanadas de Estados Unidos.33
33 Rafat Ghotme: “La presencia de Rusia en el Caribe: hacia un nuevo equilibrio del poder regional”.
Rusia y Venezuela
El vínculo con la República Bolivariana ha sido sobresaliente, pues su acercamiento es relativamente reciente y ha sido el más profundo en este siglo. La relación comenzó, en el marco del gobierno de Hugo Chávez, a finales de 1999, pues los cambios radicales impulsados por el presidente electo se hicieron palpables desde el inicio de su administración: dentro del marco de la política exterior venezolana en la era Chávez, se encontraba el objetivo de equilibrar o mejorar la distribución del poder apostando por una tendencia de orden multipolarista; asimismo, la búsqueda de alternativas a las acciones emprendidas por Estados Unidos en la región. Desde la llegada de Chávez al poder venezolano, la relación Caracas-Washington se caracterizó por periodos intermitentes de tensión y disuasión, hecho que en su momento dividió la región en un bloque, liderado por Venezuela, de países con gobiernos progresistas y el otro, por Estados Unidos y sus peones neoliberales en la región. La política exterior venezolana tuvo como prioridad la consolidación de un bloque regional liderado por Caracas y la búsqueda del mundo multipolar, enmarcado en el proyecto del “socialismo del siglo xxi”. A través de una estrategia geopolítica que buscaba fortalecer los gobiernos de izquierda para mejorar la calidad de vida de los latinos, así como debilitar la presencia estadounidense en la región. El interés venezolano no solo obedecía a una cooperación y fortalecimiento de alianzas intrarregionales, sino también a Estados como Irán, Siria, Bielorrusia y Rusia, países que se distinguen por responder a intereses antimperialistas; por otro lado, China, Vietnam y Malasia, intercambios comerciales financieros, como atracción de capital, inversiones y empresas; en el mismo tenor, el acercamiento con naciones africanas en la pesquisa de cooperación sur-sur y asuntos de petróleo con Angola.34
34 Martha Lucía Márquez Restrepo: “Dilemas y perspectivas de la relación de Colombia con Venezuela durante la era de Santos”, en Stefan Jost, coord.: Colombia ¿Una potencia en desarrollo?, p. 578.
Ahora bien, entre 2004 y 2006 Moscú tuvo un acercamiento inédito con Venezuela; el intercambio en armamento a priori levantó dudas en Washington, donce veían la militarización de Venezuela como un factor de desestabilización en la región, dando paso al dilema de seguridad que lideró gran parte de la primera década del siglo xxi. Se puede afirmar que fue el inicio de relaciones con Estados no afines a la potencia hegemónica, como Irán y Siria; asimismo, se perfilaron las principales esferas de interacción económica, petróleo y gas, cooperación que a lo largo de los años ha consolidado a Venezuela como un socio privilegiado.35
35 Yuri Paníev: “Cooperación económico-comercial ruso-latinoamericana. Adelantos y deficiencias”.
Entre 2008 y 2009, el estrechamiento de las relaciones con la Federación Rusa se intensificó; la firma de convenios, acuerdos, tratados, intercambios, etcétera, se multiplicó drásticamente; estos incluyeron la venta de armamentos hasta por 4000 millones de dólares, así como también un préstamo de 2200 millones de dólares para el mismo fin.36 Venezuela es el principal comprador de armas y equipo ruso en América Latina, representa el 76% de las exportaciones a América Latina, provenientes de Rusia, China y España. Durante 2010 a 2015, se firmaron 12 contratos armamentistas por un valor de 4400 millones de dólares, se vendieron 100 000 AK-47 y se construyeron 2 bases para su montaje, así como la venta de 24 aviones de combate SU-30MK2 y 50 helicópteros de ataque y transporte.37 En la actualidad el comercio ruso-venezolano abarca “venta de 400 millones de dólares en transporte militar, 5000 millones de dólares en armas y tecnología rusa […]”38 justo a un lado de Colombia, epicentro de armamento estadounidense.
36 Reuters: “Rusia otorgó a Venezuela crédito por 2.200 millones de dólares para armas”.
37 Violetta Sheykina: ob. cit., p. 205.
38 Ana Teresa Gutiérrez del Cid: “Rusia y América Latina en la geopolítica global”, en Daniel Salinas, coord.: América Latina: nuevas relaciones sobre América Latina, p. 244.
En otras esferas, sobresale la colaboración técnico-militar, la cual causó el dilema de seguridad que ha estado presente en la mayor parte de lo que va del siglo xxi. La ejecución de maniobras navales conjuntas con embarcaciones con capacidades nucleares en aguas del Caribe: la llegada de bombarderos TU-160 estratégicos rusos a la base aérea Libertador en aguas venezolanas, después de sobrevolar aguas caribeñas.39 “Maniobras que despertaron conjeturas acerca de la posibilidad de que Caracas se convirtiera en el pivote de la injerencia política y militar rusa a través del proyecto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América”.40
39 “Buques de guerra rusos parten hacia Venezuela para realizar maniobras”.
40 Pío García: ob. cit., p. 71.
En cuanto a la cooperación en materia de tecnología nuclear y energética, resalta que corporaciones estatales y privadas rusas, como Gazprom, Rosneft, LUKoil, y Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), han firmado acuerdos mediante los cuales se realizarán exploraciones conjuntas en los yacimientos de uranio, petróleo y gas. También existió apoyo para la investigación y mejoramiento de métodos de extracción de recursos energéticos con menores costos ecológicos y económicos.
En este marco, se realizó una certificación de las reservas petroleras en la franja cerca del Río Orinoco. En 2010 se firmó el máximo acuerdo de colaboración energética: un proyecto con un valor estimado de veinte mil millones de dólares para que PDVSA y una comisión rusa exploren, y después exploten, el campo Junin 6; la comisión rusa estuvo conformada por Rosneft, LUKoil, Gazprom, TNK-BP333 y Surgutneftegaz. “Los grandes petroleros rusos, después de unirse con PDVSA en el CNP (Consorcio Nacional Petrolero) extraen petróleo en el yacimiento Junín 6 […] en la delta del Orinoco (apreciado en 53 mil millones de barriles) y durará 40 años”.41 En años recientes, los proyectos petroleros han quedado suspendidos debido a la inestabilidad política que ha presentado Caracas, desde el gobierno de Nicolás Maduro; sin embargo, esta situación de incertidumbre que ha rodeado al país bolivariano solo ha servido para afianzar las relaciones ruso-venezolanas. En este marco, de 2014 a 2017 Rusia ha prestado al gobierno de Maduro alrededor de veintitrés mil millones de dólares en asistencia financiera, negociando el retorno del préstamo en petróleo, preferencias en la explotación del Junin 6 y acciones en Citgo, la filial petrolera venezolana en Estados Unidos. En este tenor, se explica el motivo de que PDVSA le ofreció a la petrolera rusa una participación de 10% en Petropiar, un proyecto multimillonario para producir y mejorar crudo extrapesado en la Faja del Orinoco. El valor de la participación se calcula entre seiscientos y ochocientos millones de dólares.42
41 Yuri Paníev: ob. cit., p. 121.
42 Reuters: “La jugada de Rusia sobre Venezuela: los préstamos le abren la puerta al petróleo”.
En cuestiones de acuerdos sociales, y menos conocidos, sobresalen los siguientes. En materia de educación, la Universidad Rusa de la Amistad con los Pueblos ofrece la doble titulación, que es válida tanto en Rusia como en Venezuela. Se han firmado acuerdos con la agencia Rossotrudnichestvo, encargada de la cooperación humanitaria y cultural, para que sus estudiantes venezolanos puedan profundizar sus estudios sobre el idioma ruso y familiarizarse con la cultura. Según datos de 2018, a través de la fundación Gran Mariscal de Ayacucho, anualmente se dan 71 becas a venezolanos para que estudien la licenciatura o algún posgrado en una universidad rusa. Las becas están abiertas para alumnos y docentes en las siguientes áreas: Matemáticas, Física, Mecánica, Ingeniería Mecánica, Electrónica, Sistemas de Comunicación, Astronomía, Computación, Ciencias de la Información, Economía y Gerencia, Ciencias Políticas y Economía Industrial, para obtener la maestría o el doctorado. Los becados podrán permanecer residenciados en este país durante tres años.
En términos de ayuda humanitaria, se han firmado acuerdos para la exportación de trigo a Venezuela para sobrellevar la escasez a consecuencia del bloqueo comercial promovido por Washington desde 2016. A partir de 2017, Rusia aporta a Venezuela 60 000 toneladas (t) de trigo mensuales, que han permitido brindarles más opciones y cantidades a los habitantes del país bolivariano. La llegada del buque Ken Goh, con 30 525 t de harina de trigo a Puerto Cabello, solo ha afianzado las relaciones entre Caracas y Moscú.
En cuanto a cultura, en 2006 se firmó el Programa de Cooperación Cultural e Intercambio entre la Agencia Federal para la Cultura y Cinematografía de la Federación Rusa y el Ministerio de Cultura venezolano, que cobró fuerza a finales de 2013, en las actividades destacan la presentación del Conjunto de Coros y Danzas del Ejército Ruso (2015) y la participación en la Feria Internacional del Libro de Moscú.
En noviembre de 2017 se dio a conocer la agenda de cooperación para 2018, con el fin de extenderla a otros ámbitos fuera de los ya discutidos e implementados, como turismo, medicina, exploración espacial, e incluso en gastronomía. Recientemente Venezuela y Rusia han firmado diferentes acuerdos de cooperación en materia energética, petrolera, comercial, alimentaria, vivienda, salud, destinadas a fortalecer programas sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela; Barrio Nuevo, Barrio Tricolor; entre otros.
Reflexiones finales
Después de analizar de manera sucinta los acontecimientos históricos, sin pretensiones de exhaustividad ni de conclusividad, las relaciones ruso-latinoamericanas y las implicaciones de la relación bilateral ruso-venezolana, es posible arrojar algunas luces para futuros estudios sobre el tema.
El auge de las relaciones entre la Unión Soviética y Latinoamérica quedó atrás en la década de los setenta; sin embargo, ha ido recuperando territorio y se ha convertido en una línea importante en las actividades internacionales de Moscú. Al desaparecer la Unión Soviética, su vacío geográfico fue notado drásticamente. En la actualidad, Rusia ha buscado un acercamiento con países con lazos históricos, como Cuba o Nicaragua, naciones antimperialistas, como Venezuela; y con Estados con lazos comerciales, como Brasil, Argentina y Perú. La Federación Rusa mantiene relaciones diplomáticas con 33 países de la región, con 18 de los cuales se han firmado nuevos acuerdos sobre nuevos principios de colaboración.
Se puede afirmar que, en la actualidad, el estudio de la política exterior rusa cobra importancia, ya que aún sigue vigente su papel predominante en Eurasia y el resto del mundo. Su capacidad de incidir en el sistema mundial se ve cada día más fortalecida. Es evidente que su actuación se ve aún opacada por el antiguo poderío soviético; sin embargo, ha demostrado con acciones firmes y claras su intención de recolocarse en el centro del sistema-mundo.
Esta nueva presencia rusa en América Latina se explica a través de las cambiantes y complejas estructuras económicas mundiales en el marco de una desaceleración de la globalización y la necesidad geopolítica de equilibrar el balance de poder global. Por ello dicho estudio no debe ser tomado a la ligera, es decir, el ascenso de potencias semiperiféricas como el bloque de los BRICS —principalmente China, Rusia e India—, así como los tigres asiáticos o las naciones latinoamericanas, las cuales han ido moldeando el nuevo escenario internacional marcando la tendencia al multipolarismo, superando el poder hegemónico estadounidense no solo en América, sino en otras regiones del mundo.
La colaboración rusa con América Latina y el Caribe se desborda del círculo de relaciones estrictamente comerciales y se extiende a proyectos de distintas temáticas, que van desde la cooperación técnico-militar hasta la ayuda humanitaria. Aunque si bien no se puede considerar un retorno ruso en América Latina, porque su comercio es de bajo perfil, a pesar de que en el sector armamentista es el más alto en la región, ya que representa el 15% de las exportaciones totales; aún quedan muchos vacíos geopolíticos en los que Rusia puede participar. En el Gran Caribe, en específico, ha protagonizado junto con Venezuela y Cuba cambios estructurales importantes: la independencia parcial de Estados Unidos, la “securitización” de Venezuela que ha puesto en evidencia las bases secretas de la estrategia de dominación imperialista, la participación en los sistemas de integración más importantes de ese momento, así como un apoyo solidario que no se había visto en la región desde los tiempos de la Guerra Fría.
Se puede entender que el esfuerzo diplomático ruso en el Caribe busca restaurar el equilibrio de bloques sobre la base de una importante inversión económica rusa en la región, a través de acuerdos de carácter económico, científico, cultural y en defensa. Rusia puede alterar el equilibrio regional, a través de sus alianzas con Estados con posturas antihegemónicas y con socios no tradicionales, provocando un equilibrio entre Venezuela-Nicaragua-Colombia.
A pesar de esto, la estrategia diplomática rusa aún no es lo suficientemente amplia para competir con la presencia estadounidense en la zona; es decir, sus alcances geopolíticos aún se ven opacados por Estados Unidos o China. Tampoco refleja la urgencia de recolocarse en relaciones diplomáticas y/o estratégicas que incluyan el recurso de la fuerza o una alianza militar ofensiva que afecte la seguridad hemisférica de manera considerable.
Es importante resaltar que Rusia no busca militarizar a América Latina y reabrir la Guerra Fría, eso lo deja en su zona natural de influencia en Europa-Asia. Empero, existieron ensayos militares junto con Venezuela en 2008, que generaron incertidumbre en la zona del Caribe, provocando simuladores de ataques rusos y sus contraataques estadounidenses en la región; además, esta posición le da vulnerabilidad a Estados Unidos, ya que un misil lanzado desde esta zona puede tener alcance en el continente. La presencia rusa no busca ser práctica sino de advertencia; además, no busca el ataque directo sino una serie de alianzas que le permitan posicionarse dentro de la región.
La tendencia geopolítica rusa al iniciar el siglo xxi se proyectó hacia la integración energética con Venezuela, el desarrollo aeronáutico con México, así como la apertura del mercado ruso en Argentina, Chile, Brasil y México. El acercamiento con la región fue paulatino y no solo en los sectores económico-comerciales, que son obvios y consecuentes con la globalización, sino en una cooperación política, ya que las afinidades fueron notorias, la búsqueda de la consolidación del multipolarismo.
Para estas aproximaciones, se puede afirmar que América Latina llegó a Moscú buscando alternativas diferentes a las estadounidenses y europeas; sin embargo, no sería hasta finales del primer mandato de Putin e inicio de la Administración de Dimitri Medvedév (2008-2012), que se consolidaron las relaciones diplomáticas en 2008, con las visitas de alto nivel a Perú, Brasil, Venezuela y Cuba; para el 2009, Chile Brasil, Bolivia, Venezuela, Cuba y Ecuador realizaron encuentros presidenciales con Rusia.