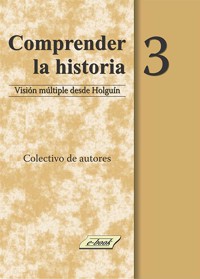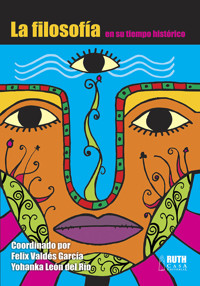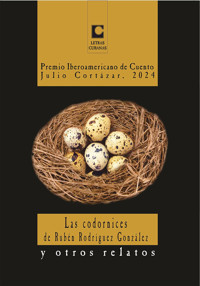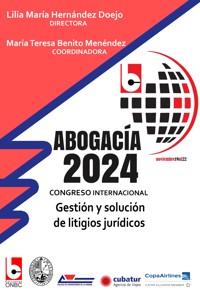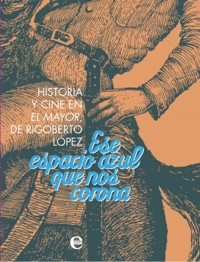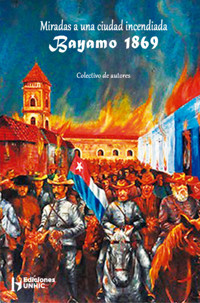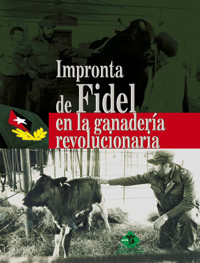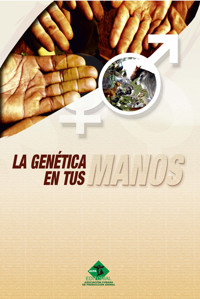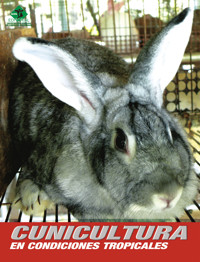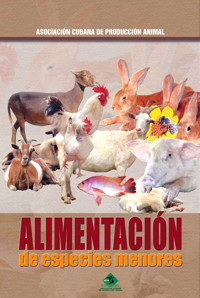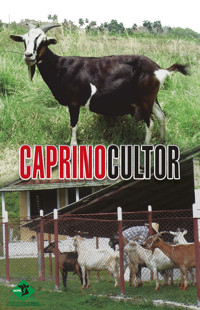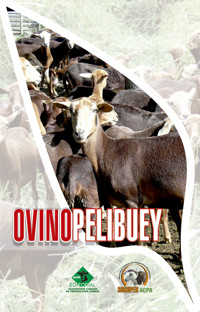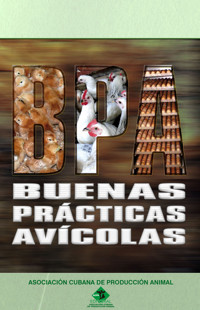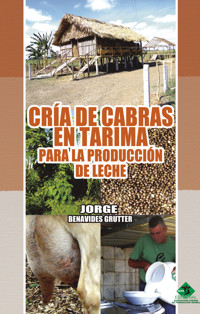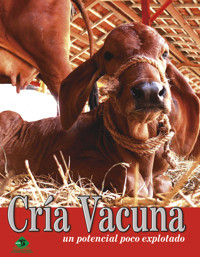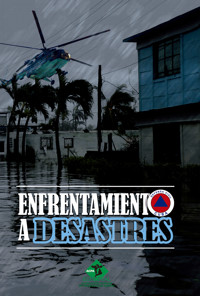Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RUTH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El libro abarca diversos aspectos del procedimiento jurídico-legal en Cuba, desde los tiempos coloniales hasta nuestros días. La Primera Parte trata sobre cuestiones de la historia de la administración de la justicia, la jurisprudencia como fuente del derecho y la relación entre ambos, el acceso a la justicia en Cuba y su relación con la Constitución, así como la gestión de la calidad y la independencia judicial. Asimismo, se abarcan temas tales como la ética judicial, la delincuencia organizada y globalizada y el porqué de su ausencia en Cuba, el derecho a la defensa, así como algunos otros tópicos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 630
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Primera edición impresa, 2018
Primera edición digital, 2020
Revisión técnica para ebook: Natalia Labzovskaya
Edición: Enid Vian
Diseño de cubierta: Carlos Javier Solís Méndez
Diseño interior: Oneida L. Hernández Guerra
Corrección: Adyz Lien Rivero Hernández
Composición digitalizada: Oneida L. Hernández Guerra
© Colectivo de autores, 2018
© Sobre la presente edición: Editorial de Ciencias Sociales, 2020
ISBN 9789590622861
Sin la autorización previa de esta Editorial queda terminantemente prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, incluido el diseño de cubierta, o transmitirla de cualquier forma o por cualquier medio.Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público. Si precisa obtener licencia de reproducción para algún fragmento en formato digital diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) o entre la web www.conlicencia.com EDHASA C/ Diputació, 262, 2º 1ª, 08007 Barcelona. Tel. 93 494 97 20 España.
Estimado lector, le estaremos muy agradecidos si nos hace llegar su opinión, por escrito, acerca de este libro y de nuestras ediciones.
INSTITUTO CUBANO DEL LIBRO Editorial de Ciencias Sociales Calle 14 no. 4104, entre 41 y 43, Playa, La Habana
www.nuevomilenio.cult.cu
Introducción
el concepto mismo de la función de la universidad se amplía, y cada vez comprendemos mejor que una universidad tiene que ser algo más que un centro donde unos van a enseñar y otros van a aprender. Es que el concepto de universidad tiene que entrañar la investigación; pero no la investigación que se hace solamente en un aula o en un laboratorio, sino la investigación que hay que realizar a lo ancho y largo de la isla, la investigación que hay que realizar en la calle…1
Fidel Castro
Los textos que se presentan son evidencia del trabajo científico y armonioso entre la academia cubana y un ámbito práctico del derecho, de los estrechos vínculos entre la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y el Tribunal Supremo Popular (TSP), fundamentados en el valor del trabajo colectivo, solidario y comprometido. Agrupa los principales resultados investigativos de un proyecto científico ejecutado de forma conjunta por 20 jueces de distintas instancias y provincias, y el grupo universitario de investigación Julio Fernández Bulté, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, respondiendo a intereses concretos del Tribunal Supremo Popular.
El proyecto fue concebido como proyecto marco, de forma que las investigaciones asociadas a las tesis de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo de la segunda edición, pudieran ser parte de las propuestas de soluciones viables en pos del perfeccionamiento de la actividad de tribunales en el país. El programa de Maestría mencionado fue especialmente abierto por la Facultad de Derecho para jueces de todo el país, mientras las tesis fueron dirigidas por miembros del grupo universitario de investigación, que a su vez participaron como profesores del mencionado programa.
Dentro del mismo marco investigativo, de un subgrupo de investigación —por su importancia e interés para tribunales—, trabajó en el tema: «El principio de independencia judicial y la gestión de la calidad en la organización de tribunales en Cuba», en el que se sistematizó el marco teórico conceptual que sustenta el despliegue de la gestión de calidad en el sistema de trabajo de los tribunales de justicia cubanos y de los fundamentos teóricos doctrinales más sobresalientes relacionados con la vigencia y alcance del principio de independencia judicial y el ejercicio de la función de impartir justicia; se diagnosticaron las principales dificultades identificadas en los actuales mecanismos de gestión de la calidad y el desempeño de la función judicial, a través del análisis del cumplimiento de los documentos normativos correspondientes y la percepción de los jueces y controladores de la calidad, y se fundamentaron los presupuestos jurídicos para el logro de la adecuada coexistencia entre el principio de independencia judicial y la gestión de la calidad en el desempeño de la función judicial en Cuba.
Algunas conclusiones de este tema refuerzan la importancia del conjunto de los resultados; a propósito de este, los investigadores consideran que la gestión de calidad en la impartición de justicia, debe asumirse como un proceso constante de perfeccionamiento de la actuación de los tribunales, basado en los principios político-jurídicos y deontológicos que legitiman su implementación; que el sistema de gestión de la calidad de los tribunales deberá homologarse conforme a las normas y estándares nacionales e internacionales y contar con una metodología propia, debidamente certificada, que permita elevar los niveles de calidad, para garantizar la función suprema de impartir justicia, que establece para los tribunales la Constitución de la República, en armonía con el principio de independencia judicial.
En sentido general, todos los temas abordados tuvieron como finalidad contribuir al perfeccionamiento de la actuación judicial sobre la base de los principios cardinales de legalidad e institucionalidad, en tanto el derecho es instrumento de regulación social general, instrumento para cumplir tareas sociales y asegurar la actividad y eficacia de la dirección estatal, aspecto de donde precisamente se deriva su valor funcional en tanto puede garantizar por medio de sus facultades regulativas, organizadoras y protectoras, la realización de las funciones estatales y la ordenación social.
Los resultados de índole teórica y práctica obtenidos son importantes, tanto para los académicos del derecho en Cuba, como para los operadores jurídicos. Pueden sintetizarse de la siguiente forma:
Ofrecen fundamentos para las bases del perfeccionamiento institucional del sistema de tribunales desde perspectivas técnicas, organizacionales, funcionales y sociales.Contribuyen al rescate de la memoria jurídica cubana, en torno a la función jurisdiccional. Desde el punto de vista bibliográfico, se resalta el pensamiento de excelsos juristas, lo que profundiza el conocimiento del acervo cultural en materia jurídica.Aportan de conjunto un modelo teórico metodológico para las investigaciones sociojurídicas en el sistema de Tribunales Populares.Realizan un diagnóstico de las principales problemáticas relacionadas con los ejes temáticos del proyecto.De conformidad con las proyecciones estratégicas del sistema de tribunales hasta el año 2015, se previó el reforzamiento de su autoridad institucional respecto al resto de los órganos estatales y la ciudadanía en general, a la par de lograr una mayor confianza en sus decisiones, de ahí que la actualidad y pertinencia de los resultados investigativos trascienda a los docentes e investigadores del derecho que participaron.Podrán contribuir al perfeccionamiento jurídico cubano, insertos en un momento de reformas administrativas y actualización del modelo socioeconómico cubano, teniendo como guía de acción a los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del PCC. En ese sentido, los resultados investigativos de este proyecto dan respuestas al Lineamiento No. 12: «La elevación de la responsabilidad y facultades hace imprescindible exigir la actuación ética de las entidades y sus jefes, así como fortalecer su sistema de control interno, para lograr los resultados esperados en cuanto al cumplimiento de su plan con eficiencia, orden, disciplina y el acatamiento absoluto de la legalidad».La problemática objeto de la investigación es doblemente importante para las prioridades actuales de Cuba. Primero, si se tiene en cuenta que el mapa estratégico del sistema de tribunales tiene entre sus objetivos elevar el dominio y destreza profesional de los jueces, y la investigación ha contribuido a promover la actuación diligente con racionalidad judicial a fin de salvaguardar el sentido de justicia, lo cual contribuirá al reforzamiento de la autoridad de la institución, a la confianza en sus decisiones; y segundo, porque sus propuestas pueden aportar al reforzamiento del ordenamiento jurídico nacional.
Resulta significativo, y por ello merece destacarse particularmente, la trascendencia inmediata de los resultados investigativos y el rigor científico que traslucen las propuestas de perfeccionamiento, razones que hacen de estos un valioso aporte al campo de la ciencia jurídica, en especial en la rama del Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo.
El proyecto científico que guió las investigaciones estuvo concebido en torno a tres ejes temáticos: primero, el reconocimiento social y la autoridad institucional; segundo, la aplicación del derecho; y un tercero, sobre la organización y funcionamiento del sistema de tribunales.
En el primer caso, las principales temáticas analizadas fueron: la función judicial como garantía de la legalidad y de los derechos humanos; la autoridad institucional y el reconocimiento social, interacciones necesarias entre sociedad-derecho-justicia, para la eficacia social de las decisiones judiciales; el acceso a la justicia como derecho constitucional, la participación popular en la justicia y la profesionalización de los jueces; la independencia judicial, la democracia, la legalidad y los principios generales del derecho; la validez de las decisiones judiciales frente a los actos contrarios a la Constitución; los jueces como garantes del orden político; y social y la actividad judicial y la seguridad jurídica desde una perspectiva histórica del sistema judicial.
En relación con la aplicación del derecho, las principales temáticas fueron: La jurisprudencia en el Sistema Jurídico cubano, el debido proceso y las garantías constitucionales, la argumentación de las sentencias, el control judicial del proceso de creación normativa, las disposiciones normativas del Consejo de Gobierno del TSP y su inserción en el Sistema de Fuentes, la judicialización de la defensa de los derechos constitucionales, así como la interpretación y aplicación del derecho.
Mientras en torno al tercer eje, la organización y funcionamiento del sistema de tribunales, se trabajaron los siguientes temas: la organización de los tribunales, las relaciones funcionales en el sistema de tribunales, la expresión de la democracia en el funcionamiento de los tribunales, la dinámica funcional del sistema de tribunales como parte estatal, así como los procesos de elección y revocación judicial.
A partir del hilo conductor anteriormente descrito, en la investigación se argumentan propuestas concretas, que teniendo en cuenta la experiencia profesional y la profundidad de los estudios realizados, permitieron fundamentar reformulaciones constitucionales y legales para los órganos de justicia.
Mérito especial de la investigación es lo oportuno: el proyecto de investigación, como se ha apuntado, tributa a las acciones por el reforzamiento de la institucionalidad del país. Sus resultados pueden ayudar a mejorar la funcionalidad del sistema de tribunales, así como, desde el punto de vista sociológico, a aumentar la credibilidad, la conducta ética y la justeza de las decisiones judiciales, lo que también favorecerá a la legitimidad del aparato de poder. En relación con ello, la investigación por intermedio de los propios jueces investigadores, ha conducido a una actuación más diligente, más racional, a fin de salvaguardar el sentido de justicia; y en consecuencia, ha ayudado al reforzamiento de la autoridad de la institución.
También es cardinal significar que los resultados investigativos compilados, reflejan la capacidad de convocatoria y liderazgo científico del grupo de investigadores que desde la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, promovió la búsqueda de soluciones científicas en pos del perfeccionamiento del sector jurídico, vinculando estrechamente la actividad científica a los procesos de formación, y acentuando las capacidades de investigación, reflexión y debate de los alumnos.
Desde el punto de vista científico, las propuestas que fundamentan tienen valor probado, aportan a la doctrina jurídica constitucional y administrativa nacional. El aparato crítico de la investigación pudiera calificarse de «referencia», por sus virtudes estrictamente científicas, por lo necesario e ilustrador que resulta, y también por constituir en sí mismo un producto motivador para los estudiosos de los temas constitucionales y administrativos, principalmente.
Aunque durante el período de ejecución de la investigación, el colectivo debatió sus resultados en varios talleres organizados con ese objeto, incluso, para dar por culminada la investigación, socializar y validar los resultados, el Tribunal Supremo Popular convocó a un Taller final en el que agrupados en varias mesas de trabajo —La administración de justicia en Cuba; una mirada a 500 años; Principios, fuentes y valores. Una mirada desde la función judicial en Cuba; Constitución, derechos y justicia; y Justicia y administración pública—, fueron presentadas, ante interesados en la materia, las principales propuestas de perfeccionamiento que aportan los estudios realizados.
En la primera parte, compilamos trabajos de los investigadores, elaborados en su mayoría por los tutores y maestrantes de conjunto, estos desarrollan y ofrecen conclusiones y recomendaciones concretas sobre varios de los aspectos investigados. De igual forma, en esta parte del libro decidimos incluir trabajos que resumen resultados del proyecto investigativo, el cual sirve de fundamento a la siguiente publicación, aun cuando aparecen en otros textos.
Con el objetivo de ofrecer una sistematización de los principales resultados, consideramos pertinente incluir en la segunda parte del libro, las presentaciones realizadas por los coordinadores en el referido taller final, así como una descripción científico-técnica detallada de los resultados científicos.
Por último queremos significar que como reconocimiento a la dedicación, esfuerzo e interés demostrado por todo el equipo de trabajo, fuimos honrados con el Premio Academia de Ciencias de Cuba del año 2015 del que nos congratulamos doblemente, por la significación del premio en sí mismo y porque determinó la gentil invitación de la prestigiosa editorial Nuevo Milenio para acoger y publicitar nuestros resultados, motivo por el cual sinceramente, queremos agradecer.
Dra. Lissette Pérez Hernández
Coordinadora del proyecto investigativo
1 Discurso pronunciado por el comandante Fidel Castro Ruz, primer secretario del Partido Unido de la Revolución Socialista y primer ministro del gobierno revolucionario, en la inauguración de la ciudad universitaria José Antonio Echeverría, en los terrenos del central Manuel Martínez Prieto, antiguo Toledo, el 2 de diciembre de 1964 (Departamento de versiones taquigráficas del gobierno revolucionario).
Primera Parte
La Constitución en sede judicial2
Dra. Lissette Pérez Hernández
Quisiera ante todo agradecer esta oportunidad que me dan los organizadores de este acto de dirigirme a los graduados de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en su segunda edición para reflexionar sobre la Constitución, precisamente en el espacio primero donde debe constatarse la importancia y aplicabilidad del magno texto; en sede judicial.
La Constitución, es algo más que una norma jurídica, es la columna más prominente en la edificación del orden jurídico, del orden estatal y de la estructura sociopolítica de un país. Dentro de cada ordenamiento jurídico, la Constitución funciona como guía ideológica, axiológica y técnica del resto de las normas jurídicas, pautando su validez y contenido. Se erige como el principal reservorio jurídico de los valores que consagra una sociedad, elegidos y salvaguardados a partir de intereses políticos, pero también de la mano de la historia, de las tradiciones y por la fuerza ordenadora de la sabiduría y la reflexión. Por todo ello, el cumplimiento de la Constitución debe ser la combinación de elementos materiales y formales; razonables y espirituales.
Motivado por lo anterior, el tema es replanteado académicamente con tenaz persistencia y es objeto de múltiples reflexiones jurídicas, sin embargo, aún no está agotado. Sobre estos contenidos surgen con frecuencia un sinnúmero de interrogantes. Para la presente intervención, hemos convertido en objetivos fundamentales las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los presupuestos que revelan la importancia de la Constitución en sede judicial? ¿Qué principios constitucionales fundamentan la aplicabilidad de la Constitución? ¿Cómo podría articularse técnicamente el valor normativo directo y general de la Constitución, en la actualidad? ¿Qué desafíos puede identificar la Academia al proponerse acompañar, científicamente, el proceso de perfeccionamiento de nuestra Constitución?
Intentaré ofrecer una respuesta concreta, y lo más breve posible, para cada pregunta formulada. Veamos: hemos seleccionado dos presupuestos para defender la importancia de la Constitución en sede judicial. Primer presupuesto: la Constitución como norma es la ley de leyes. Ese reconocimiento encuentra causas en elementos jurídico-formales y políticos: las constituciones son fuente de legitimación material y formal del orden jurídico y político; y en tal sentido, son parámetros de validez del resto de las normas. Determinan los órganos y los procesos de creación jurídica y contienen normas, principios que constituyen mandatos para su desarrollo posterior por los órganos de poder público, razones por las cuales son el fundamento que facilita y procura la base de la unidad interna del ordenamiento jurídico, y son además, instrumentos para el control jurídico-político.
La Constitución es la máxima expresión del marco institucional de una sociedad, síntesis de un proceso acumulativo, orientadora de cambios, coadyuva a la interpretación jurídica, fija metas y objetivos, es la vía jurídica principal para adecuar la sociedad a nuevas circunstancias, de ahí que, las constituciones, sobre todo aquellas que se derivan de procesos revolucionarios, fundan programas de acción político-jurídica, contribuyen a la realización del poder político y son la máxima garantía jurídica de los derechos de los individuos y de las facultades de los órganos estatales, a partir de la normatividad, obligatoriedad e imperatividad superior de sus postulados.
La supremacía constitucional está dada, a su vez, por el propio contenido constitucional, si se tiene en cuenta que ella define el sistema político de la sociedad, regula elementos sociopolíticos trascendentales como las formas de participación popular y de acceso al poder, los mecanismos de legitimación, control y revocación de los gobernantes, los procesos de creación y aplicación del derecho; y los derechos, deberes y garantías esenciales del hombre, que marcan la relación: individuo, Estado y sociedad, entre otros. La Constitución no es el resultado de circunstancias transitorias, es expresión normativa de la decisión del pueblo soberano, que configura un orden normativo supremo, duradero y estable.
La Constitución cubana de 1976 constituye un logro jurídico-político, en tanto establece la concepción democrática del poder, contiene los pilares de nuestra nacionalidad, identidad e idiosincrasia y es el reflejo de los anhelos de muchos patriotas y constitucionalistas cubanos de otras épocas. Establece una organización política autóctona en su esencia, con una vocación democrática sin precedentes para la época en que fue aprobada y constituye la máxima expresión de nuestra institucionalización.
Identificamos como segundo presupuesto: el carácter esencialmente popular que tiene la función jurisdiccional de impartir justicia en Cuba, establecida en el Artículo 120 de la Constitución de la República.
Obviamente, tal postulado constitucional no es mera declaración política, ha de concretarse en el desempeño cotidiano y permanente de jueces, secretarios judiciales, y demás personal que integra los tribunales de justicia, quienes deben realizar su misión como servidores de la ciudadanía, en cuyo nombre precisamente, cumplen tan compleja y honrosa misión.
De la misma forma, son objetivos de la actividad de los tribunales (regulados en el Artículo 4 de la Ley No. 82), relacionados con el tema que se analiza:
Cumplir y hacer cumplir la legalidad socialista.Salvaguardar el orden económico, social y político establecido por la Constitución.Amparar la vida, la libertad, la dignidad, las relaciones familiares, el honor, el patrimonio, y los demás derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, también regulados, muchos de ellos, en la Constitución.Proteger la propiedad socialista, la personal de los ciudadanos y las formas de propiedad que la Constitución y las leyes reconocen.Resulta evidente, por lo señalado, que para cumplir con efectividad la función judicial consagrada en la Constitución y los objetivos de la actividad de los tribunales, la Constitución es ley fundamental, no solo por el carácter de supremo ya apuntado, sino también, porque funda y ofrece fundamentos. Como única norma primaria directamente emanada del poder constituyente, en ella se encuentran los principios y valores que actúan como directrices jurídicas que deben guiar el actuar judicial al dirimir los conflictos a los que cotidianamente se enfrentan, sobre la base de los principios constitucionales que orientan la aplicabilidad constitucional.
Para contestar la segunda de las preguntas, ¿Cuáles son esos principios?
Primero: la supremacía constitucional, anteriormente comentada; segundo, el principio político de soberanía popular manifestado en la democracia socialista como principio de organización y funcionamiento del Estado cubano, en tanto la función de impartir justicia es constitucionalmente considerada un atributo del pueblo, el soberano, quien la delega en los tribunales para que la ejerzan en su nombre, en total coherencia con la voluntad del constituyente, al declarar que la ley de leyes esté presidida por el anhelo martiano de ser el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre; y como tercer principio, la legalidad socialista.
El principio de legalidad constituye garantía y salvaguarda de la eficacia del derecho, mecanismo que respalda el control en la realización y aplicación de las normas. En la Constitución aparece refrendado en el Artículo 10, al regular: «Todos los órganos del Estado, sus dirigentes, funcionarios y empleados, actúan dentro de los límites de sus respectivas competencias y tienen la obligación de observar estrictamente la legalidad socialista y velar por su respeto en la vida de toda la sociedad». Su enunciado se completa con el Artículo 66 constitucional, que establece como parte del capítulo VII sobre los «Derechos, Deberes y Garantías Fundamentales», que «El cumplimiento estricto de la Constitución y de las leyes es deber inexcusable de todos».
Hemos constatado cómo en algunas sentencias del Tribunal Supremo cubano resulta invocado como argumento el principio de legalidad, por ejemplo, en la Sentencia No. 231 de 29 de marzo de 2006, en su segundo CONSIDERANDO se alega: «proceder que debe tutelarse en virtud del principio de legalidad, que obliga tanto a la Administración como a los ciudadanos a actuar por los límites formales y materiales regulados por ella». Igualmente la Sentencia No. 569 de 29 de junio de 2007, declara en su primer CONSIDERANDO: «quien recurre conoce la capital importancia que para nuestra sociedad reviste la legalidad socialista, que se traduce en el irrestricto respeto de la ley, emanada del órgano legislativo facultado y que no puede ser interpretada ni aplicada con acomodo a ningún interés sea cual fuere la investidura del funcionario de que se trate». De igual forma la Sentencia No. 813 de 22 de agosto de 2008, expresa en su primer CONSIDERANDO: «siendo así vale decir que lo pretendido por dicha impugnante no es cosa distinta que concederle consecuencia jurídica diferente a ese proceder, obviando el principio de legalidad, es decir el imperio de la ley en las relaciones existentes entre las instituciones y los ciudadanos».
Si la Constitución, como disposición de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico, faculta a los tribunales como órganos para impartir justicia, ello ha de constituir una pauta indiscutible para todos. Nada de lo que concierne al ejercicio de los derechos de las personas que la Constitución reconoce, debe ser ajeno a la justicia, aun cuando no exista una ley que desarrolle determinado precepto.
La normatividad es una consecuencia lógica, obligatoria y de principio, de la superioridad de la Constitución. La Constitución es norma, y como tal debe ser susceptible de aplicación por los poderes públicos, en tanto auténtico derecho integrado en el ordenamiento jurídico, aunque por supuesto, las consecuencias prácticas de dicha normatividad varíen en función del contenido de los distintos preceptos.
Lo anterior obliga al planteamiento de la tercera de las interrogantes: ¿Cómo podría articularse técnicamente en la actualidad, lo que consideramos como valor normativo directo y general de la Constitución?
Las respuestas pueden ser amplias, son técnicas y cada una de ellas, por sí sola, puede dar lugar a presentaciones científicas independientes. Me aventuraré solo por esta vez a indicar algunas, teniendo como punto de partida que la Constitución, a la vez que regula cómo deben comportarse los órganos estatales, regula relaciones que se dan en sociedad del Estado con los individuos, y relaciones de estos entre sí. La Constitución está situada en la cúspide del ordenamiento jurídico, asienta las reglas y lo legitima, pero no por ello su acción es externa, pues es parte integrante del ordenamiento jurídico.
Algunas respuestas concretas pudieran ser las siguientes:
Como se conoce, la mayoría de las legislaciones imponen a los jueces la obligación de juzgar (prohibición del non liquet), motivo por el cual, aun ante lagunas en la ley, ningún caso judicial puede considerarse fuera del ordenamiento jurídico. De esta forma, la facultad integradora que deben tener los tribunales, ante las lagunas, se convierte en garantía fundamental de la aplicabilidad constitucional, en especial, cuando nada impide que las lagunas puedan colmarse, integrándose a partir de los fundamentos, principios y valores que la Constitución consagra.Por medio de la más cotidiana habilidad de un jurista, también es posible la aplicación de la Constitución en sede judicial, a través de la interpretación como método jurídico, conciliándose la norma interpretada con su contenido social, político, económico e histórico, teniendo como guía selectiva la dimensión sistémica del derecho. José Martí, al expresar su apreciación sobre cómo debía desenvolverse la función judicial aseveró: «No se les sienta los jueces en ese puesto para maniatar su inteligencia, sino para que obren justa, pero libre. Tienen el deber de oír el precepto legal, pero también tienen el poder de interpretarlo».3 Consideramos que para interpretar una norma es importante ubicarla en el sistema en que se inserta, lo que incluso, permite comprender el alcance de la misma norma.También es posible la aplicabilidad de la Constitución, teniendo como vía la argumentación jurídica, cuando ante el conjunto de opciones que le ofrecen los principios, el juez selecciona los elementos argumentativos, según sean razonables, es decir justos y ajustados a derecho. Debe tenerse presente que la Constitución proclama los principios que dan fundamento y razón de ser a las normas concretas.En resumen, en virtud del principio de legalidad, en su relación indisoluble con la supremacía constitucional, es viable buscar amparo en la Constitución de la República interpretando, integrando y también argumentando las sentencias con las posibilidades que la Constitución ofrece. Los jueces no solo pueden y deben aplicar la Constitución, deben ser además sus custodios más seguros, aunque este último asunto, por su amplitud, puede ser tema para otra conferencia.La Constitución contiene los principios y valores esenciales del ordenamiento jurídico y político, por lo cual el Estado y las normas que él genera deben desarrollarse conforme al cauce constitucionalmente creado; conminados por la obligatoriedad de sumisión a sus normas y el impedimento formal de transgresión de sus contenidos.
Sabemos que en materia de aplicabilidad de la Constitución, se han dado pasos y en la actualidad se exhiben resultados concretos, no obstante, en pos del perfeccionamiento de la actividad judicial, todavía sobre este particular queda por hacer. Responsabilidad importante de los jueces, pero no exclusiva de ellos; la ciencia y la enseñanza del derecho tienen también su deuda, y en ese sentido, igualmente, mucho que aportar.
Hoy día, cuando el país se encuentra inmerso en la actualización del modelo socioeconómico, y abocados como estamos, por la profundidad y trascendencia del perfeccionamiento, a una reforma constitucional, urge que todos los espacios y análisis constitucionales siembren inquietudes e intenten encontrar soluciones.
Para contestar la última pregunta, que recuerdo está relacionada con posibles líneas científicas para el perfeccionamiento, convertiré en propias, por un momento, palabras de Boaventura de Sousa Santos. Dice este reconocido autor de izquierda, sociológo y jurista portugués: la ciencia y las teorías que esta produce no son la vanguardia, nada más lejos, para que sean útiles deben constituir una teoría de retaguardia imprescindible, que acompañe los procesos, sin pretender guiarlos. Con ese propósito, me atrevo a resumir algunas bases sobre las que han quedado construidas el resto de las ideas que he expuesto.
En sentido general, el valor de los procesos de perfeccionamiento que conducen a reformas constitucionales, está signado por la originalidad y la pertinencia, deben ser auténticos; para lograrlo consideramos vital que estén centrados en las particularidades y necesidades concretas del país, sobre la base de un pensamiento crítico constitucional, progresista, comprometido con la profundización democrática, en diálogo con las experiencias de otras regiones del mundo, pero con fidelidad a nuestra historia, cultura, experiencias, conocimiento y tradiciones jurídicas, en total correspondencia con el modelo socioeconómico que se consagra política y jurídicamente en el país, con fuerza particular, en nuestro caso, en estrecha relación con la atipicidad de su institucionalización. De la misma forma, cobra especial importancia la coherencia del proceso, donde el análisis de los fundamentos y el perfeccionamiento mismo tengan carácter sistémico; y por último, resulta igualmente relevante en la búsqueda de eficacia, que se puedan fortalecer las potencialidades democráticas del proceso de perfeccionamiento a través de la más amplia consulta popular y profesional.
Para concluir, quisiera hacerlo con palabras del maestro, del profesor Fernández Bulté, que datan del año 1993, pero que por su total vigencia, bien podrían haberse pronunciado hoy:
En momentos difíciles hay que inclinarse, sin dudas, por soluciones extremas. Lo extremo es precisamente extremar la defensa constitucional frente a todos los embates de la sociedad contradictoria y de sus operadores. En Cuba, en las actuales circunstancias históricas, se hace acuciante reflexionar sobre el tema. Se hace impostergable asegurar la defensa constitucional. Algunos, claman por flexibilidad y tratan al texto magno de viejo obsoleto que reflejó solo un momento fundamentalista de nuestra febril obra política. Otros pensamos que en este texto está la herencia política de lo más puro y fructífero de nuestra historia. Tenemos que mejorarlo y adecuarlo, pero en sus límites y sin violarlo. Defender la Constitución es, ahora, defender el legado histórico. No puede haber en ello ni vacilaciones ni ingenuidades. No es posible confundir la lucha por lo que hemos llamado nuestra «utopía», con la ridícula candidez que hace vulnerables nuestras mejores trincheras de legalidad y justicia, ante cualquier impulso nacido de intereses que hoy no pueden ser ignorados, o también, de la incapacidad o de la ineficiencia. Los órganos jurisdiccionales pueden devenir depositarios del testamento o la voluntad política expresados en la Constitución.
Muchas gracias.
2 Conferencia Magistral en la Graduación de la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, segunda edición. Aula Magna, Universidad de La Habana, 13 de mayo de 2015.
3 José Martí: Edición digital de las Obras completas, t. XXII, p. 247, Centro de Estudios Martianos y Karisma Digital, La Habana, 2001.
Breves notas en torno a la historia de la administración de justicia en Cuba
Dr. Santiago Antonio Bahamonde Rodríguez MSc. Yenisleidys Chávez Rodríguez MSc. Yanet Pérez Góngora MSc. Eremis Pérez Tamayo
Introducción
En el ejercicio de la profesión jurídica, no hay aspecto que haya incidido más en el imaginario popular que la actuación del Foro. Desde la Antigüedad estos actos han estado presentes en la memoria colectiva, y en no pocas ocasiones sirvieron para impulsar la carrera política de sus protagonistas.4 Hoy, los medios de difusión los han convertido en una verdadera cultura de masas.5
Este fenómeno no resulta extraño si tenemos en cuenta que los tribunales son los encargados de la difícil, y no pocas veces ingrata tarea, de lidiar con los conflictos cotidianos que genera el tráfico jurídico de cualquier sociedad. Como ha sido acertadamente señalado su función histórica, consiste en «aplicar las normas procesales y sustantivas vigentes al caso particular y hacerlo libre de influencias ajenas a su propia conciencia y al criterio que, personalmente y de acuerdo a la Ley, se hayan formado en relación con el asunto».6
Es por ello que, para la Historia del Derecho, resulta particularmente interesante el estudio de la estructura organizativa de los tribunales. El tema, desde la perspectiva cubana, resulta aún más pertinente si tenemos en cuenta que no existen estudios modernos acerca de la organización, estructura y funcionamiento de los tribunales en nuestro país. En alguna medida, salvo algunas visiones parciales, carecemos de una explicación de conjunto de su desarrollo en predios insulares.7
Es por ello que nos proponemos en el presente estudio realizar un bosquejo histórico de la evolución de los tribunales de justicia en Cuba. Para ello centraremos nuestro trabajo en el período histórico que va desde sus remotos orígenes hasta la Ley de Organización de los Tribunales de 1973.
En sentido general, la historia de la judicatura en Cuba puede dividirse en cinco grandes períodos esenciales. Una primera etapa, que coincide sustancialmente con la existencia del antiguo régimen en nuestro país, se extiende desde la conquista y colonización de Cuba por Diego Velázquez hasta 1856. En este año, al reformarse las audiencias y privarlas de las facultades de gobierno, se comienza a establecer una estructura judicial moderna, similar a la existente en otras partes del mundo.
Un segundo período transcurrió entre 1856 y 1908, marcado por el ascenso y decline de la legislación judicial española en Cuba, en medio de constantes vaivenes, y por el influjo doctrinal del Tribunal Supremo de España. Con ello se procuró suprimir, aunque nunca se logró totalmente, los fueros especiales y profesionalizar la administración de justicia.
La Ley de Organización Judicial de 1908 marcó el inicio de una tercera etapa que se extendió hasta el triunfo revolucionario de 1959. Sus notas esenciales fueron la unificación de jurisdicciones, la plena profesionalización de la carrera judicial y la permanencia de una estructura judicial heredada de la metrópoli.
Con el triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, se inicia una fase cualitativamente superior, que se prolonga hasta nuestros días, donde la estructura y funciones de los tribunales se adaptan a las necesidades del proceso revolucionario. Esta puede dividirse en dos grandes períodos. El primero, de provisionalidad, se prolongó hasta 1973 y estuvo marcado por las constantes transformaciones en la estructura judicial, y la existencia de jurisdicciones paralelas para conocer de determinados asuntos especiales, como los Tribunales Revolucionarios. En este sentido la Ley de 1973 vino a marcar el punto de inflexión para superar la etapa de provisionalidad y consolidar una estructura de tribunales acorde con los principios —políticos, económicos y sociales— de la nueva sociedad que se aspiraba a construir. Una segunda etapa, que se extiende hasta nuestros días, escapa de momento, al ámbito del historiador.
Esperamos con este estudio contribuir a un mejor conocimiento de la historia de nuestros tribunales y fomentar entre los estudiosos del derecho el interés por el rescate de la historia de este instrumento esencial de nuestra profesión. Igualmente, queremos rendir homenaje a aquellos, que de forma anónima y silenciosa, desempeñan cada día en ellos una de las labores vitales de la sociedad.
La administración de justicia en Cuba desde sus orígenes hasta la década de 1850
La creación en Cuba de los primeros tribunales de justicia está indisolublemente ligada al proceso de conquista y colonización de la isla. Las comunidades aborígenes cubanas no estaban en condiciones de crear, por sí mismas, el Estado y el derecho.8 Como ha señalado un destacado historiador: «Aquí el Estado surgió primero y no como corolario de un proceso de descomposición del viejo régimen, sino como un instrumento traído de fuera, importado y blandido con violencia extrema para destruir ese régimen, e implantar otro, artificialmente y por la fuerza».9
Un rasgo esencial de la administración de justicia bajo el antiguo régimen era la multiplicidad, confusión y mezcla de jurisdicciones. Teóricamente, existía una jurisdicción real ordinaria, donde se ventilaban diversas materias y fueros especiales. De igual manera, tribunales especiales, fuera de la jurisdicción real, conocían de diversos asuntos, como los vinculados al comercio y los eclesiásticos.
El monarca era la máxima fuente de autoridad para los dominios americanos. En consecuencia era concebido como fuente de justicia: «el rey es considerado en la tradición medieval (que penetra en la época moderna) como un gran administrador de justicia entendida tanto en sentido amplio según se ha explicado más arriba, como también restrictivo: el poder de juzgar reside en el rey, que lo delega en las autoridades que estime pertinentes y con las limitaciones que convengan».10
Como intermedio entre el monarca y sus súbditos americanos se encontraba el Real y Supremo Consejo de Indias. En materia de administración de justicia, era ante este que se presentaban las apelaciones de los procesos ventilados en América.11 En este sentido se dispuso en la Ley II, Libro Segundo Título II.12 En consecuencia, sus facultades judiciales resultaban amplísimas para atender gran variedad de asuntos como tribunal de primera, segunda o tercera instancia.13
En las colonias, el sistema de tribunales se basó en la Audiencia,14 órgano esencial del sistema, por ser el primer tribunal integrado realmente por juristas. Sus funciones iban más allá de lo judicial,15 abarcando asuntos de gobierno, fiscalizando la conducta de los funcionarios regios e interviniendo en cuestiones administrativas.16 Integrada por jueces profesionales designados por el monarca, constituyó el puntal sobre el que se edificó el control regio en América.
Hasta finales del siglo xviii, la Audiencia correspondiente a Cuba se vio seriamente afectada por las deficiencias del transporte insular. Ya en 1574, en las Ordenanzas de Cáceres,17 se solicitaba al monarca que se autorizara al Cabildo de La Habana a realizar las apelaciones de causas civiles por un monto inferior a treinta mil maravedíes, y que, para cuantías superiores, se sustanciara el proceso ante el gobernador y se remitiera a la Audiencia para sentencia.18
Con una categoría inferior, pero con residencia permanente en Cuba, se encontraba el Tribunal del Gobernador, que aunaba en su persona las facultades ejecutivas y judiciales que se mantuvieron casi hasta el final de la administración colonial.
Las facultades jurisdiccionales del gobernador pueden considerarse de tres tipos fundamentales. En primer lugar una jurisdicción civil y criminal delegada del rey. Como tal las Leyes de Indias no ofrecen una explicación taxativa de las facultades judiciales de los gobernadores. Se deja el tema a la costumbre, aunque debía entenderse que poseían una competencia similar a las audiencias, aunque en primera instancia.19
En segundo lugar, en manos de estos funcionarios recaía la jurisdicción especial de guerra. Al respecto la Ley IV, del Libro III, Título XI reguló sus atribuciones al respecto.20 Como puede apreciarse se trató de una jurisdicción excepcional y privativa que solo admitía apelación ante el virrey de la Nueva España. Esta jurisdicción especial no era solo para los procesos criminales, sino también para la justicia civil, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley I del propio Libro y Título.21 No hay dudas de que este sistema produjo no pocos conflictos de jurisdicción, cuando en los procesos, sobre todo los civiles, una de las partes no estaba acogida al fuero militar.
Otra jurisdicción especial sería la de Hacienda, que quedó bajo la supervisión de los gobernadores como encargados de revisar las cuentas.22 Con este funcionario ocurrió un hecho notable que merece ser comentado. A partir de 1555 se comenzaron a enviar a la isla militares de carrera con pocos o ningún conocimiento jurídico. En consecuencia se procuró dotarlos de una asesoría conveniente. Surgió así la figura del asesor letrado que llegaría a ser el segundo hombre en importancia de la colonia después del propio gobernador. Esta realidad quedó plasmada en la Ley XVIII, Libro V, Título X: «Los gobernadores de Popayán, Cuba y Villa Imperial de Potosí, si no fuesen letrados, nombra tenientes que lo sean».23
Por último, a nivel local, los alcaldes ordinarios administraban justicia en primera instancia. En sentido general, esta era la instancia más cercana a la vida cotidiana, lo que incidía directamente en la administración de justicia. Resultaba además económica, por su cercanía a la comunidad. Otro aspecto a resaltar era el carácter electivo de los alcaldes ordinarios, lo que, en alguna medida, los independizaba de la autoridad real.
Por otra parte, las atribuciones judiciales de los alcaldes quedaron igualmente indefinidas en la Ley I, Libro V, Título III.24 Como puede apreciarse, si las atribuciones en esta materia de los gobernadores estaban poco definidas, resulta también un asunto complejo determinar la de los alcaldes ordinarios. No es extraño que se produjeran continuos conflictos de jurisdicción y competencia entre alcaldes, gobernadores y audiencias. Por ello la Ley XIV, Título II, Libro V señalaba: «Mandamos que los Gobernadores, Corregidores y Alcaldes mayores no conozcan de las causas civiles o criminales, de que conocieren los Alcaldes ordinarios».25 Sin dudas, esta no fue suficiente solución al problema y los conflictos por esta causa permanecieron mientras duró en Cuba el sistema judicial del antiguo régimen.
Las ya citadas Ordenanzas de Cáceres trataron de regular el funcionamiento de esta administración local de justicia, incluyendo en su articulado algunas normas sobre la competencia de los tribunales.
Otra disposición interesante es la contenida en el Artículo 22,26 que enunciaba la división de gobiernos de la Isla a comienzos de la próxima centuria, y que, por lo pronto, limitaba los abusos jurisdiccionales del gobernador. Se impedían sacar pleitos de la jurisdicción de primera instancia.
Como complemento de la jurisdicción real, que pudiéramos calificar de ordinaria, existieron una serie de tribunales extraordinarios. En primer lugar, por su trascendencia en la vida cotidiana, estaba el Tribunal del Obispado, creado en Santiago de Cuba con la provisión por primera vez de la mitra urbana, destinado a resolver no solo los conflictos internos dentro del aparato eclesiástico, sino también estrechamente vinculado a los procesos civiles por su conocimiento exclusivo de los temas de familia.27
Al respecto la Ley I, Libro I, Título X encomendó a las audiencias y demás funcionarios regios la defensa de la jurisdicción real.28 De hecho, esta norma pecaba de obscura y no es extraño que en su aplicación práctica se produjeran conflictos de jurisdicción entre las autoridades civiles y eclesiásticas.29
En segundo lugar, y estrechamente vinculado a lo anterior, estaba el Tribunal del Santo Oficio, con funciones y atribuciones muy similares a las que poseía en España.30
La situación, a mediados del siglo xviii, la resumió Nicolás Joseph de Ribera:
En la Havana hai los del Governador y Capitán General por sí y acompañado de los Oficiales Reales; el del Auditor, el de los Alcaldes, el del Obispo y su Provisor. El de la Universidad y el de Cruzada. Hai también un juez de bienes difuntos. Diputados del Comercio de Cádiz. Y un Intendente de marina con su Auditor. Y últimamente el intitulado Real Audiencia de cuentas para examinar las de los oficiales Reales de la Ysla, de la Florida, Santo Domingo y Puerto Rico. En todos estos disputan igualmente, los Abogados, por escritos mui largos, y es bien raro el proceso que no tenga cuatro o seis artículos impenitentes al asunto y ninguno que carezca de recusaciones de Juez, escrivano o Asesor (que siempre lo es un Abogado). Los escrivanos reales son muchos, y los públicos o del número seis. Hai otro de Real Hacienda que llaman de registros. Y otro de Cabildo, Gobernación y guerra para sus materias respectivas. Un práctico de aquellos tribunales hizo conjetura de que en derechos, firmas y asistencias de Juezes, Abogados, escrivanos y Procuradores gastan los vecinos de La Habana cincuenta mil pesos de año a lo menos.31
A este complicado mecanismo hay que añadir la probable existencia de una jurisdicción señorial, con tribunales, procedimientos y jurisdicción propia, lo que ciertamente complejizaba aún más el panorama jurídico del país.32
Durante el siglo xviii, la tendencia fue a reforzar el papel del gobernador en la administración de justicia. El proceso se completó con el traslado a Cuba de la antigua Audiencia de Santo Domingo. A partir de este momento vio ampliadas sus facultades al ser equiparadas a las concedidas a los presidentes de los citados organismos judiciales. De esta forma quedaron unidas las facultades judiciales y ejecutivas en la figura del capitán general.
No hay dudas de que la Constitución de 1812 supuso una ruptura con el sistema de administración de justicia del antiguo régimen. En sentido general, al tratar de aplicar los principios emanados de la Revolución francesa al caso concreto de España y sus colonias, llevó a la reorganización de los tribunales y a sustanciales transformaciones en los procedimientos, que condujeron a la sustitución de todo el andamiaje judicial del feudalismo.
No es de extrañar que, en buena medida, los diputados cubanos a las Cortes de 1810, pudieran suscribir las quejas de sus homólogos peninsulares acerca de las falencias de la administración de justicia, y desearan una reforma radical en este extremo. Puede decirse, en la expresión de Ramón Solís, que para los hombres de 1812 era la «panacea de todas las virtudes políticas. Los mismos que la hacen están ingenuamente seguros de que con ella han de resolver todos los problemas políticos que pesan sobre nuestra patria».33
Un punto esencial del proyecto presentado a la consideración de las Cortes era la separación de la administración de justicia de las potestades ejecutiva y legislativa. Continuaban por la senda trazada por la Constitución francesa de 1791 al decir: «Para darle toda la claridad y exactitud que requiere la ley fundamental de un Estado, ha dividido la Constitución en cuatro partes que comprenden: (…) Tercera. La autoridad judicial delegada a los jueces y tribunales».34 Más adelante al abundar en la necesidad de la separación exponen:
Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de cualquier otro acto de la autoridad soberna, que nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercer bajo ningún pretexto… Por ello se prohíbe expresamente que pueda separarse de los Tribunales el conocimiento de las causas, y ni las Cortes ni el Rey podrán avocarlas, ni mandar abrir nuevamente los juicios ejecutoriados. La ley sola debe señalar el remedio para subsanar los perjuicios que puedan seguirse de los fallos de los jueces… La observancia de las formalidades que arreglan el proceso es tan esencial, que en ellas ha de estar fundado el criterio de la verdad, y en el instante en que la autoridad soberana pudiese dispensarla en lo más mínimo, no sólo se comprometería el acierto en las sentencias…35
Como complemento se establecieron una serie de reformas de la administración de justicia, recomendando como solución a los problemas del foro la terminación expedita de los procesos, la supresión de los fueros privilegiados, la independencia de los magistrados en el ejercicio de su función y la publicidad de los juicios.
Expresión de este pensamiento lo encontramos en el Título 5 de la Constitución dedicado a los tribunales y la administración de justicia. En principio, el Artículo 242 confirió exclusivamente las facultades de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales.36 En segundo lugar, el Artículo 243 consagró la independencia de la administración de justicia al prohibir la interferencia de las Cortes y del ejecutivo.37 De igual manera, el Artículo 245 limitó la actuación de los tribunales a la esfera puramente judicial.38
Como complemento a esta independencia, se estableció permanencia de los funcionarios judiciales y la correspondiente responsabilidad de estos por su conducta. En este sentido el Artículo 25239 declaró la inamovilidad de los integrantes de la judicatura, lo que constituyó una garantía contra posibles represalias por su actuación. Al tratar el tema de la responsabilidad, los artículos 25440 y 25541 la establecieron de forma genérica contra la actuación delictuosa de los magistrados, y de forma específica contra los comisores de los delitos de soborno, cohecho y prevaricación. Este sistema no solo sirvió de antecedente directo al modelo español, sino también al constitucionalismo cubano a partir del texto de 1901.
En buena medida se eliminaba la facultad fiscalizadora que, durante el antiguo régimen, habían tenido estos órganos sobre el desempeño de los funcionarios reales, lo que, de hecho, limitaba su responsabilidad al ejecutivo. En este sentido, el padre Félix Varela caló el sentido de estos: «Todo se reduce a dos puntos; evitar el abuso de los tribunales que se erigían en legisladores, bajo el pretexto de proveer lo conveniente a la pronta administración de justicia y del poder ejecutivo erigiéndose en tribunal».42 De esta forma se estableció, por primera vez en Cuba, la independencia relativa de los tribunales con respecto al resto del andamiaje del Estado, que permanecería como constante en las épocas republicanas, revolucionaria hasta nuestros días.
Otro paso importante dado por los constituyentes gaditanos fue la reforma del sistema de tribunales. En primer lugar el Artículo 247 prohibía la creación de comisiones especiales.43 En el fondo, además de tratarse de una garantía individual, se trata de un complemento de lo dispuesto en los dos artículos precedentes, pues si bien se había eliminado la injerencia de otros poderes públicos en los procesos, nada le impedía crear tribunales extraordinarios para determinados asuntos con perjuicio del debido proceso.
Otro paso de avance lo constituyó la unificación de fueros postulada por el Artículo 248,44 que suponía la eliminación de los privilegios estamentales, e incluso pudiera entenderse como abrogatorio de la legislación foral. Basado en el principio de igualdad formal ante la ley, suponía un significativo adelanto del proceso de unificación jurídica de los antiguos reinos peninsulares. Al respecto, Varela acotó: «Otro de los obstáculos de la pronta administración de justicia consistía en las atribuciones particulares de tribunales, por los fueros de las personas».45 Aún más significativo era el hecho de que de esta forma se suprimía uno de los puntales del régimen señorial, la administración privada de justicia.
Ya con respecto a la organización de la judicatura, el Artículo 259 dispuso que «Habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de Justicia».46 A esta nueva instancia el Artículo 26147 le imputaba una prolija lista de atribuciones, si bien, su funcionamiento difería notablemente de lo que conocemos hoy en día, por la limitada capacidad de los particulares de acceder a este. En compensación ejercería una serie de funciones más allá de lo meramente judicial, como la de realizar juicios de residencia a los empleados públicos,48 en nuestra opinión contraviniendo el espíritu, aunque no la letra, del Artículo 245 antes comentado. No obstante, pese a las diferencias en cuanto a su cometido, fue sin dudas el antecedente más remoto de nuestro actual Tribunal Supremo Popular. Tampoco hay que olvidar que, durante el siglo xix, fue la máxima instancia donde se ventilaron los litigios originales, en las provincias asiáticas y americanas de la monarquía.
En un nivel jerárquico inferior encontramos las audiencias, con funciones de tribunal de apelación de segunda, e incluso tercera instancia.49 Distribuidas por las diferentes provincias, y con algunas facultades especiales para el caso americano,50 serían los encargados de cumplimentar la difícil tarea de administrar justicia.
Por último, en cada partido se creó el cargo de juez de letras,51 y en las poblaciones los alcaldes.52 Se conservó, en este caso, la tradición del derecho medieval castellano sobre este tema. Las atribuciones respectivas serían definidas posteriormente por una ley ordinaria.53
De igual forma, es notable la omisión del Artículo 25754 de la obligación de acreditar estudios jurídicos para aspirar a un puesto en la magistratura, a nuestro juicio, requisito indispensable en este caso, si bien puede esperarse su inclusión en la legislación especial a la que el propio artículo hace referencia.55
En líneas generales, la Constitución de 1812 intentó sustituir el viejo aparato feudal de justicia por un cuerpo más moderno y eficaz, si bien sus esfuerzos no siempre fueron recompensados por el éxito. Pese a sus positivos adelantos, los resultados prácticos de su aplicación en Cuba dejaron mucho que desear. Lo limitado de sus períodos de vigencia, y las dificultades para hacer funcionar los nuevos tribunales, hicieron que muy pocas de sus ventajas fueran apreciadas por la sociedad cubana.
Su vigencia hubiera sido mayor si Cuba hubiera seguido el mismo tracto constitucional de su Metrópoli. Lamentablemente, después del Estatuto Real de 1834, que no modificó el sistema de tribunales, la Isla fue excluida del ámbito espacial de las posteriores constituciones españolas. En principio, en sede judicial supuso el mantenimiento de la organización existente del antiguo régimen a la que ya hemos hecho anteriormente referencia. Esto explica la existencia de tribunales extraordinarios hasta la década de 1870, como la Comisión Militar Ejecutiva y Permanente,56 considerados atentatorios de los más elementales derechos individuales. Igualmente se mantuvieron las facultades judiciales del Capitán General, ampliadas con el célebre Real Decreto de 1824, que concedió las facultades omnímodas al gobernador de la Isla, lo que iba en contra de los postulados liberales en materia de administración de justicia.
En consecuencia, la administración de justicia en Cuba permaneció anclada en la normativa del antiguo régimen. Como ha expresado el profesor Filiu Franco, al referirse a los poderes excepcionales del capitán general:
Asimismo, en su condición de Gobernador y Corregidor de La Habana, ejercía funciones jurisdiccionales la Real jurisdicción ordinaria civil y criminal en primera instancia, con el apoyo de los Alcaldes Mayores de La Habana. Aunque el despacho y la tramitación de los diversos procesos y asuntos jurisdiccionales dependían de sus asesores, siendo éstos los únicos responsables de todo lo contencioso, las atribuciones del Capitán General por este concepto eran las de un Juez de primera instancia, con competencia sobre las actuaciones de las cinco Alcaldías mayores de La Habana. Pero en el ámbito judicial, era además —según ha sido apuntado— Presidente de la Audiencia de Puerto Príncipe desde el año 1800, y también de la Pretorial de La Habana desde 1838.57
La modernización de los tribunales cubanos desde 1850 hasta 1908
En la década de los cincuenta del siglo xix, se inició un proceso de reformas destinado a perfeccionar el sistema de tribunales. Las reformas parciales realizadas durante la década de 1850 no contribuyeron a mejorar mucho la situación. Quizás la de mayor trascendencia fueron la Real Cédula de 30 de enero de 1855 y la Real Orden de 23 de mayo de 1859 que reformaron el procedimiento penal, y la Real Cédula de 30 de enero de 1855 que estableció un sistema contencioso administrativo calcado de las leyes de Indias.58 Asimismo, se reformó la Audiencia de La Habana, única del país desde 1853, dividiéndola en tres salas: civil, criminal y contencioso administrativa. Por otra parte se suprimieron sus facultades políticas, al eliminarse, en la legislación de Indias lo referente al juicio de residencia. En buena medida este era el resultado de una política deliberada de las autoridades coloniales destinada a mantener el control político de la Isla por temor a un proceso independentista. Como señaló el profesor Hernández Cartaya: «el cubano había tenido el derecho público que había querido otorgarle su Metrópoli desde un Congreso que funcionaba en suelo extranjero, y por medio de gobernantes también extranjeros, o que se inspiraban en los dictados del Ministro colonial».59
El mismo continuó con posterioridad al Pacto del Zanjón.60 En primer lugar se estableció, por Real Decreto de 1881,61 la Constitución española de 1876, incluidas sus disposiciones relativas al poder judicial.
El Título Noveno, dedicado a este importante tema, escogió algunas disposiciones generales sobre la materia, dejando los temas de organización y procedimiento a la legislación especial. En principio la división de poderes quedó establecida de forma muy similar a Cádiz, al disponer el Artículo 76 que «A los Tribunales y Juzgados pertenece exclusivamente la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales sin que puedan ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado».62
De mayor trascendencia resultaron los artículos 75 y 78. El primero disponía la existencia de un solo Código civil y criminal para todo el reino,63 mientras que el segundo dejaba a la legislación ordinaria todo lo referente a la organización y funcionamiento de los tribunales.64
Igualmente los Artículos 8065 y 8166 establecieron la inamovilidad de los magistrados y su correspondiente responsabilidad. Estos quedaron como referentes para la Constitución de 1901.
Como resultado de esta normativa constitucional, el Gobierno metropolitano hizo extensivo a Cuba un conjunto de leyes que sustituyeron a la caduca legislación de Indias, reformando de manera sensible la administración de justicia. Como ha destacado el profesor Fernández Bulté:
En el plano jurídico, una de las consecuencias inmediatas del Pacto del Zanjón fue la asimilación legislativa de Cuba a España y, como resultado de ello, el que se hicieran extensivas a Cuba distintas leyes españolas, algunas muy importantes como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 19 de Octubre de 1878); la legislación hipotecaria (Real Decreto de 16 de Mayo de 1879); el Código Penal (Real Decreto de 23 de Mayo de 1879); la Ley de Enjuiciamiento Civil y en 1886 el Código de Comercio y el Código Civil en 1889.67